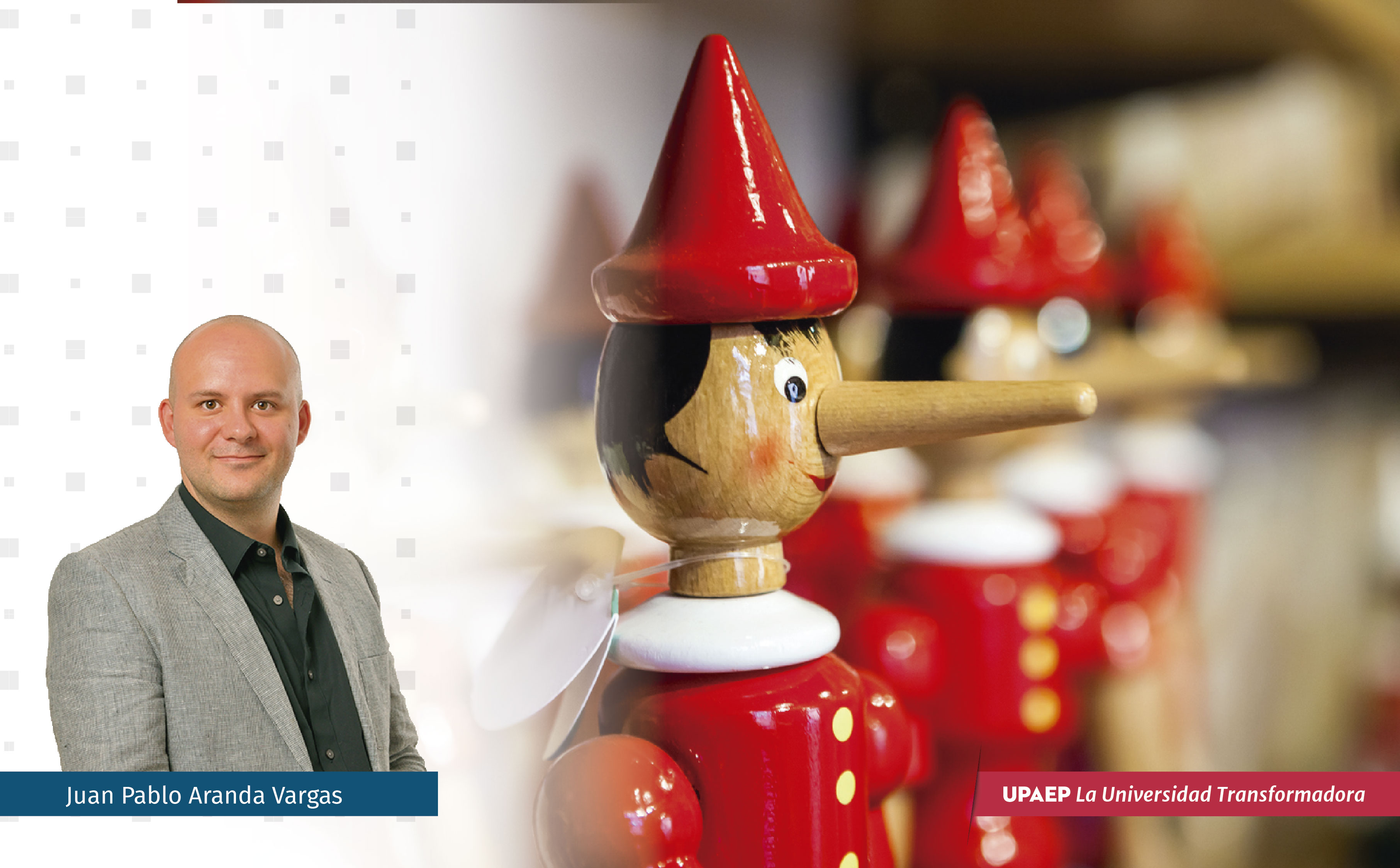El inquilino de Palacio Nacional anunció en días pasados la más reciente sección en su programa de variedades matutino La Mañanera, “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”.
La mentira ha estado en el centro del discurso presidencial. La mentira es el rasgo distintivo de los enemigos del pueblo, la marca de la mafia. Quienes “nos robaron la presidencia”, asegura el tabasqueño, lo hicieron a través de un fraude, que no es otra cosa sino una mentira generalizada y sistemática que puso de cabeza el orden legal, enfermándolo al punto que se volviera contra la justicia.
La mentira es la treta rousseauniana, la que los ricos contaron a los pobres para convencerlos de que vivir en un mundo dominado por los primeros los liberará finalmente de las cadenas y les dará la soñada libertad. Es el engaño fundamental de Marx, al que llamó alienación; es esa mentira fundacional que Nietzsche renombró como moral de esclavos. La mentira es social lo mismo que individual: es la opacidad a través de la cual el mundo se deforma progresivamente, sin que sea siquiera posible intuir esa constitutiva deformidad.
El siñorpresidente invita al pueblo a una cultura de verdad, de rendición de cuentas, de moral moralizante de la cosa pública, del gobierno y del trono, al absoluto respeto por el derecho de réplica, a una renovación que va más allá de la democracia. Una verdad que apunta al espíritu mismo de la nación.
* * *
Desde la perspectiva trascendental, la mentira tiene un lugar privilegiado tanto en el misterio de inequidad como en el pecado original. Así como la sabiduría, es decir, el don que nos permite discernir la verdad, es la creadora de todo el universo (Sab 8:6), la mentira es destructiva de cualquier orden y armonía: cuestionado por Dios, Caín hace cuanto puede por tapar la verdad, escondiendo su pecado con una indiferencia que suena casi posmoderna (Gen 4:9). Así como Jesús nos descubre que la verdad es divina (Jn 14:6), todo aquel que está lleno de mentira tiene por padre al demonio, quien “fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él” (Jn 8:44).
Más aun, Pablo nos descubre que el misterio de inequidad, antesala y señal de la inminencia de la Parusía, está cifrado en términos de la mentira. En su críptica confidencia a la comunidad de Tesalónica, el apóstol de los gentiles expone su doctrina sobre los últimos tiempos:
Que nadie los engañe de ninguna manera. Porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el Ser condenado a la perdición, el Adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el Templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Sólo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su Venida. La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal (2 Tes 2:3-12).
La contraposición verdad/mentira emerge aquí con todo su poder, marcando nada menos que el criterio por el que se juzgará a la humanidad, a saber, por la fidelidad a la revelación, por la acogida de aquel que se hizo carne (sarx) para redimir a su criatura asumiéndola por completo. Aquellos que, por el contrario, no recibieron la palabra y “no le recibieron” (Jn 1:10-11), tendrán su lugar junto al padre de la mentira, el padre de la necia y soberbia reticencia a acoger el misterio del amor divino, prefiriendo escogerse a ellos mismos, cegados por la enloquecida fantasía de la independencia y autonomía absolutas.
* * *
¿Qué hacer con un presidente que, a plena luz de día y sin inmutarse, miente descaradamente al tiempo que se proclama apóstol de la verdad? ¿Dónde queda un mandatario que llega al extremo de utilizar las palabras del vicario de Cristo—esto es, de aquel que da testimonio de la verdad—para torcer la verdad, acomodándola a un juego de poder? (https://bit.ly/3hbAJSl).
De acuerdo con un estudio realizado por la agencia SPIN de Luis Estrada, López Obrador ha dicho 56 mil 181 afirmaciones falsas en 943 mañaneras (https://bit.ly/3haTUf9). La nueva sección de su mañanera, donde pretende “desenmascarar” pasquines inmundos, conspiraciones internacionales, males de ojo, malas vibras, maledicencias y comentarios bien gachos contra el héroe que salvará al país, no deja de guardar cierta relación con el relato paulino. Seamos claros: no pretendo sugerir que el presidente tiene un papel en el drama escatológico, ni mucho menos achacar una naturaleza demoniaca al dictadorcillo tropical; quiero simplemente ensayar un paralelismo sistemático (à la Schmitt) entre la treta de Satanás, por la que se sentará en el trono divino, presentándose como Dios, y la treta por la que el presidente se presenta a sí mismo como defensor de la verdad mientras, en los hechos, hace caso omiso de la verdad y, al mismo tiempo, usa la mentira como estrategia de confusión por excelencia.
El presidente no tuerce la verdad, no es posmoderno en ese sentido. La verdad existe. Tanto, que está de su lado, orgullosa y pujante. La vérité c’est moi. El presidente miente sobre la realidad como justificado por aquella pseudo-realidad (su “transformación”, la “renovación nacional”, o como quiera llamarle) que vive sólo en su cabeza. Y mientras su frente luce el laurel de la gloria en su delirio demencial, en la realidad el megalómano narcisista lleva al país al barranco. En línea recta y sin escalas.
Que la mentira y el poder terminan no pocas veces en la misma cama lo enseña Maquiavelo en su popular—pero, de ninguna forma, más célebre—obra, De Principatibus, donde sugiere al príncipe la necesidad de parecer virtuoso antes que serlo, es decir, mentirle al pueblo manteniendo las apariencias. La verdad es un problema para el político porque hace al ser humano vulnerable, lo exhibe en su contingencia y radical necesidad. La mentira es coraza que se endurece a fuerza de repetición, hasta que, un día, la realidad misma parece haber cambiado de estación, vistiendo de rojos los verdes, o mostrando ramas desnudas que estuvieron antes vestidas. No deja de ser profundamente ilustrativo, a este respecto, la pregunta que Pilato hace a Jesús: Quid est veritas? La verdad en política es incómoda y no pocas veces peligrosa (cf. Lc 16:8) y, sin embargo, sin verdad la política se desdibuja, pierde todo su carácter público y se convierte en negocio privado, donde una cuadrilla de ladrones se reparten el botín de la sociedad.
Al final, el arte de gobernar, de administrar bienes comunes, sólo es auténticamente político cuando está coronado de sabiduría y, por ende, tiende una trayectoria que apunta a la verdad como fin (2 Cr 1:10). El político cristiano puede acabar, como Tomás Moro, derrotado, aplastado por un poder que se ha personalizado al grado de volverse tiránico (¡no hay que olvidar que la debacle de Enrique VIII comenzó, precisamente, con una mentira!) y, sin embargo, su testimonio de la verdad brilla con una fuerza que transfigura la acción política, convirtiéndola en servicio y, como tal, en un acto de amor. Moro vence a Enrique haciendo política auténtica.
Que la mentira sea una marca característica del actual presidente debe alarmarnos. La mentira sólo puede separar, enconar, destruir. Nuestro país está urgido de precisamente lo contrario: unión, reconciliación, reparación.