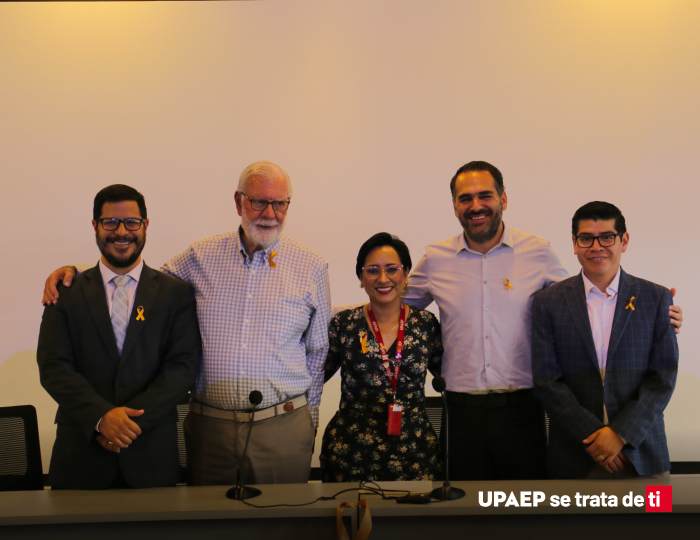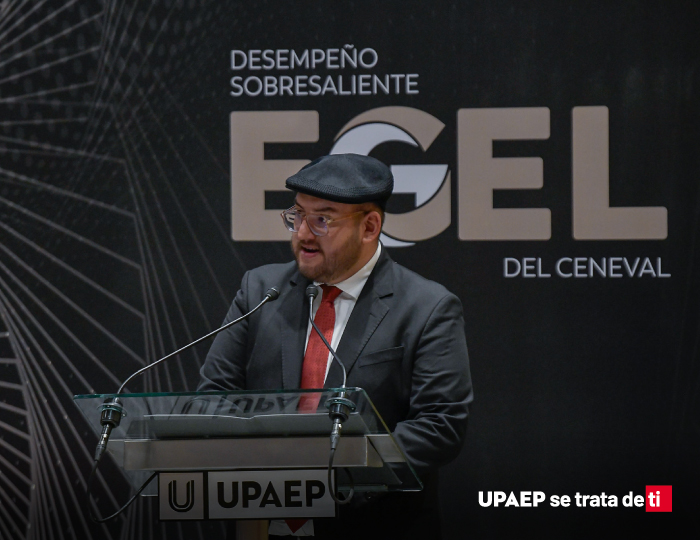Hoy en TU HISTORIA viajamos a un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme donde un caballero se enfrentó a la peor de las dragonas. El motivo de la pelea eran las famosas tablas de cristal. Aquella dragona pensaba, pero realmente no existía. Por sus pretensiones no ejercía el conocerse a sí misma, no era quien debía ser. Aquella dragona se había pasado escribiendo a veinte manos los versos más tristes aquella noche para lamentar la sentencia de que para siempre sería la responsable de quebrar en mil pedazos las mágicas tablas de cristal.
Las nuevas disposiciones de aquel reino, tan cerca de entrar en un estado ebrio de pasiones al estilo Billy Bones, plantearon la posibilidad de que la dragona debía aplastar con sus garras a las tablas de cristal. Nuestro protagonista no fue excluido de una sentencia a la pena capital ya dictada que terminaría con una quema en las brasas tomadas de un suplicio propio de un tlatoani ante quienes pedían frente al dolor más oro.
La lucha épica llegaba a su final. Celebró los funerales de Héctor, domador de sus caballos. Sin ellos, y pie a tierra, miró aquel caballero hacia el abominable animal, hacia aquel que transformado en un solo cuerpo se asemejaba a un Saturno de figuras negras dispuesto a devorar al más preciado de sus hijos. La gran dragona abrió sus fauces con tantos dientes afilados como granos de arena hay en la playa de Praia do Cassino o gotas de agua en el Nilo. El caballero se puso entre las tablas de cristal y la dragona para evitar que fueran fragmentadas en miles de pedazos sin sentido. Recibió golpes y ataques. Perdió su rodela y su lanza, su armadura y espada, su yelmo, hombreras, musleras… pero nunca sus motivaciones y su identidad.
La gran dragona mostró su auténtico rostro con siete cabezas, diez cuernos y siete diademas. Al intentar lanzar la dragona su golpe mortal para destruir las tablas de cristal, el caballero exclamó: “Que mis ejércitos sean las rocas, los árboles y los pájaros del cielo…”. Antes de doblegar sus rodillas contra el suelo terminó diciendo: “que mi fuerza seas tú, quien siga leyendo por siglos esta historia, cuando di mi vida por salvar las mágicas tablas de cristal que hoy te hacen libre”.
Ahora volvamos a leer el texto, pero sustituyendo las palabras dragona por sociedad, tablas de cristal por humanidades y caballero por universidad.
En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme una universidad enfrentó a la peor de las sociedades. El motivo de la pelea eran las famosas humanidades. Aquella sociedad pensaba, pero realmente no existía. Por sus pretensiones no ejercía el conocerse a sí misma, no era quien debía ser. Aquella sociedad se había pasado escribiendo a veinte manos los versos más tristes aquella noche para lamentar la sentencia de que para siempre sería la responsable de quebrar en mil pedazos las mágicas humanidades.
Las nuevas disposiciones de aquel reino, tan cerca de entrar en un estado ebrio de pasiones al estilo Billy Bones, plantearon la posibilidad de que la sociedad debía aplastar con sus garras a las humanidades. Nuestro protagonista no fue excluido de una sentencia a la pena capital ya dictada que terminaría con una quema en las brasas tomadas de un suplicio propio de un tlatoani ante quienes pedían frente al dolor más oro.
La lucha épica llegaba a su final. Celebró los funerales de Héctor, domador de sus caballos. Sin ellos y pie a tierra miró aquella universidad hacia el abominable animal, hacia aquel que transformado en un solo cuerpo se asemejaba a un Saturno de figuras negras dispuesto a devorar al más preciado de sus hijos. La gran sociedad abrió sus fauces con tantos dientes afilados como granos de arena hay en la playa de Praia do Cassino o gotas de agua en el Nilo. La universidad se puso entre las humanidades y la sociedad; para evitar que fueran fragmentadas en miles de pedazos sin sentido. Recibió golpes y ataques. Perdió su rodela y su lanza, su armadura y espada, su yelmo, hombreras, musleras… pero nunca sus motivaciones y su identidad.
La gran sociedad mostró su auténtico rostro con siete cabezas, diez cuernos y siete diademas. Al intentar lanzar la sociedad su golpe mortal para destruir las humanidades, la universidad exclamó: “Que mis ejércitos sean las rocas, los árboles y los pájaros del cielo…”. Antes de doblegar sus rodillas contra el suelo terminó diciendo: “que mi fuerza seas tú, quien siga leyendo por siglos esta historia, cuando di mi vida por salvar a las mágicas humanidades que hoy te hacen libre”.
Detrás de esta leyenda podrás encontrar referencias a Don Quijote, Sócrates, Neruda, La Isla del Tesoro, cuadros de Goya y de Leandro Izaguirre, frases de Homero, el Apocalipsis o incluso Indiana Jones; pero lo más importante y parafraseando a Jorge Luis Borges es que “solo los caballeros defendemos causas perdidas”. Todos, si fuéramos habitantes de ese reino tan singular, estaríamos llamados a ser los hombres y las mujeres que se unirían a la causa pues no deberíamos dejar solo al protagonista de esta leyenda, la universidad. Las Humanidades son ese espejo (tabla de cristal) que refleja la experiencia humana y su cultura permitiendo a las personas comprenderse a sí mismas, comprender su lugar en el mundo, comprender su lugar en la trascendencia y valorar su auténtica libertad. Como citó Alejandro Llano: “Estas causas perdidas -la de las humanidades en el siglo XXI es una causa desesperada- son las únicas por las que merece la pena luchar, porque en ellas se juega la clave de nuestro destino. Desde luego, una institución en la que las humanidades no ocupan un lugar principal ha dejado de ser universidad”.
Sigamos la lucha. Nunca dejemos solos a los grandes hombres y mujeres, rostros y voces de las universidades humanistas, que luchan por causas aparentemente perdidas.