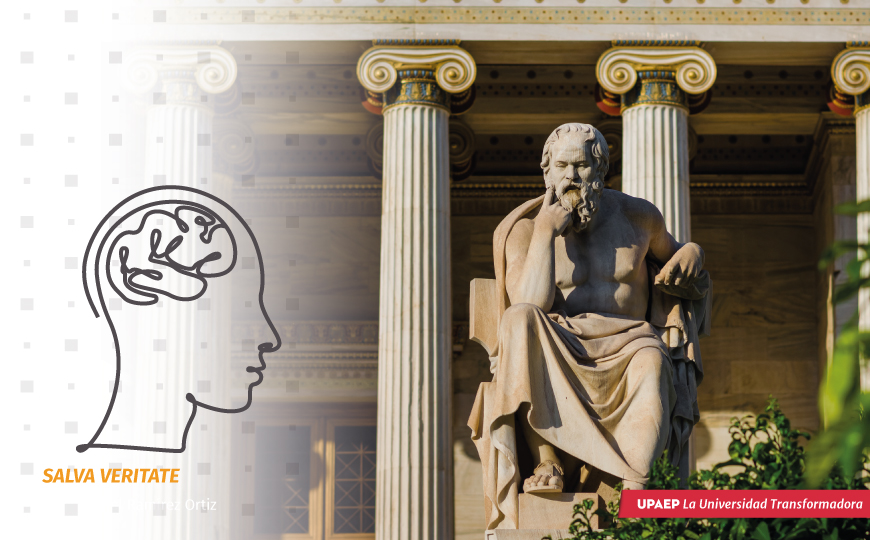Como uno de los diálogos socráticos que nos permiten conocer el pensamiento de Sócrates, la Apología es una obra en la que Platón pretende no sólo reconstruir lo que probablemente fue la defensa de nuestro filósofo ante el tribunal que lo condenó a muerte, sino también mostrar el carácter y temple de un auténtico filósofo: aquel que es capaz de desatender sus propios asuntos cara a atender los asuntos públicos y defender una vida virtuosa, caracterizada por su fuerte compromiso con la verdad. Si bien es cierto que los cargos que se le imputan no hubieran prosperado en otra época, en el 399 a.C. vemos una sensibilidad muy fuerte ante este tipo de acusaciones, las cuales se respaldaban en una falsa imagen de Sócrates que asociaba su quehacer filosófico con aquel de los sofistas. Para la sociedad ateniense de la época, en efecto, se asociaba a Sócrates con todos aquellos que ponían en duda la existencia de los dioses, cuestionaban la autoridad de los padres y los principios que mantenían estable a la sociedad. Esta asociación se debía, probablemente, a que se le veía constantemente dialogar con los sofistas, quizá en un tono mucho más amable del que Platón retrata en sus diálogos. De ahí que, a pesar de que Sócrates era conocido por muchos de los atenienses, incluso por muchos de sus jueces, es probable que esa falsa asociación con los sofistas, junto al miedo de que la actividad de estos últimos desestabilizara a la sociedad ateniense, sea una de las causas por las cuales prosperó la acusación.
Parte del semblante de Sócrates se hace patente en la forma en la que responde a las acusaciones de impiedad y de corromper a los jóvenes, ya que, si éste hubiese seguido las prácticas judiciales de la época, i.e., ir a la tribuna a rogar e implorar clemencia, desdiciendo todo su modo de vida y, por tanto, echando a perder su imagen de rectitud moral, es probable que la acusación no hubiese prosperado. Sócrates, por el contrario, decide firmemente ser coherente con su forma de vida, aun a sabiendas de que eso tendría como consecuencia su condenación a muerte: renegar de la propia vida, concebida como una vida caracterizada por su resolución y compromiso con la búsqueda sincera de la verdad, pareciera algo peor que la muerte misma. Quien asume un compromiso sincero con la verdad, en efecto, también se compromete a defenderla en todo momento, incluso cuando eso significa poner en riesgo nuestra propia existencia. Se trata de una defensa de la propia forma de vida, no porque Sócrates se empecine en defenderse a sí, sino porque, al defender su propia forma de vida, defiende también todos aquellos ideales por los que ha vivido: la búsqueda sincera de la verdad, el bien, la justicia, la belleza, etc. Y esta actitud la reafirma Sócrates en el segundo momento de la Apología, una vez que ha sido declarado culpable, momento en el que habitualmente el acusado proponía una pena distinta a la que había solicitado el acusador, que en este caso era la pena de muerte. Hacer esto último, sin embargo, implicaba admitir la culpa y darle la razón al acusador, razón por la cual Sócrates prefiere mantenerse firme en su resolución y asumir la muerte como la consecuencia natural de esta decisión.
En este sentido, lo primero que hace Sócrates en su defensa es distinguir su actividad como orador de aquella de los sofistas, quienes son hábiles para hablar porque construyen frases “adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos” (Apología, 17b), más no porque sean hábiles para decir la verdad. Esto es fundamental para su defensa, ya que la acusación de impiedad se respalda en la creencia de que Sócrates “se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil” (Apología, 18b) y de que “los que investigan eso no creen en los dioses” (Apología, 18c). Si bien la primera parte de esta creencia puede remitirnos a los filósofos presocráticos que indagaron sobre los principios de la naturaleza y, por tanto, sobre las cosas celestes y sobre todo lo que hay bajo tierra, la parte central de esta acusación alude a la capacidad retórica que se le adscribe para “hacer más fuerte el argumento más débil” y “enseñar estas mismas cosas a otros” (Apología, 19b-c), una habilidad que justo se asociaba con los sofistas. De ahí que Sócrates, por un lado, aclare que él no habla “con la intención de menospreciar este tipo de conocimientos, si alguien es sabio acerca de tales cosas” (Apología, 19c) y, por otro, señale que él no se dedica a reflexionar sobre tales temas, lo cual es un primer paso para mostrar lo infundado de esa creencia.
Sócrates también se deslinda de la práctica de sofistas como Gorgias, Pródico e Hipias, quienes suelen ir de una ciudad a otra para persuadir “a los jóvenes -a quienes les es posible recibir lecciones gratuitamente del que quieran de sus conciudadanos- a que abandonen las lecciones de éstos y reciban las suyas pagándoles dinero y debiéndoles agradecimiento” (Apología, 19e-20a). Quien le acusa de impiedad y de corromper a los jóvenes, en efecto, lo hace bajo el supuesto de que es un sofista, creencia que no se corresponde con su forma de vida, pero con la cual se le asocia al ver que éste, con la intención de entender qué es lo que el oráculo de Delfos quería decir al afirmar que no había en Atenas hombre más sabio que él, se dedicaba a dialogar con todos aquellos que se llamaban sabios, incluyendo a los sofistas. La intención de Sócrates, sin embargo, no era presumir su sabiduría ni afirmar que él era el más sabio, sino, por contrario, mostrar que había gente más sabia que él y que, por tanto, no hacía sentido lo que Querofonte le había contado sobre el oráculo de Delfos. Sócrates creía que, en efecto, si encontraba a alguien más sabio que él, podría decirle al oráculo: “éste es más sabio que yo y tú decías que lo era yo” (Apología, 21c), algo que no sucedió, ya que al interrogarlos no sólo descubría, para sí mismo y para todos los que estaban presentes en la conversación, que éstos eran igual de ignorantes que él, sino también que no eran conscientes de su ignorancia. Si Sócrates era más sabio que estos, no era porque tuviera un conocimiento mayor, sino porque era plenamente consciente de su ignorancia: “es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe, en cambio yo, así como, en efecto, no sé, tampoco creo saber” (Apología, 21d).
Ya fueran los políticos, los poetas o los artesanos, Sócrates se jactó de que “los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el dios; en cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio” (Apología, 22a). Esto nos enseña dos cosas que son fundamentales para el quehacer filosófico: en primer lugar, que no todo aquel que presume sabiduría es efectivamente sabio, por más elaboradas que sean sus palabras o sus discursos -la pedantería, la soberbia y la arrogancia en el saber, en efecto, son actitudes contrarias a las del filósofo, cuyo juicio debe ser siempre moderado y humilde-; en segundo lugar, que el tipo de sabiduría al que alude la filosofía no es un saber ajeno al conocimiento ordinario, sino un saber que, a diferencia de los que creen que la ciencia es el modelo del conocimiento humano, toma este conocimiento ordinario como punto de partida. Con esto último no estamos negando la sofisticación que distingue al conocimiento científico y al filosófico del conocimiento ordinario, como afirmando que hay una continuidad entre ambas formas de saber, de modo que ni el científico ni el filósofo pueden darse el lujo de despreciar lo que aprendemos mediante este tipo de saber, aunque tampoco debamos instalarnos o conformarnos con ello. A lo largo de la historia de la ciencia, pero en especial de la filosofía, vemos que el conocimiento ordinario ha servido como pauta para grandes descubrimientos o reflexiones, tal y como se puede apreciar, por ejemplo, en el caso de la penicilina. Si bien es cierto que en su descubrimiento hay algo de fortuito, que hubiera cierto hongo creciendo en las placas de Petri que usó Fleming para experimentar con cierto tipo de bacterias, también es necesario decir que influyó la capacidad de asombro que motivó a Fleming a reparar en el halo libre de bacterias que se formó alrededor de ese hongo.
En lo que respecta a la humildad, vemos que Sócrates no se limita a darse cuenta de la ignorancia de los más presuntuosos, no le basta con reparar para sí en su ignorancia, sino que también busca refutarlos, hacer al otro consciente de su error, a pesar de que sabe que eso puede traerle su enemistad. Si bien esto le da un cierto aire de petulancia y altivez, sería un error craso creer que a Sócrates sólo le interesaba refutarlos para mostrar sus grandes habilidades retóricas, como ocurre con aquellos que están más interesados en ganar una discusión que en descubrir la verdad. ¡No, Sócrates no los refuta para mostrar la grandilocuencia de sus palabras, cuanto para hacerlos entrar en razón, reafirmando con eso su genuino compromiso con la búsqueda sincera de la verdad! De ahí que, al interrogar a los poetas y a los artesanos, se diera cuenta, por un lado, que los primeros “no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración como los adivinos y los que recitan los oráculos” (Apología, 22c), y, por otro lado, que entre los artesanos, de quienes reconocía que sabían cosas que él no, “cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error velaba su sabiduría” (Apología, 22d-e). Alguien que se preocupa genuinamente por buscar la verdad, por tanto, debe mantenerse siempre firme en la humildad, ya sea para reconocer la insuficiencia de sus palabras, o sea para que lo poco que sabe no quede velado por su arrogancia.
Sócrates, además, sabe que al refutar a aquellos que se jactan de ser sabios se va a ganar su enemistad, pero sabe también que es preferible mantener su compromiso con la verdad -lo que en la Apología concibe como una forma de “prestar mi auxilio al dios” (23b)-, defender y buscar la verdad a pesar de la propia ignorancia, que mantener una falsa apariencia de sabiduría. Quien ama la sabiduría, en efecto, debe ser consciente de que “la sabiduría humana es digna de poco o nada”, o bien, “que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría” (Apología, 23a-b). No es que Sócrates carezca por completo de conocimiento o que al menos eso crea, sino que se da cuenta de su propia finitud y precariedad cara a la verdad que es siempre infinita. La sabiduría socrática, en este sentido, consiste más en ser consciente de su propia pequeñez frente a la verdad, que en un gran cúmulo de conocimientos adquiridos; consiste, como diría más tarde el cusano, en una docta ignorantia, i.e., en ser plenamente conscientes de que todo nuestro conocimiento, por más eruditos que seamos, es nada en comparación con la verdad. Tan grande es esta consciencia de su propia ignorancia, que Sócrates se ve en la necesidad de advertir a los jueces contra aquellos que creen que él es sabio respecto de todo aquello que refuta a otros (Apología, 23a), incluyendo todo aquello que refutan los jóvenes que, imitándole, examinan a otros que se dicen sabios (Apología, 23c-d), pues los que creen eso, irritados con él, son los mismos que lo acusan de ser un sofista. Razón por la cual, “simulando saber sin saber nada” (Apología, 23d), terminan por adscribirle las cosas de los sofistas.