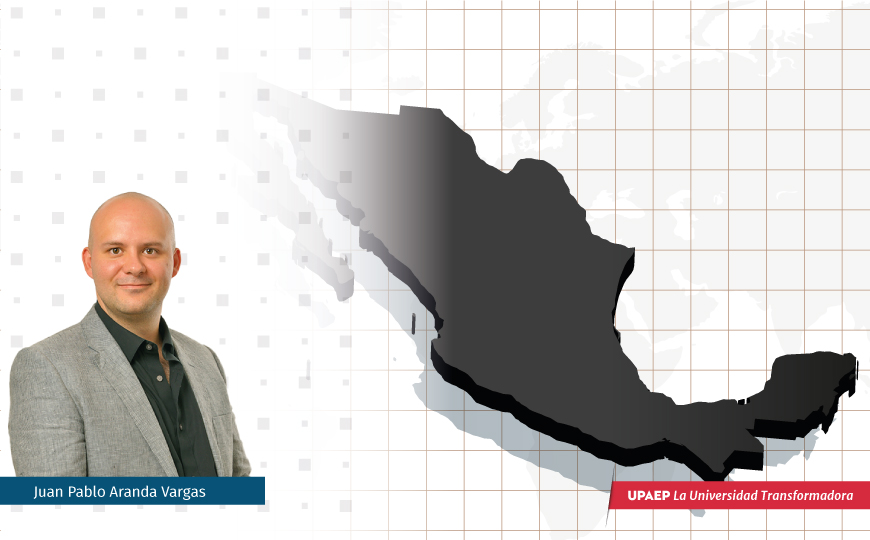I
El Pueblo en vilo de González y González, obra de una potencia difícilmente igualable que traza el camino amarillo al México profundo, ese que tantas y tantas veces olvidamos los citadinos educados en escuelas de lujo: el México que mana sangre al punto de creer que la hemorragia es parte de su herencia; el México oprimido, sin oportunidades, que de tanto intentar se ha quedado sin aliento, prefiriendo abandonarse al peso del descarte; el México donde obispos apaciguan al crimen, donde el narcotráfico alimenta en pandemia, y donde se cree que las pandemias pasarán de largo por las casas de la pobreza inmune, igual que el ángel exterminador pasó de largo en las casas de los israelitas listos para abandonar la servidumbre; el México violentérrimo de las tierras calientes, ya por el clima, ya por los ánimos, ya por las armas calificadas con acierto como “de fuego”; el México donde la ausencia de medicinas es tan añeja que morir ya no es traumático sino más bien sintomático de algo que anda mal pero que nadie, ay, quiere comentar; el México de mil amores que canta Cielito Lindo al tiempo que enjuga lágrimas que no paran por los desaparecidos, los extraviados, los abducidos, los malditos, los nonatos, los encerrados, los secuestrados y, al final, los que han abandonado toda esperanza en la vida y han preferido silenciarla de tajo.
México en vilo, es decir, tambaleante, inestable, titubeante, dubitativo, lo que igual quiere decir timorato, acobardado, anegado, empequeñecido. País de contrastes con que se pinta el apocalipsis de las dos ciudades platónicas: aquí los ricos, los que merecen, los exitosos, los benditos y superiores, allá la perrada, los derrotados, los vencidos con su ridícula visión, los sin mérito, sin temple, sin tripas ni pulmones ni corazón. País de una violencia que comienza en casa para trasladarse a la escuela, a la clínica, a la fábrica, al templo y, de ahí, al crematorio, silente testigo de un país que ha perdido la cabeza. País de una ignorancia que se aproxima a lo risible si no fuera tan lacerante, ignorancia respecto de los hechos y los dichos, las creencias y las vigencias, los elegidos y los negligibles, los ungidos y los proscritos; ignorancia que va al centro de la vida humana, ignorancia sobre la verdad, sobre la realidad toda, que no es ni pura inmanencia ni pura trascendencia sino un hermoso lienzo donde el cielo toca a la tierra, enamorándola; ignorancia sobre lo que ha sucedido, sobre lo que pasa hoy, sobre lo que ha de venir, esto es, ignorancia crónica.
México como herida, como llaga, como pústula que rebosa podredumbre; México como la promesa de siempre que se queda corta, ese mismo “jugamos como nunca, perdimos como siempre” que se convierte en mantra kármico, en sentencia oracular. México como la novia que no pudimos salvar, México-Naoko que yace muerta frente a la desesperación de Toru… México como un Tokio Blues murakámico y elegíaco.
II
México muere por asfixia, llenos los pulmones de sangre y mierda, polvo, cianuro, fentanilo y cicuta. Y muere, y he aquí el motivo real de toda lágrima auténtica, muere dócil, obediente y calmo, muere sin prisa, como un herbívoro que se rinde ante la mordida del depredador, muere patéticamente, no con la gloria del héroe ni la sublimidad del santo, muere con resignación.
México duerme. El letargo su cobija, la absoluta indiferencia su canción de cuna. México ronca con un placer inigualable. Y sueña. Y en sus sueños los suyos despiertan y luchan, escupen la sangre y se limpian los labios, listos para rasgar el cielo mismo. Y en el sueño hay hombres y mujeres y no meras iteraciones de un molde estúpido y vacuo, hombres y mujeres que salen del sopor y miran el incendio con entereza; y de sus brazos y piernas y ojos y boca emergen chorros de agua que apagan el incendio, agua fresca, fría, cristalina, agua de montaña capaz de lavar los pecados que por décadas han crucificado a un pueblo. Y en el sueño brotan árboles de mil brazos y raíces que acarician la tierra y la renuevan, y la luz baña la tierra y la redime, y la humanidad vuelve a bailar y a cantar. Y el sueño termina y despierta el país, y el agua fresca es un charco de sangre y el pueblo no está redimido ni redivivo, sino extraviado y podrido. Y esa comunidad no baila sino se lanza a la carga: blancos contra negros, verdes contra azules, amarillos contra púrpuras, pardos contra rojos… un arcoíris infernal donde la personalidad desaparece y se computa solamente en términos de ceros y unos, igualdad o diferencia, amigo o enemigo. Y termina el sueño con un país con la garganta cerrada, un país sin hablar, un país enmudecido por el dolor.
III
¿Dónde, habría que preguntarse, cabe cada uno de nosotros? ¿En verdad pertenecemos al sueño que soñamos quienes vemos la posibilidad de salvarnos—como personas, como familias, como comunidades, como connacionales, como humanidad? ¿O será que la apatía, la anomia, la testarudez y la frivolidad, la cosa privada y “urgente”, lo programado y lo sancionado, nos ha convertido en parte de la pesadilla que es el país en la actualidad? ¿No será que hemos cedido a la cotidianidad, presas quizá de un burocratismo del espíritu que nos impide liberarnos de una vez de esa condenable indolencia? ¿O habremos caído enfermos, nos habrá besado la venenosa hiedra, reduciéndonos a un silencio del que no podemos salir?
No, UPAEP. La salida está ahí, enfrente. La salida está en esas corrientes de pensamiento a las que tributamos y apostamos nuestro trabajo, y que hoy es urgente convertirlas en realidad, en palabra viva. La crisis actual no puede ser tema de algunos. México es una idea, quizá una idea por la que valga la pena luchar. Más allá de México, empero, está la persona humana y su dignidad. Y México es uno entre muchos recipientes dentro del que esas personas dan sentido a su existir. México no es nada si no es libre, si no promueve el bien, la justicia, la belleza, la humanidad; México está perdido si se convierte en un nacionalismo barato, ese tan atesorado por tantos. Este semestre tiene que ser democrático o México simplemente perderá una gran oportunidad para seguir siendo un país digno de ser habitado por personas.
Hoy la universidad duerme, pero es tiempo de despertar. No es sociales ni humanidades sino la comunidad la que debe aprestarse a una vigilia perpetua que permita un trabajo continuado, intenso y comprometido por defender los grandes valores de nuestra cultura.
Aquella princesa no podía dormir, aquejada por el molesto guisante. Hoy parece que podemos dormir sin que importe la incomodidad de la violencia y la mendacidad, la ignorancia y la impunidad, la guerra en silencio y el tráfico de personas que grita al cielo, la desigualdad y el hambre, el abuso de poder y el nepotismo. Quizá deberíamos sentarnos a pensar por qué no nos afecta ya, quizá hemos empezado a morir espiritualmente, quizá hemos silenciado a las cuerdas más finas del espíritu; quizá, simplemente, ha dejado de importar. Ojalá lo decidamos pronto y no despertemos del sueño con un país que ha hecho metástasis.