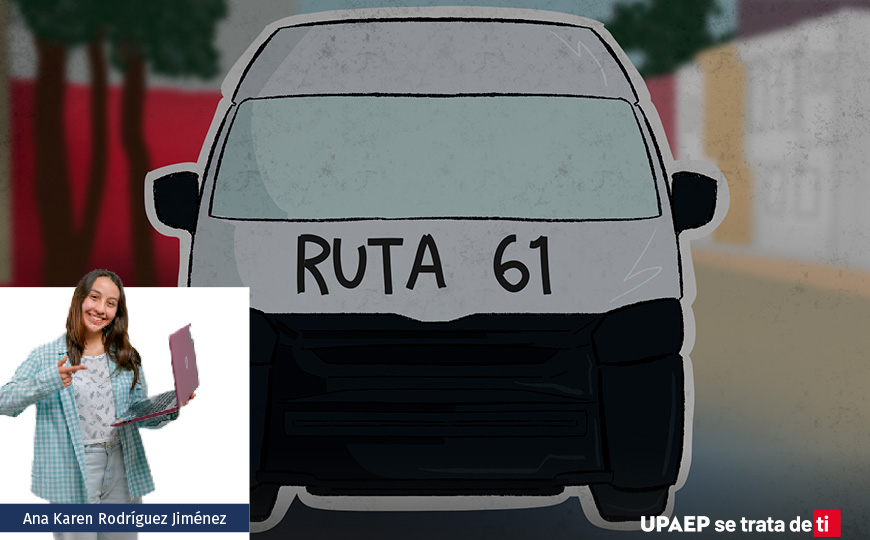Otro semestre ha comenzado en nuestra casa de estudios; caras nuevas, caras conocidas y otras que dejamos de ver en las instalaciones. Así es la vida universitaria.
Con el inicio del periodo de otoño, es natural añorar el descanso de las vacaciones de verano. Durante este tiempo, muchos de nosotros revivimos los momentos más significativos: el reencuentro con amistades, los viajes, los días de descanso o las jornadas de trabajo.
En mi caso, este verano fue una mezcla de emociones. Por un lado, inicié mi servicio social, una experiencia totalmente nueva y desafiante que me llena de alegría. Por otro, viví un episodio amargo: fui víctima de la inseguridad que azota la ciudad. Me bolsearon y me robaron el celular, algo que nunca me había pasado antes.
Todo ocurrió la mañana del 30 de julio. Llegué a la ciudad de Puebla y abordé la combi de la Ruta 61 (Piedad) en La Fayuca. Siempre viajo de pie, porque si intento sentarme, los conductores me exigen pagar el doble o triple del pasaje. Esto sucede porque llevo mi mochila, maleta y, a veces, una bolsa con comida. Podría usar aplicaciones de transporte compartido para evitar estos tratos, pero no siempre puedo costearlo.
Ese día, como de costumbre, me quedé de pie. Saqué mi teléfono para avisar a mis padres que ya iba en camino y que les escribiría al llegar. En ese momento, un hombre y una mujer subieron y se sentaron cerca. Después de enviar el mensaje, cometí el error de guardar mi celular en el bolsillo derecho de mi chamarra.
Minutos después, la combi se detuvo en Plaza San Pedro. La chica pidió la parada, pero en vez de bajar, esperó a que el hombre pasara frente a mí. Él dejó caer todo su peso sobre mí, inmovilizándome por un instante. Pensé que intentaría tocarme, pero fue solo una distracción: en ese momento me robaron el celular.
Cuando los ladrones bajaron, una señora me advirtió que me habían robado. Pensé que era una broma, pero al revisar mis bolsillos, el pánico me invadió: el celular ya no estaba. Mi primer pensamiento fue que no tenía dinero para reemplazarlo. La rabia me hizo bajar de la combi para enfrentarlos (no lo hagan, chicos).
Los ladrones se separaron. Primero encaré al chico, quien negó todo y culpó a la mujer, que ya cruzaba la calle. Al acercarme a ella, también lo negó. La impotencia se apoderó de mí: nadie hizo nada por ayudarme, solo me observaban. Para colmo, no había un solo policía en la zona.
Gracias a los cielos, tres personas no se quedaron de brazos cruzados. Se acercaron y me ayudaron a enfrentar la situación. Sin embargo, mi celular ya estaba perdido. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una serie de trámites, rastreos y cambios de contraseñas.
Lo que más me duele no es solo el robo, sino la indiferencia de quienes presenciaron el asalto. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto apática e individualista: “si no me pasa a mí, no me importa”. Y no debería ser así. Entiendo que muchos no actúan por miedo a que los ladrones porten armas, pero ayudar no siempre implica arriesgarse: una llamada a la policía, una foto de los delincuentes o un aviso pueden marcar la diferencia.
Este suceso me hizo ver que la apatía es tan grave como la inseguridad. Esa indiferencia, ese pensar de “no me importa si no me afecta”, es decepcionante. No hablo de exponerse al peligro, sino de mostrar solidaridad a través de acciones seguras. Así que, si presencias algo similar, no dudes en poner tu granito de arena.
Al mismo tiempo, hago un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales: es necesario actuar de inmediato, investigar, identificar a los ladrones y cómplices, y aplicar la ley con todo su peso. No podemos permitir que la inseguridad siga creciendo; hace falta una estrategia clara y efectiva para erradicarla. Vivir en paz y sin miedo es nuestro derecho, y las autoridades tienen la obligación de garantizarlo con acciones firmes y sin titubeos.
Recuerda: si presencias un robo y decides no actuar, te conviertes en cómplice del delito.