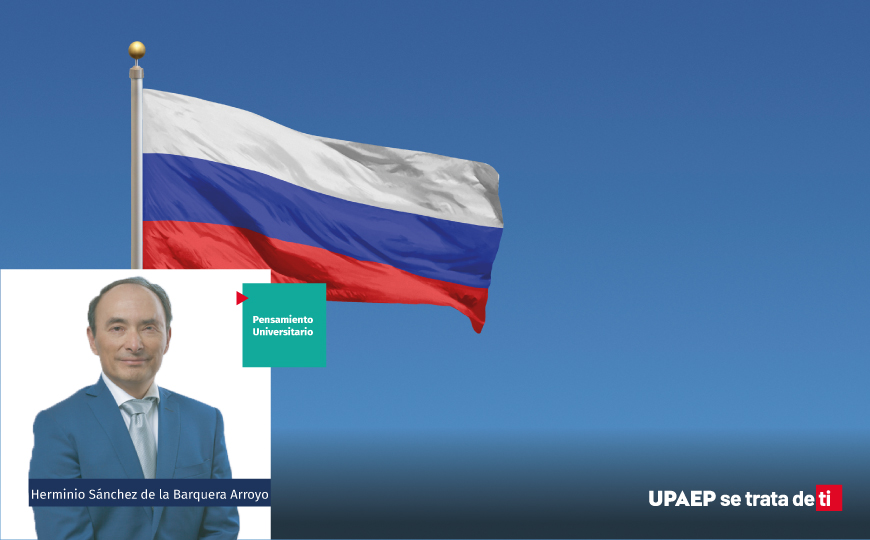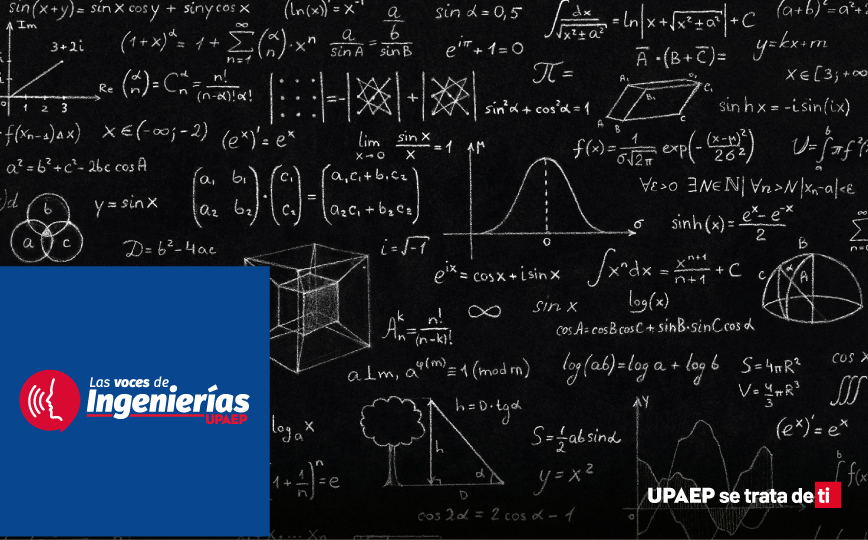Si usted me preguntara cuál es el indicador más certero, más conciso y más exacto de que un joven universitario está siendo formado convenientemente (y, por tanto, que una Universidad está cumpliendo su labor de formación), lo resumiría en lo siguiente: crecer en humildad.
Antes que cualquier otro indicador, la humildad es el signo fundamental del progreso intelectual, del avance científico y del crecimiento en la adquisición de cultura en una universidad.
Don Miguel de Unamuno, famoso pensador español y rector de la Universidad de Salamanca, comentaba que: “la ciencia es la escuela más íntima de resignación y humildad, porque nos enseña a doblegarnos ante los hechos aparentemente insignificantes”. Reparemos un minuto en lo que está contenido en esa afirmación. El saber científico nos enseña a “doblegar” la razón ante la realidad. ¿Qué tienen en común la reacción química del ácido sulfúrico con el cobre, la fórmula de una derivada de una potencia, la datación de unos acontecimientos en la antigua Cartago o la exégesis más potente de unos pasajes de Platón? Que en todos los casos hacer ciencia equivale a una relación de fidelidad, de reconocimiento y de obediencia a la realidad.
Unamuno también afirmaba que: “la ciencia nos enseña a someter nuestra razón a la verdad y a conocer y juzgar las cosas tal como son, es decir, como ellas mismas eligen ser y no como quisiéramos que fueran”. Cuando uno investiga hay que diseñar ciertamente una hipótesis de trabajo, pero tenemos que generar a la par la hipótesis nula e hipótesis alternas, pues la realidad tarde que temprano se impondrá y nos dará una sorpresa. El investigador sabe que la verdad entrará a su hogar, lo que no sabe, es si por la puerta, por alguna ventana o por la chimenea.
La buena ciencia ‘hinca’, no al modo que lo hace un tirano o un verdugo, sino al modo en que un niño huele una flor o un médico cura a un herido. El verdadero universitario no es doblegado por una fuerza extrínseca, sino que aprende a hincarse y doblegarse libre y voluntariamente a sí mismo. Crecer en amor a la verdad no puede hacerse sin un hábito asociado: el ejercicio de la humildad.
Sócrates mismo comenzaba sus célebres diálogos reconociendo que era ignorante y “no sabía nada”, pero estaba deseoso de aprender. Sus verdaderos discípulos comprendieron que ésa no era una pose cómoda y esquiva, sino el reconocimiento de que la realidad nos excede y de que no podemos asirla completamente. En el polo opuesto se situaban los sofistas, interlocutores arrogantes y soberbios, esos que “lo saben todo”. En los diálogos uno ve cómo Sócrates con preguntas –un poco irónicas– iba desmontando el falso y superfluo saber de los interlocutores hasta que los llevaba al ridículo y a la admisión pública de que eran unos ignorantes, justo a la posición inicial que él voluntariamente había asumido.
Porque quien cree que sabe, ya no puede aprender y se ha cerrado las puertas del conocimiento a sí mismo. Sólo el que admite que no sabe es aquel cuyo deseo de aprender es genuino, pues reconoció el vacío a ser colmado. Quien está satisfecho ya no tiene hambre. Y el que no tiene hambre, no busca alimento.
El Papa Francisco ha repetido desde el inicio de su pontificado una idea bastante potente: “la realidad es superior a la idea”. En este sentido, la ciencia es lo opuesto a la ideología, porque la genuina ciencia sigue, persigue y anhela conocer la realidad, conocerla cada vez mejor, cada vez más. Y como la realidad nos excede, la humildad se vuelve el otro lado de la moneda de la pasión por la verdad. Siempre que son genuinos, ambos estados afectivos se dan a la par.
El término ‘humildad’ proviene del latín ‘humus’ (tierra). Estamos familiarizados a relacionar humildad con abajamiento, con suelo… y algo de verdad hay; pero no menos cierto es que ‘tener los pies en la tierra’ (realismo) y ‘vivir arraigado a la tierra’ (historia, identidad, patria) nos da vocación de humildes campesinos, esos que labran a diario la tierra, adquiriendo la paciencia en el cultivo y cosechando con alegría los frutos.