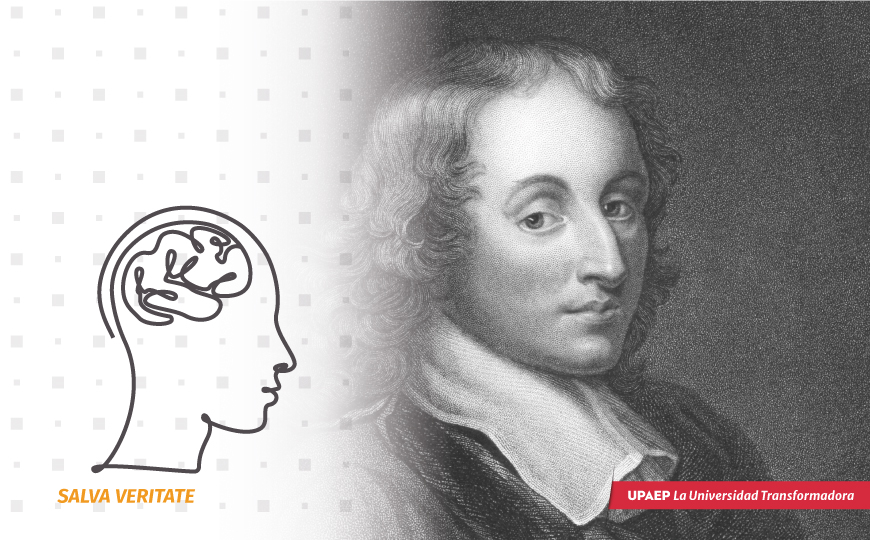Grandeza y miseria forman la paradoja que está en el centro de la historia humana y que motiva no pocas veces un espíritu de escepticismo filosófico y religioso. En nuestra época, por ejemplo, la fascinación por la ciencia y la tecnología, signos de la grandeza humana, va a la par con un desprecio absoluto por la dignidad humana, no causada por aquéllas, sino por la omisión o la comisión de actos inenarrables con o sin ellas, o hasta en nombre de ellas. Hemos constatado en la historia cómo se aducen razones con las que se quieren justificar los peores crímenes contra la humanidad. A la vista de esto parece ser, en efecto, que la sola razón no nos salva de la miseria y la iniquidad. Estas son algunas de las cosas que podemos entresacar como escolio de la reciente Carta del papa Francisco sobre el gran filósofo y científico francés, Blaise Pascal, con ocasión del cuarto centenario de su nacimiento (19 de junio de 1623).
“Gran hombre de ciencia y de profunda reflexión filosófica y espiritual, durante toda su vida buscó la verdad”, dice la Carta, haciendo alusión al perfil biográfico del genio francés, pero, sobre todo, a una inquietud humana universal, integradora del pensamiento y de la vida, tan punzante y profunda como persistente; que se experimenta ineludiblemente de un modo u otro y frente a la cual solemos ofrecer resistencia. Esta inquietud por conocer la verdad, para vivir en ella, empero, es uno de los signos más alentadores y saludables del espíritu humano. Puede expresarse como ciencia o filosofía, ciertamente, pero no se identifica simplemente con ellas, pues la verdad parece ser más grande que la que se obtiene mediante la lógica de un método y el discurso racional. La verdad de la vida, parece enseñarnos Pascal, es más un asunto espiritual que intelectual. Eso parece indicar su famoso aforismo, “El corazón tiene razones que la razón ignora” (Pensamientos, L 423). Mas, el corazón humano como sede de una intuición y saber superior al de la ciencia y al del razonamiento puramente lógico; no de un mero sentimiento.
Frente a este horizonte de grandeza, nos enfrentamos, no obstante, a la miseria de la renuncia de la pregunta por la verdad, a su ocultamiento o a la negación tenaz frente a ella. O peor, a la transmutación de la verdad por el error o la falsedad, pretendiendo incluso justificar esto forzando al espíritu a aceptar por verdadero y justo lo que no lo es, para autoafirmarse en la propia miseria o la maldad. Por desgracia, esto no es una mera hipótesis especulativa sino una constante de la historia. En términos pascalianos, nuestra nada frente al infinito pretende erigirse en un todo cerrado y aplastante, destructor y mentiroso. El egoísmo humano consume y ciega. Entonces, no será, en efecto, la sola razón la que nos libere de estos oscuros demonios. Insistirá, por eso este genio cristiano, en que “es el corazón el que siente a Dios, no la razón” (Pensamientos, L 110). Pascal apuesta por Dios, porque para él, Dios es un liberador real.
Más todavía, declara que “no hacemos un ídolo con la verdad misma, porque la verdad sin la caridad no es Dios y es su imagen, y un ídolo al que no hay que amar ni adorar” (Pensamientos, L 926). Todo esto nos lleva, por un lado, a prevenirnos contra “el hechizo” de una razón fría y calculadora, o creadora de una “civilización” técnica que aumenta nuestro poder sin sabiduría y, por la otra, a estar atento a la verdad “transparente” del rico don gratuito y grandioso de su imagen viva y divina, que es el ser humano. Así, “la apertura a la realidad hizo que no se cerrara a los demás ni siquiera en la hora de su última enfermedad”, explica sobre nuestro personaje el papa Francisco en el mismo lugar.
Siguiendo a Pascal, parece que la mejor forma de salir de esa miseria o de prevenir caer en ella, por tanto, no es sólo la apertura del espíritu a “las verdades”, sino a las personas que están detrás de ellas como motivo o fin de nuestras inquietudes y pasiones. Esto requiere una libertad como obediencia convencida y cordial a la “verdad” del propio ser, al significado de la propia existencia, o sea, al “don sincero de sí mismo”, como camino y contenido fundamental de la auténtica realización personal (cfr. S. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, n. 44). Éste es quizá el mejor antídoto contra la miseria del corazón.
Pero, también para Pascal –y para el papa Francisco, por supuesto-, Dios viene siempre en ayuda de quien quiere un corazón libre que se someta a la realidad, que tiene la fuerza necesaria para lograrlo, pero no la suficiente. Sin la ayuda divina, sin la disposición a ella, sin la “sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento” o de “las ideologías mortíferas que continuamos padeciendo en los ámbitos económico, social, antropológico y moral” (Carta de Francisco). Sin embargo, no tanto “el Dios de los filósofos” (Pensamientos, L 913), sino Jesucristo, la Encarnación de la Verdad y de la Misericordia.
Por otro lado, su apología de la religión no defiende que ésta sea contraria a la razón, sino superior a ella. Más todavía, piensa que “si se violentan los principios de la razón, nuestra religión sería absurda y ridícula”, dice el sabio francés desde el inicio de sus Pensamientos. Luego, la razón también tiene un oficio sublime al poder descubrirnos la realidad y guiarnos en la conducción de la vida práctica y moral. Blaise Pascal, “una mente científica excepcional” encarnó ejemplarmente todo esto. Conque este oficio, ejercido especialmente por científicos y sabios, como él mismo lo experimentó, por lo demás, resulta ser una especie de ministerio de humanidad, pues nos ofrece el servicio indispensable de descubrirnos la verdad; si bien nos debería hacer reconocer, igualmente, los límites de nuestra inteligencia, la debilidad de nuestra libertad, el drama de la historia y la necesidad de abrirnos, por ello, al examen de “las razones” de la Revelación. Por eso mismo, este ejercicio de solidaridad espiritual nos debería ayudar a la fraternidad.
De este modo, Pascal nos enseña a pasar de la precisión racional de la ciencia a la sabiduría de la existencia y a la audacia de la vida cristiana, pese al riesgo siempre latente del orgullo, de la dureza de mente y del corazón, que nos llevan a la desesperación o a la alienación. Por eso, “sólo la gracia de Dios le permite al corazón humano acceder al orden del conocimiento divino, a la caridad” (Carta). Porque nuestro ser, esa “caña pensante”, como le llama Pascal, débil, pero más grande que el universo, necesita no ser quebrada. Frente a la condición humana, frente a la consciencia de la miseria humana, “sólo el amor es digno de fe” (Balthasar) y de esperanza, mediante la caridad. Siempre hará falta, sin embargo, no sólo el pensamiento, sino la prueba sublime y arriesgada de la apuesta por Aquél que nos salva.