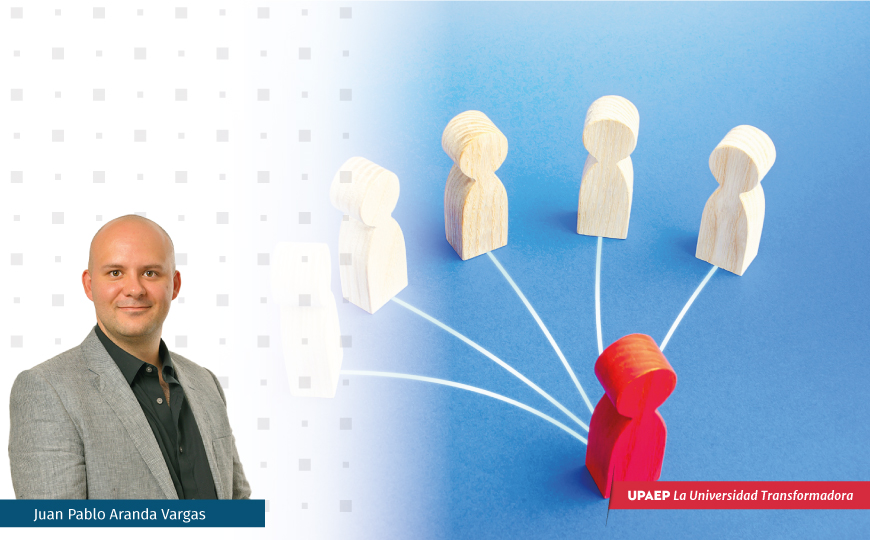El tema no es nuevo y, sin embargo, a ellos les inquieta como si un neologismo acabara de irrumpir en el suelo santo de la doctrina impoluta. El tema no es escandaloso, pero a aquellos les provoca arcadas, en el mejor de los casos, o violentérrimas convulsiones, en el peor. El tema no es desestabilizador, no obstante los custodios del reino sienten la tierra abrirse y tragarse veinte siglos de trabajo.
La jubilación sentó mal, al parecer, al cardenal tapatío, Juan Sandoval. Brincó de su asiento al escuchar la mentada palabreja, como poseído por el espíritu de sus ancestros cristeros (aunque ellos, vale aclarar, jamás se habrían atrevido a atacar al vicario de Cristo), listo para la batalla. Unió fuerzas con otros ancianos que, indignados por los atrevimientos y desatinos del pontífice argentino, levantaron la voz en un J’accuse le pontife!
En el centro de la discusión, la sinodalidad. Sandoval ataca inmediatamente: la palabreja no aparece en el credo, que define a la iglesia de Pedro como santa, católica y apostólica… ¡pero no sinodal! Respondemos: tampoco habla el símbolo de los apóstoles de la iglesia como esposa de Cristo, como sacramento, como mediadora de la gracia… y sin embargo, la iglesia es todas esas cosas y más. Sandoval revira y abre un nuevo frente: Juan Pablo II, santo, promulgó el Código de Derecho Canónico sin mencionar nunca la sinodalidad. Lleva razón el cardenal, aunque olvida que ese mismo Código resultó tremendamente problemático en el escándalo de pederastia, pues amarraba de manos al prefecto de la otrora Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, impidiéndole perseguir efectivamente a sacerdotes depredadores. Las fallas en dicho Código sugieren, evidentemente, que algunos documentos de la iglesia son infalibles—como los documentos conciliares—pero no todos. Olvida también el cardenal nonagenario que la palabreja que tanto cuestiona aparece, de hecho, en un documento conciliar, y no cualquiera, sino la imponente constitución dogmática Lumen gentium del Vaticano II, que describe el concilio como Sacrosancta Synodus, in Spiritu Sancto congregata. Podemos decir, con confianza, que la sinodalidad no es una invención de Francisco, sino un elemento vivo en el caminar de la iglesia.
Ahora bien, ¿de dónde la sinodalidad, y cómo justificarla? Recurramos a nuestro acostumbrado héroe, Joseph Ratzinger, quien, en El nuevo pueblo de Dios, nos ofrece una pista. La sinodalidad es un encuentro de las distintas iglesias locales en aras de la unidad eucarística, objetivo último de la iglesia, a saber, ser todos uno en Cristo. Ratzinger—que nunca dejó de hacer serias críticas a los sínodos—encuentra la justificación de esta idea en la propia denominación de la iglesia como católica y romana, advirtiendo de inmediato la tensión producida por la definición. La iglesia es universal y, no obstante, apela a una ciudad, lo que parece volverla localista. En realidad, dirá el teólogo, en la tensión producida en la definición entendemos la relación entre las iglesias locales y la iglesia universal. La iglesia local es ella misma iglesia en sentido amplio, no una mera parte sino evento en el que se manifiesta todo el amor de Dios derramado a través de la muerte y resurrección del Hijo. Y, sin embargo, esa misma iglesia está en íntima unión con todas las iglesias locales, que convergen armónicamente en Roma bajo la autoridad de Pedro—autoridad, digamos con claridad, que no es monárquica, como algunos quisieran suponer, sino ella misma también, sujeta a una tensión, pues es inoperante fuera de la comunión con el colegio apostólico, tal como lo establece el capítulo III de Lumen gentium y la nota explicativa añadida por Pablo VI, santo pontífice también. La sinodalidad, desde esta perspectiva, parece describir meramente ese camino por medio del cual las iglesias locales se encuentran al cobijo de la eucaristía, constatando ese ser uno que Cristo mismo anheló en la oración sacerdotal (Jn 17:21-23).
Finalmente, el cardenal sugiere que la sinodalidad promueve la democracia en la iglesia. Aquí uno no puede más que esbozar una sonrisa. No hay nada en la idea de sinodalidad que sugiera democratización. Jamás Francisco ha puesto en duda, criticado o cuestionado la autoridad final del pontífice en cuestiones de fe y costumbres. Todo lo contrario: han sido los cardenales de las dubia, en sus dos ediciones, así como su desquiciado vocero, monseñor Carlo María Viganò, quienes han puesto en duda dicha autoridad, llegando incluso a pedir la renuncia del pontífice—¿quizá cuestionando, al mismo tiempo, la aseveración de Cristo: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; et portae inferi non praevalebunt adversum eam? Quizá haya molestado a los cardenales de las dubia la reforma a la curia lleva a cabo por Francisco en 2022. Y, sin embargo, hay que decir que con ella el papa hizo frente a una curia evidentemente marcada por la corrupción; una curia que golpeó y despreció sistemáticamente a Benedicto XVI; una curia que encubrió abusos y promovió el lavado de dinero a través de su banco, el así llamado Instituto para las obras de Religión.
Los custodios del reino no lo son en realidad, puesto que olvidan—tal como lo hiciera, en su tiempo, monseñor Marcel Lefebvre, quien citaba a Pío X con el mismo fervor con que hoy lo hace Sandoval—que la iglesia no es arcilla en nuestras manos lista para ser modelada a nuestro antojo, tal como afirma Ratzinger. El reformismo de los enemigos actuales del papa habla a gritos de la desmesura y ambición con que algunos quieren apoderarse de la institución humana, para trasladarnos, una vez más, al drama del Gran Inquisidor, de aquel anciano que amenaza a Cristo que ha vuelto, exigiéndole se retire y deje a la iglesia seguir siendo la institución poderosa y dominante que algunos extrañan, la iglesia mundanizada que denuncia mi teólogo de cabecera. Frente a la megalomanía del poder, el hospital de la misericordia de Francisco puede sonar mediocre o incluso titubeante pero, no obstante, es más cristiano que aquellos al aceptar cargar la cruz en silencio, llevando pan y consuelo a los pobres, hambrientos y encarcelados; a la viuda, la prostituta y al que ha perdido el camino. Ahí se juega la iglesia: no en el moralismo y la ultraortodoxia desquiciante que se olvida del fondo en aras de la forma, sino en el amor que se vierte por los demás, incluso al grado del desprecio y el martirio.