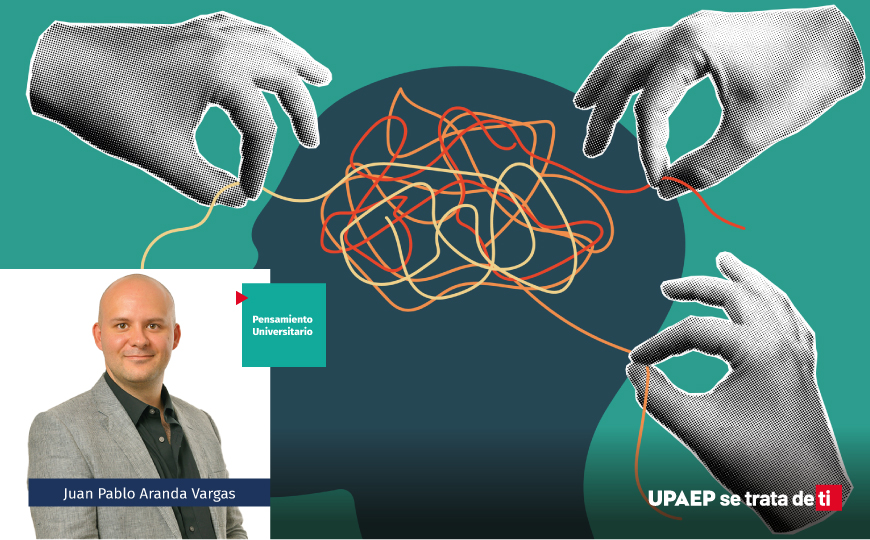I
Corría el año 2017. Vivía, junto con mi esposa y tres hijos, en Mississauga, Ontario, un pequeño suburbio a escasa media hora de Toronto. Había aprobado satisfactoriamente los exámenes del major en teoría política, y el minor en relaciones internacionales, lo que me posicionaba como candidato a doctor por la Universidad de Toronto. La vida era buena: vivíamos en paz y no nos faltaba nada; no éramos ricos ni pobres, disfrutábamos de una medianía que sería envidiable en nuestro lastimado país; mis hijos gozaban de una vida idílica, rodeados de naturaleza, belleza y libertad.
Y, sin embargo, un demonio me acechaba, uno que cambiaría mi vida significativamente. Me explico. Nunca he sido bueno para los cambios, soy más bien un animal de costumbres y rutinas. El cambio que estaba viviendo sería demasiado extremo para mi fuerza enclenque. Había dejado de ir a la universidad y tenía que dedicarme cuerpo y alma a escribir una tesis que, al cabo de un par de años, acabaría intitulándose Catholic Political Action in Postsecular Societies. Los meses pasaban y yo devoraba libros: pasaban por mis manos magníficas obras de Joseph Ratzinger, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre lo mismo que de Giorgio Agamben, Claude Lefort, Luc Ferry y muchos más. Comencé a notar que el sueño se me escapaba a intervalos cada vez más regulares. Siempre he sufrido de un sueño ligero y periodos de insomnio, pero esto era distinto. Algo reptaba en mi interior, preparándose para atacar.
Seguí escribiendo mi tesis. Pasaron los meses, al punto que el regreso a México se acercaba. López Obrador había ganado la presidencia, algo que sabía que iba a destruir la vida institucional de México. La idea del regreso, pues, no era fácil: teníamos algunas deudas y había que negociar mi sueldo con la universidad, cosa que no defraudó las expectativas y se mostró tremendamente complejo; aunado a ello, los trámites migratorios con Canadá—que, contra lo que pudiese pensarse, está lejos de ser el país amable que se pinta—aumentaron las presiones que ya arrastrábamos.
No podría indicar con precisión qué pasó, porque no hubo un punto de quiebre. Mi mente fue endureciéndose, o arrugándose, o como quiera imaginarse, progresivamente. Falta de sueño, exceso de actividad mental, presiones políticas y económicas en mi país, migratorias en aquel en que vivíamos temporalmente, las complicaciones naturales de una familia con hijos pequeños, todo pareció confabularse para crear una tormenta perfecta. Y lo peor de todo era que no sabía lo que me estaba pasando, y no tenía forma de saberlo. Crecí, como la mayoría de mi generación, en una familia llena de amor, pero donde la idea de acudir al psicólogo o al psiquiatra era lejana y poco comprendida, por no decir recibida con franca sospecha.
Mi relación con la única persona con la que hablaba, mi esposa, se tensó incrementalmente. Si no es por su infinita comprensión y amor, no sé qué habría sido de mí. Hoy entiendo qué me pasaba: como en un electrocardiograma, puedo imaginar hoy mis estados mentales, incluyendo los emocionales. Cuando estaba saludable, había picos emocionales y mentales que estaban, por así decirlo, controlados por el yo freudiano, es decir, yo estaba en control de mis emociones y pensamientos; llegó, empero, un momento en el que los picos se salían de mi control, potenciándose y magnificándose bajo el impulso de nimiedades o situaciones que anteriormente hubiera sido perfectamente capaz de controlar.
Pude atender en Canadá el tema del insomnio y aprendí un par de cosas para mi bienestar mental. Una psicóloga del sueño me introdujo a la terapia cognitivo conductual, que me mostró los rudimentos para comprender el funcionamiento de mi mente. Los investigadores y estudiantes de alto nivel—como un estudiante de doctorado—, me explicó la doctora, tenemos una gran capacidad mental que, si no cuidamos, puede volverse en nuestra contra. El problema, me enseñó, no era prender la mente, sino aprender a apagarla.
Pero la cosa no acabó ahí. A mi regreso a México siguieron mis problemas, y los picos altos y bajos me depositaban en momentos casi depresivos o de una beligerancia incomprensible para los que me conocían. Tengo que ser muy preciso: jamás me he considerado un tipo fácil, pero hay de difíciles a difíciles, y lo que me estaba pasando estaba lejos de representar mi carácter “normal”—soy consciente del peligro de usar esa palabra, pero no dejo de creer en ciertas regularidades necesarias para explicar la realidad. Tuve muchos problemas con mucha gente, algunos a quienes quería, otros a quienes, sin necesariamente tenerles afecto, no eran mis enemigos, y unos más a quienes convertí en némesis a fuerza de esta enfermedad mental.
Al final, movido por la bondad y el apoyo de mi esposa—a quien debo, de cabo a rabo, lo poco o mucho que he logrado ser y hacer—pedí ayuda. Consulté a una psiquiatra quien, al cabo de un par de meses, me prescribió una pastillita de la felicidad. ¡Y felicidad fue! Volví a ser quien era—que no es gran cosa, pero soy yo mismo, que ya es ganancia—, retomé, pulí y propicié amistades que había alienado a fuerza de la enfermedad, y pedí perdón cuando había lastimado a alguien. Mi matrimonio se fortaleció y volvió a la armonía que habíamos perdido por casi tres años. Volví a mis hijos como un padre que, amén de mantenerlos, quería explotar de ternura y amor con ellos.
La vida mejoró con una diminuta pastilla. Mi cerebro estaba enfermo y, al recibir ayuda, mejoró considerablemente y con gran velocidad. No pretendo decir que me convertí en alguien agradable—quienes no me toleran como soy seguirán sin tolerarme, porque Dios no hace ese tipo de milagros—, pero sí pude recuperar la felicidad, la paz espiritual, la sensatez, la capacidad de estudiar sin que en ello me juegue la salud y la armonía en mi familia que, en última instancia, es lo único que importa.
II
¿Por qué escribir algo tan personal en una columna que escribo para gente que quizá no me conoce tan bien? La respuesta es sencilla: por mis alumnos. Seguimos, y perdón que lo diga con absoluta honestidad—esa que me sigue caracterizando incluso en la era post-pastillita feliz—, coqueteando con el tabú de la enfermedad mental. Nos decimos evolucionados, pero no nos gusta mucho en México hablar del tema. Que si fulano tiene depresión, o mengano ansiedad, o perengano bipolaridad…, en el fondo son temas que siguen siendo empujados al clóset, no vaiga siendo que contagien. Empiezo por mí, entonces, para ser honesto cuando digo que algo anda mal cuando hay personas que son incapaces de entender que las enfermedades mentales no son una moda de la generación “de cristal”, que son padecimientos reales y que dichos malestares sí que restan responsabilidad moral a quien, sumido en una crisis, ofende al exagerar una emoción.
No soy un experto en salud mental, sino, como he dicho, un paciente. Hoy me encuentro en un punto muy bueno de mi vida, lo que no quiere decir que, movido por algún problema o tragedia personal, el demonio de la ansiedad vuelva a acechar. Esa es la vida que me tocó vivir, y es una vida que me encanta, a pesar de sus retos y vicisitudes.
Escribo, pues, por y para mis estudiantes, mostrándome transparente antes de predicar. “Iglesia en salida”, dice Francisco; bueno, pues para mí no es posible salir al otro si uno guarda pedacitos de sí en el clóset. No se predica desde la perfección: tantísimos hay que se presentan torpemente ante los demás como perfectos, limpios, puros, devotos y dedicados en exceso al bien del otro, y que suenan más como ídolos huecos que como santos y santas de carne y hueso. Se predica, en cambio, desde la propia inmundicia y la propia enfermedad, desde el reconocimiento de ese aborto que, siguiendo a Pablo, todos somos. Tengo en mente el título de ese libro de Taylor Caldwell, Médico de Cuerpos y Almas. Quizá nunca ha sido más urgente que el docente se convierta en un médico de almas, un hermano mayor capaz de sanar las heridas del estudiante y acompañarlo en la senda que construye una personalidad saludable e íntegra.
Entiéndaseme bien: no propongo que el profesor lidie con las enfermedades mentales de los estudiantes, algo que sería peligroso para ambos. El trabajo del profesor en este sentido es meramente de identificación y canalización, ni más ni menos. Y para ello es necesario estar capacitados, algo que he estado insistiendo durante mucho tiempo, y con desesperada urgencia desde la lamentable partida de Samantha. Ella, nuestra politóloga, no fue un caso aislado, sino el locus desde donde esta pandemia de la falta de sentido de vida—ese fracaso de vivir en el absurdo del que habla Camus en El mito de Sísifo—se hizo aterradoramente evidente. Ella representa a una comunidad que, incluso cuando a primera vista se muestra funcional y asertiva, en el fondo es silenciosa y tímida, una comunidad que atraviesa los pasillos de la universidad en busca de algo o alguien de quien asirse para resistir el vendaval existencial por el que atraviesan, muchas veces sin apoyos de su núcleo familiar.
Preparar a los profesores en la tarea de ser médicos de almas implica, cuando menos, tres cosas. Primero, visibilizar el problema, entender que existe y que esconderlo bajo un velo (transparente, evidentemente) no sirve de nada. Segundo, concientizar sobre la magnitud del problema y sus características, los niveles de responsabilidad que puede tener alguien que sufre tal o cual enfermedad mental, y asimismo los peligros que una persona enferma mentalmente puede suponer para sí mismo y para la comunidad a la que pertenece. Tercero, capacitar en los mecanismos de apoyo a estas personas.
Todo esto, sin embargo, será inútil si no viene acompañado de la actitud del buen samaritano: ver a la persona tirada y lanzarle una moneda es acallar la propia conciencia; hacen falta samaritanos que carguen al enfermo, lo ingresen al doctor y ayuden a curar las heridas; hacen falta profesores que vean en sus cursos algo más que “clientes”—¡y permítaseme insistir en el peligro mortal que nuestras áreas de comunicación y mercadotecnia generan en nuestra universidad cuando introducen neciamente el lenguaje mercantil e individualista (se trata, perdonen vuestras mercedes, de nosotros, no de ti y de mí… diría el curso de Personalismo 101)!—y se adentren en el problema humano, encontrando en cada estudiante que sufre en el silencio de la soledad existencial o en el barullo de una sociedad enferma, una parusía de Cristo crucificado.
El pobre del cristianismo no es el sin pan—no es únicamente el hambriento—sino es aquel cuya riqueza espiritual se ha empobrecido por cualquier razón, indistintamente si se trata de alguien que tiene el estómago vacío o lleno. Algunos de nuestros estudiantes son pobres en este sentido trascendente, y por ende actualizan la bienaventuranza, “benditos los que lloran, porque serán consolados”. Algunos sin familias funcionales, somos nosotros quienes estamos llamados a consolar. Esto es el significado profundo del concepto de comunidad, que fácilmente podríamos reconducir al término cristiano de ἐκκλησία, de congregación en la fraternidad.
Termino. Es tiempo de acoger al otro antes que de exigirle lo imposible. Es bueno demandar la excelencia, pero es malo cuando en el proceso nos olvidamos de la persona y su dignidad. Nadie puede darlo todo cuando está enfermo. Y hoy, lamentablemente, somos muchos los que estamos enfermos. Vivimos en un mundo sacudido por el autoritarismo y por el peligro de una tercera guerra mundial que actualice el temido conflicto bélico nuclear. Vivimos un mundo saturado de antagonismo y maledicencia, por un lado, y de cínica estupidez y mediocridad, por el otro. Vivimos un mundo sin verdad, sin belleza, sin justicia, sin libertad ni igualdad. Vivimos, pues, en un terreno fértil para las enfermedades mentales. Acoger al otro es, indudablemente, abrazar antes que corregir. ¡Cuántos profesores quieren hablar de la verdad sin caridad! ¡Cuántos se presentan como fuente de certezas antes que como camino—como puente, como lancha, como vehículo—hacia su búsqueda! Esos han dejado de ser profesores para convertirse en pseudoprofetas. Y, en mi opinión, eso no es el cristianismo, que se funda en la tensión descrita bellamente por Benedicto XVI en la relación caritas in veritate-veritas in caritate.
Nos hace falta, nos urge, finalmente, una nueva generación de docentes capaces de encarar el mundo con esa firmeza inyectada con caridad, listos para curar las heridas de tantos estudiantes por medio de la búsqueda paciente, honesta y fraterna de lo justo, lo bueno y lo bello, triada esta que, en el cristianismo, configura a aquel que, en la cruz, se convirtió en médico de almas por excelencia.