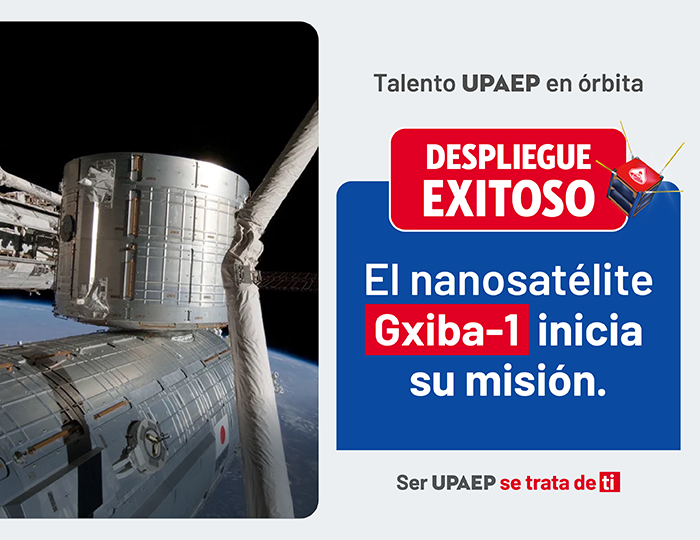Saludo con gusto a mis fieles y amables cuatro lectores, pues a partir de hoy regresamos a publicar esta columna los días viernes, como había sido tradición desde hacía varios años. Así, seguiremos ahora reflexionando acerca de las características más importantes del populismo.
Si analizamos y comparamos a los movimientos, grupos, ideas y dirigentes populistas de nuestros días, indudablemente encontraremos características que comparten, pero también elementos que los diferencian entre sí. Estas últimas incluso se relacionan con las características personales de los líderes, que constituyen un factor importante –de considerable influencia– en el éxito o fracaso de los movimientos populistas.
Podemos aventurar una definición del populismo, sin olvidar subrayar que estamos ante un término muy polémico, que puede ser definido de maneras muy distintas, así como valorado desde diferentes perspectivas.
El populismo es una forma de hacer política; dentro de esta índole se trata de una estrategia para alcanzar y mantener el poder, que se vale de la movilización y búsqueda de consensos con los electores. Desde las perspectivas que valoran negativamente sus métodos, se realza la búsqueda de aprobación popular por medio de la demagogia, el hablar buscando agradar a los oyentes, el apelar a los instintos y a las soluciones fáciles de los problemas complejos; además, el populismo contempla al pueblo como un ente monolítico, bueno, sabio y sufrido, al que pretende defender de las élites políticas y económicas malvadas, explotadoras y mentirosas que se han aprovechado históricamente de él.
Desde la óptica que busca enfocar positivamente al populismo, esta forma de hacer política es revalorada, puesto que vuelve los ojos hacia el pueblo, hacia la “gente pequeña”, tradicionalmente olvidada por los partidos políticos convencionales, los gobernantes y el sector económico, razón con la que se busca articular las necesidades de la gente sencilla, tomarlas en cuenta y ponerse en comunicación directa con el pueblo.
En el caso particular de América Latina y otras regiones de países en desarrollo, el populismo es un movimiento sociopolítico afincado sobre grandes grupos de la población, especialmente de bajos recursos, y muy centrado en el carisma de ciertos líderes políticos, es decir, es una combinación de populismo y personalismo. Las bases populares de los movimientos populistas en el mundo entero están constituidas generalmente por grupos de personas que se sienten defraudadas, olvidadas y desplazadas por las actuales condiciones políticas y económicas; de igual forma se encuentran en dirigentes y cuadros de partido, miembros de las clases más privilegiadas o actores políticos del viejo régimen, que generalmente buscan obtener o mantener antiguos privilegios.
La lógica que guía a los populistas les permite echar mano de diferentes formas de pensamiento político; eso explica que haya populismos de diferente cuño: de izquierdas, derechas o de libre mercado. Si bien no soy partidario de hablar de “izquierda” y “derecha”, en la discusión coloquial y periodística se han impuesto nombres como “populista de derecha” para referirse a diferentes actores políticos. Así que un personaje como Marine Le Pen, en Francia, representa una vinculación específica de la lógica populista con ideas propias de la extrema derecha.
Para distinguir entre los diferentes “colores” del populismo podemos servirnos de la definición de “pueblo”: sabemos que los populistas idealizan al pueblo, pero no siempre dicen exactamente quién pertenece a él. Los populistas de extrema derecha, empero, sí lo dicen con claridad: si el pueblo es amenazado por inmigrantes, extranjeros, musulmanes, judíos, “gente de otras razas”, homosexuales o “fracasados”, quiere decir que todos estos no pertenecen al pueblo y son sus enemigos. Esta idea es totalmente antidemocrática, pues viola el principio de la igualdad y supone maldad en estos grupos sociales.
Es discutible si la postura antisistema del populismo y su dependencia de la supuesta voluntad del pueblo representan elementos “estilísticos” retóricos, o si hay una ideología política substancial detrás de ella. Esto va acompañado de diferentes valoraciones, pues mientras los representantes de la primera posición consideran que el populismo tiene propiedades promotoras de la democracia, la segunda posición lo considera inherentemente antidemocrático, ya que su idea de una voluntad popular unificada y monolítica contradice abiertamente no sólo los principios liberales y pluralistas de la democracia, sino la misma realidad social y política del mundo actual, tan complejo.
Después de que la literatura sobre el populismo fue poco numerosa durante mucho tiempo, la creación de una nueva familia de partidos populistas de derecha y de algunos de izquierda en las democracias occidentales desde la década de 1980, ha provocado un auge en los últimos años. Esta tendencia, producto de la curiosidad científica, no se ha detenido hasta el día de hoy y no da muestras de terminar pronto. En la Ciencia Política, el populismo se analiza principalmente en los siguientes niveles: por su contenido ideológico, por su organización y apariencia, sus causas y antecedentes, por sus efectos y resultados en la política práctica y en la política material (policy) y –algo muy importante– por su responsabilidad en el colapso de numerosos regímenes democráticos.
Si bien en las décadas de 1980 y 1990 la opinión predominante era que el populismo en sí carecía de cualquier cualidad ideológica o de pensamiento político, en la actualidad prevalece la tesis de una ideología “delgada”, como lo propuso Michael Freeden en 1998. El destinatario y la base ideológica de todas las formas de populismo es el “pueblo” como ideal formador de identidad.
El contenido del concepto de “pueblo” varía según la orientación ideológica del dirigente o del movimiento. Los populistas de derecha se centran principalmente en la identidad nacional, mientras que los populistas de izquierda señalan la clase social de los sectores trabajadores o económicamente desfavorecidos. Lo que ambas vertientes tienen en común es que identifican los intereses de los votantes a los que se dirigen con la verdadera voluntad del pueblo, una y monolítica.
Al mismo tiempo, los populistas de derecha y de izquierda difieren significativamente en un punto: mientras que los primeros ven al pueblo como una unidad cultural o étnicamente cerrada, la exclusión de grupos supuestamente no pertenecientes en el nivel horizontal sigue siendo ajena a la izquierda, que se caracteriza por principios universalistas, pero que también cae en un “antipluralismo” al denostar a las clases económicamente fuertes, a las “mafias” políticas del antiguo régimen y, simplemente, a todos aquellos que no comulguen con sus principios, visión de las cosas, métodos o resultados.
El tema clave del populismo de derecha es la afirmación o restauración de la “identidad” comunitaria “original”, como quiera que esto se entienda. Cas Mudde (2007) considera el nativismo y el autoritarismo como sus principales componentes ideológicos. El nativismo –como el que está en auge en los Estados Unidos, por ejemplo– es una variedad del nacionalismo antiliberal –pero no necesariamente racista o étnico–, que aboga por un Estado nación que sea lo más culturalmente homogéneo posible. El autoritarismo sigue la comprensión psicológica social clásica de la Escuela de Frankfurt, y considera que la adhesión a los conceptos morales tradicionales y la creencia en la estructura jerárquica de la sociedad son una característica central de la personalidad.
La objeción a la definición de Mudde es que se centra demasiado, y de manera estrecha, en el núcleo ideológico de la política de identidad populista. Por un lado, partidos como Alternativa para Alemania (AfD) o el Frente Nacional francés muestran que el populismo de derecha ciertamente puede ir de la mano de posiciones racistas de viejo o nuevo cuño y de visiones extremistas. Por otro lado, también puede estar relacionado con justificaciones no nativistas de la identidad cultural y posiciones sociopolíticamente más liberales como, por ejemplo, el holandés Pim Fortuyn, quien en su crítica al Islam se refirió exclusivamente a los valores democráticos de Occidente. Por lo tanto, el populismo de derecha no puede equipararse así nada más con la derecha radical.
El nativismo (del latín nasci: “nacer”, nativus, “innato, natural”) describe la postura política y cultural que enfatiza la retención o revitalización de ciertos factores o áreas de la propia cultura, o de una real o supuesta cultura original. El nativismo suele surgir como reacción a una amenaza externa –real o supuesta– a la propia cultura. En algunos movimientos populistas actuales, como el que encabeza Donald Trump, podemos identificar muchos elementos nativistas.
La semana próxima, Dios mediante, finalizaremos con estas sesudas reflexiones. Por ahora concluyamos en que, a pesar de sus diferencias, los movimientos populistas actuales de diferentes colores se han mostrado como abiertamente antidemocráticos, pues su visión de un pueblo monolítico les impide aceptar el pluralismo y la discusión abierta y libre en la política, características esenciales de la democracia. Sin embargo, el problema, no radica en esa postura o en los engaños de los movimientos y de los dirigentes populistas, sino en que cada vez más electores, de buena voluntad, los siguen sin reparar en las consecuencias. Cuando se den cuenta de ello, será ya demasiado tarde para desandar el camino.