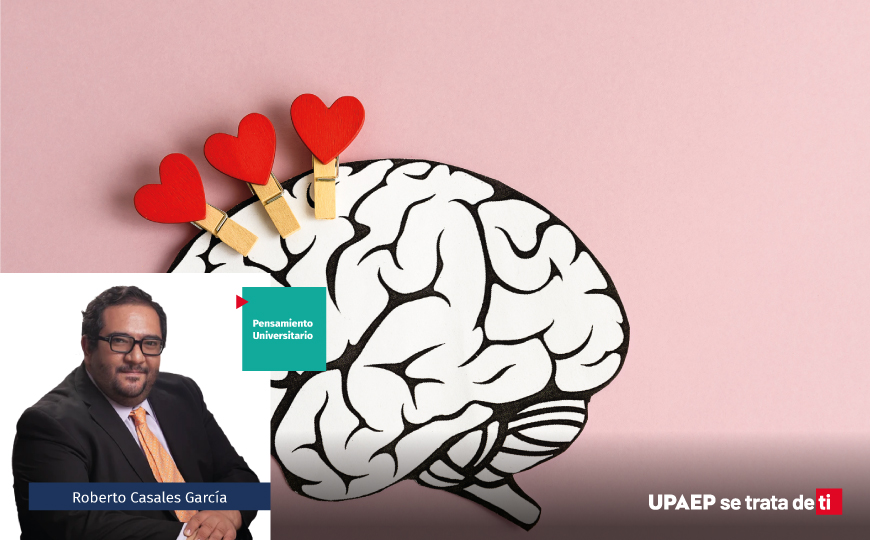Una de las inquietudes existenciales que me llevó a estudiar filosofía fue, sin lugar a dudas, tratar de comprender la naturaleza del amor. Recuerdo que desde muy pequeño comencé a escribir algunos poemas de corte existencial, poemas en los que, de forma muy precoz, hablaba fundamentalmente sobre el amor, o de lo que un niño de seis o siete años entiende por el amor. A pesar de que mi ímpetu por la poesía nunca prosperó, pues nunca he considerado que tenía un talento especial para llevar este ímpetu a buen puerto, la preocupación por tratar de comprender la naturaleza del amor fue, ha sido y será siempre una constante filosófica en mi vida. Tanto es así que, cuando recién comenzaba mi vida universitaria, recuerdo que tanto mis compañeros de clase como mis profesores, hacían comentarios al respecto: esos comentarios, debo confesar, no siempre fueron muy alentadores y realmente pocos me animaban a insistir en ello. Para muchos de ellos hablar del amor era una de las muchas cursilerías que solía hacer, y no era una temática tan profunda o seria como aquellas cuestiones tan profundas como aquellas relativas al ser, al conocimiento o al cosmos en su totalidad. Hablar del amor era algo poco digno del intelecto humano, que hablar de ello era dedicarse a cosas simples y no a las grandes cuestiones existenciales sobre las que suele tratar la filosofía.
Grande fue mi sorpresa al descubrir que autores tan relevantes como Platón, Aristóteles, san Agustín, Max Scheler y un sinfín más, entre los que se puede incluir a Karol Wojtyla, a Dietrich von Hildebrand y a Hannah Arendt, una de mis filósofas favoritas, hablaron sobre el amor. Son ríos de tinta los que se han corrido por tratar de comprender la naturaleza del amor, no sólo desde la poesía y otros ámbitos artísticos, sino también desde el ámbito filosófico, donde incluso se ha llegado a afirmar que existe algo así como un ordo amoris. Este es el caso particular del santo de Hipona, a quien no sólo le debemos esta idea, sino también otra serie de expresiones que se han popularizado -incluyendo algunas que no son en sentido estricto suyas, pero que bien podría haberlas dicho en carne propia-. En este texto me interesa reflexionar, en particular, sobre un pasaje al que, me parece, no se le ha prestado la atención suficiente y que, sin embargo, se encuentra en el corazón mismo de su doctrina sobre el amor: me refiero a aquel pasaje del capítulo 9 del libro XIII de las Confesiones, en el que san Agustín afirma que nuestro amor es nuestro peso («pondus meum, amor meus», es decir, “mi amor es mi peso”), en alusión a aquello en virtud de lo cual cada cosa «tiende a su lugar».
¿Qué significa, entonces, que nuestro amor sea nuestro peso? ¿Qué significa, según san Agustín, que algo tenga un peso? El pasaje citado comienza cuestionando por qué en las Escrituras (en Génesis I, 2, para ser precisos) se hace alusión al Espíritu de Dios como si éste tuviese o se tratara de un lugar, siendo que «no es un lugar», a pesar de ser la única persona de la Trinidad a la se refiere como un «Don». Según san Agustín, esto se debe a que sólo en ese Don «descansamos» y alcanzamos «nuestra paz», pues sólo en el Espíritu gozamos de la presencia de Dios. De ahí que, si «nuestro descanso es nuestro lugar», debamos orientar nuestra existencia hacia Dios, que es hacia donde nos dirige el amor: «el amor nos encarama hacia allá, y tu Espíritu bueno realza nuestra humildad desde las puertas de la muerte». ¿A qué refiere entonces cuando habla sobre el peso? ¿En qué sentido nuestro amor puede ser nuestro peso, siendo que el peso habitualmente alude a algo corpóreo, mientras que el amor nos remite a algo espiritual?
Cuando dice que nuestro amor es nuestro peso, san Agustín está haciendo una analogía entre lo corpóreo y lo espiritual: así como «todo cuerpo, por su propio peso, tiende al lugar que le es propio», de modo que el peso «no tiende únicamente hacia abajo, sino hacia su propio lugar», de igual forma el amor nos sitúa frente al Espíritu, que es a donde pertenecemos. Algunos pensadores antiguos, como Aristóteles, hablaban de la pesadez de los cuerpos, i.e., de lo ligero y de lo pesado, para explicar ciertos tipos de movimientos, como ocurre respecto a los elementos: tal y como se puede ver en su tratado Sobre el cielo, lo ligero y lo pesado nos sirve para explicar porqué ciertos elementos se desplazan hacia arriba -como el fuego y el aire-, y porqué otros lo hacen hacia abajo -como el agua y la tierra. Una explicación que supone que todo en el cosmos tiene un lugar natural, lugar hacia el cual tienden. Esto implica, según san Agustín, que los cuerpos, «accionados por su propio peso, buscan su propio lugar… el lugar que les compete», de modo que las menos ordenadas están «inquietas» y sólo al ordenarlas «hallan su descanso».
Algo semejante ocurre con nuestra alma, que al estar desordenada se encuentra inquieta y sólo cuando es movida por el amor es conducida al lugar la que pertenecen. De acuerdo con san Agustín, es el Espíritu el que, a través del amor, «nos enciende y nos lleva hacia lo alto; nos enardecemos y avanzamos». Nuestro corazón, que se encuentra siempre inquieto -carente de quietud-, sólo encuentra su descanso en Dios, pues es el único Bien perfecto que es capaz de satisfacer nuestras ansias de infinito. Todo ser humano, según el santo de Hipona, posee un deseo originario a la felicidad. Cuando este deseo no está debidamente ordenado, se aferra a bienes que, de suyo, son precarios y perecederos; mientras que, cuando se encuentra ordenado, apunta a un ordo amoris que sólo es realizable a través de la caridad. Aferrados al primer tipo de bienes, el alma se vuelca sobre sí misma, mientras que, si se orienta en función de lo segundo, se dispone hacia lo trascendente. Es por ello por lo que Arendt, refiriéndose al concepto agustiniano del amor, afirma que la «caritas no es sino el camino que conecta al hombre con su meta última». Quien ama, en conclusión, tiende no ya a lo precario inmanente, sino a un bien trascendente por el que la existencia se descubre plena de sentido: amar es orientar nuestra existencia hacia un bien consistente, cuya densidad ontológica es auténtica promesa de plenitud existencial.
¿Qué pasaría si, además, decimos que los distintos tipos de deseos configuran distintos tipos de amores? ¿Será acaso que, cuando decimos que el amor es nuestro peso, también estaremos aludiendo a una dimensión constitutiva de nuestra propia identidad personal, de modo que ésta se configure según el tipo de cosas que amemos? Si admitimos esto, sin dejar de admitir que el único lugar real en el que nuestro corazón descansa es en el Espíritu, tenemos una teoría más robusta de la identidad, donde el tipo de cosas que amamos son las que van definiendo la persona que somos. No será lo mismo, así, quien ama la verdad que quien se aferra a la mentira, ni quien tiende al bien o a la belleza, que quien le presta poca atención a esto. Con esto, san Agustín no sólo afirmaría la relevancia del amor en la búsqueda de la felicidad y del sentido de nuestra existencia, sino también en la configuración de nuestra propia identidad: que mi amor sea mi peso, por ende, significaría que lo que amo me define en mi peculiar modo de ser.