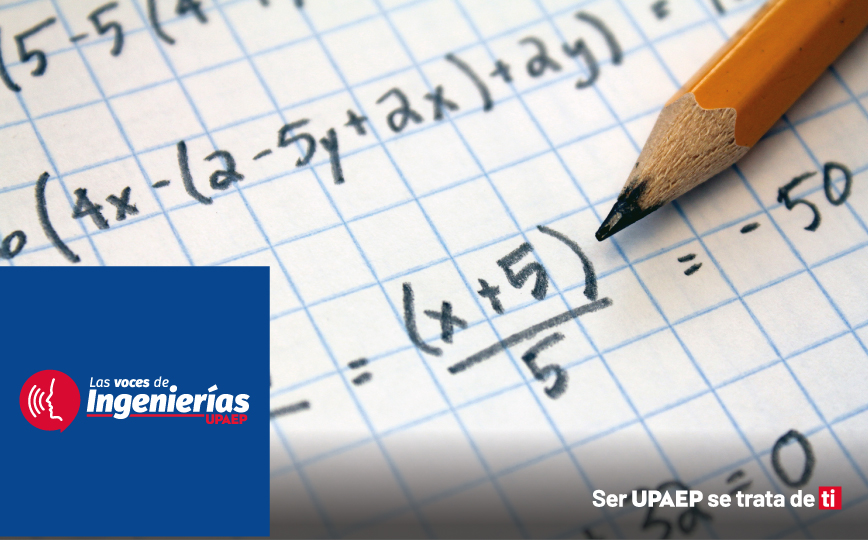Sostenía la escopeta con fuerza. Era uno de los fusiles Mondragón de la habitación del General Martínez, el cual había tomado sin permiso mientras él no estaba en el campamento. Lo agarró por el guardamanos con su mano izquierda, e intentó apuntar hacia el horizonte, en donde el otro bloque se escondía con anticipación. Aquellos fusiles tenían un disparo poderoso, y eso le gustaba. Su nombre era Rosa González, aunque le gustaba que la llamaran Tita.
Era soldadera, y a pesar de sólo tener veinticinco años, cumplía con el rol de lo que le enseñaron que era una mujer de verdad. Sabía cocinar, lavaba su propia ropa junto con la de varias de sus compañeras de estancia y tenía conocimientos avanzados en primeros auxilios. Esa noche, para su fortuna, no tenía a nadie a quien curar, así que salió con la esperanza de sentirse en control de sí misma en medio de todo ese caos silencioso, de toda esa revolución en la cual sentía que no ayudaba lo suficiente.
Tita encogió los ojos y atrajo el fusil hacia su pecho. Escuchó pasos y a lo lejos vió una sombra parecida a la de un hombre. No dudó en disparar. Se escuchó un grito estruendoso. Después muchos más. La luna brillaba más de lo normal, como si quisiera llamar la atención del pueblo. El mundo era un frasco que guardaba gritos de ayuda y batallas pendientes. Tita empezó a preocuparse, se suponía que sólo iría a hacer guardia. Ahora el fusil tenía una bala menos. Se metería en problemas con el General Martínez. El ruido llenaba sus oídos y nublaba su vista, hasta que cayó al suelo, levantando polvo de la tierra por el peso de su robusto cuerpo.
Poco tiempo después se despertó, sacudiendo la tierra de su vestido e intentando acomodar su carrillera. ¿Se había desmayado? Supuso que acababa de presenciar un ataque por parte de los carrancistas, que tendría que despertar a las otras para avisarles. Ella pertenecía al partido villista, y ha presenciado la lucha por el control de Jalisco durante dos meses. Rosita dio unos pasos en la dirección opuesta, pero todo estaba oscuro. Seguía un poco mareada y le dolía la cabeza. Al intentar enfocar la vista sólo reconoció fuego. Una luz naranja que dominaba el fondo negro. Escuchó su nombre, pero la voz no parecía humana. Era como si un animal salvaje estuviera sufriendo, como si se le obligara a los muertos a gritar. Tita suspiró y se llenó de valor. Su madre siempre le decía que tarde o temprano tendría que ser más valiente que los que la rodearan. Que en los momentos más difíciles es donde hay que mostrar el mayor deseo de vivir y la mejor capacidad para luchar.
Los bordes luminosos de la fogata descendían conforme Rosita apresuraba el paso. Sintió calor, una gota de sudor se resbaló sobre su frente. Apareció un grupo de cinco mujeres. Una de ellas tenía el pelo largo y trenzado, y entre sus cuerpos formaban siluetas con la sombra creada. Parecía que le hablaban a la luna. Se escuchaban como una. Entre todas compartían su voz y hacían el sonido más fuerte y encantador que Rosita había escuchado. El eco de las voces permanecía en el aire, penetrando sus oídos.
Pronunciaron su nombre mirando hacia los lados, llamándola hasta que Rosita se mostró ante ellas. La mujer de pelo largo se acercó a ella y se formó una sonrisa en su rostro, como si la estuviera esperando desde hace un tiempo.
—¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Tapalpa?—exclamó Tita.
—Nosotras somos tus hermanas. Ahora, esta es tu casa —le dijo la mujer.
Traía puesto un vestido de tela que le cubría hasta las rodillas, y sobre su cuello colgaban deslumbrantes joyas.
—Mi nombre es Victoria.
Tita estaba muy confundida. Nunca las había visto a pesar de sus largas noches de guardia. Victoria no llevaba puesto el uniforme requerido para las soldaderas. El borde de su cuerpo irradiaba un aura luminosa.
—No las conozco. ¿Sus nombres? —preguntó Rosita.
—Eso no importa. Ahora que estás con nosotras, nos conoceremos poco a poco —comentó Victoria con tono fuerte, intentando convencerla mientras que las otras mujeres sonreían y permanecían al lado de su líder.
—Pero tengo que volver a Tapalpa —manifestó Tita—. No debería estar aquí, mi grupo me necesita.
Las demás miraron a Victoria y después a Tita, como si supieran algo de lo que Tita desconocía. Pocos momentos después, todas se juntaron en círculo, dándole la espalda. Entre los susurros y el fuerte viento de la noche Rosita no pudo entender nada, pero la curiosidad la mantuvo esperando. Una vez que terminaron de hablar, las mujeres se arrodillaron para rezar. Se tomaron de las manos, dejando un espacio vacío. Victoria puso sus manos en los hombros de Rosita para empujarla hacia el círculo.
—Dejen que me vaya. Necesito regresar.
—Con nosotras puedes volver a tu vida —enunció Victoria.
—Sólo necesitas quedarte un poco más —reclamó una con pelo corto.
—Aguanta un poco más —dijeron dos mujeres, bastante parecidas entre sí—, escucha a tu hermana Victoria.
Tita empezó a darse cuenta de lo alejadas que estaban de la realidad, de lo alejada que estaba del campamento, de su vida acostumbrada. En el campo de batalla las reglas eran inapelables. Los límites en la conducta estaban bien marcados. Estando ahí con ellas, se sentía libre. Pero tenía que irse. La libertad era sólo para los que ganaban la lucha, sobre todo para los hombres. Rosita se negó a avanzar, inclinándose hacia atrás. El grupo la miró fijamente, y entre ellas se miraron de nuevo. Un lenguaje que ella no lograba entender aún.
Empezaron a acercarse a Rosita rápidamente. Corrían a su alrededor. La luna brillaba más. Su vestido se levantó y fue ahí cuando notó la ausencia de su carrillera. Las mujeres hacían movimientos suaves con sus manos, como si estuvieran haciendo hechizos para que se quedara en contra de su voluntad. Notó una música fuerte, golpes con madera. Ladridos cercanos. Alaridos. Espectros. Movimientos en el bosque a lo lejos. Un golpe seguido de un suspiro femenino.
De repente, sin saber cómo, sabía los nombres de todas. Victoria Torres. Patricia Fernández. Milagros Castañeda. Camila y Julieta Moreno. Ciertas cosas de sus vidas resaltaron en su memoria: Victoria apoyó la lucha carrancista, la libertad de la comunidad obrera, los cambios políticos radicales. Patricia perdió a su primer hijo y eso la atormenta desde entonces. Milagros creció en una iglesia y soportó tratos crueles por parte de sus padres. Camila y Julieta eran gemelas, ambas muy inteligentes. Un día su madre las dejó en su casa. Las mandó a dormir y nunca regresó. Eran mujeres fuertes y muy diferentes entre sí, pero lo que las unía era que las perseguía su pasado, como un recuerdo imborrable, presente en cada rincón.
Cada vez se movían más rápido, formando un círculo apretado a su alrededor del cual no había escapatoria. Le acariciaron el rostro. Le jalaron el cabello. La oscuridad jugaba en su contra. Rosita gritaba pero su voz era opacada por la grandeza de lo que ocurría. Los ojos de Victoria se tornaron grises y sin vida. La vestimenta de todas se cubrió de sangre. Tita extendió sus manos y la piel de sus dedos palideció. Sintió frío. Nadie le había enseñado que el acercamiento a la muerte era de esa forma, o que le ocurriría a ella tan pronto. Luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí, empujando a los cuerpos que ya perdían su identidad.
—Por favor —le suplicó Victoria entre llantos.
—¡No! Déjenme, quiero irme. Quiero ir a luchar por un mundo en donde por fin pueda pertenecer. Parece como si quisieran quitarme la vida.
—Aún no entiendes, intentamos ayudarte. Confía en tus hermanas.
—Pues ya no quiero que me ayuden. Me han hecho perder el tiempo desde que llegué aquí. Les pregunté por una manera de regresar a Tapalpa y ahora me siento más perdida. Me meteré en problemas si no llego antes del amanecer.
Rosita recogió su carrillera del suelo y caminó lejos de ellas, hacia la oscuridad. Algo dentro de ella le decía que debía quedarse, que quizás querían ayudarla, pero se negó y continuó con el deseo de cumplir con su deber. Supuso que sentía empatía por aquellas mujeres, solas y sin respaldo. Todas se quedaron quietas mientras ella corría en dirección opuesta, mirando a la Luna con compasión. Unos momentos después, sus cuerpos se estrellaron contra el piso como tumbas, permaneciendo en la sombra del mundo.
27 de julio de 1914
Era después del amanecer. El tiempo había pasado muy rápido. Sabía que el General Martínez la cuestionaría sobre su ausencia debido a su fiel compromiso y su atención al detalle. Rosita no sabía qué responder al respecto. No podría explicarle lo que le ocurrió. Diría que después del ataque se perdió, y decidió esconderse afuera para dormir y evitar cualquier peligro.
Continuó caminando, aguantando el temblor de sus rodillas y la incomodidad de su vestido. El campamento se encontraba vacío cuando llegó, y a lo lejos observaba grupos de soldaderas dirigiéndose hacia el norte. Se apresuró para acompañarlas. No quería quedarse sola otra vez. Encontró el fusil Mondragón en el mismo lugar en donde se había caído durante el primer ataque. Una vez que localizó a sus compañeras, las saludó. Nadie volteó a verla. En la trinchera en la que estaban agachadas había un espacio vacío para ella, el cual llenó poco después. Nadie se fijó en su presencia. El ataque del otro bloque era aterrador. Gritó. Nadie la escuchó. Recordó un dolor antiguo: el impacto de una bala en la frente.
Rosa González se dio cuenta de que había muerto.
26 de julio de 1914
Dos mujeres, después de terminar de preparar la comida para los soldados villistas, caminaron lejos del campamento hasta llegar a un terreno baldío. Avanzaron más hasta encontrar un pequeño barranco y se sentaron en su borde.
—¿Dónde estará Tita? No la he visto desde ayer.
—No lo sé, pero no me sorprende.
—Deberíamos avisarle a alguien.
—Las desapariciones son cada vez más comunes. Avisarle al General no hará gran diferencia, todos están enfocados en la Revolución. Incluso a nosotras, las que participamos, les parecemos irrelevantes.
—Lo sé, pero me preocupa. Quizás está herida, o algo peor.
—Es posible que Las Hermanas se la hayan llevado.
—¿Quiénes?
—Las Hermanas. Son un grupo de brujas que lideraron este pueblo, hace muchos, muchos años. Son una leyenda. Se dice que sus almas viven a unos kilómetros de aquí y que trabajaban como curanderas. A veces hacen travesuras, otras veces intentan ayudar. Pero sólo actúan de noche.
—¿Cómo sabes eso?
—Mi abuela sabía mucho sobre prácticas rituales. Algunos decían que ella misma era una de las brujas. Recuerdo que me contaba historias sobre ellas, sobre sus extrañas y rigurosas costumbres mientras preparaba la comida junto con mi madre. Lo hacía para asustarnos. Yo escuchaba atenta, dejándome llevar por la historia mientras el olor a consomé de pollo y tortillas calientes invadía el comedor. Me decía que los espíritus de los cuerpos recién muertos iban directo hacia ellas, y que entre las cinco intentaban devolverles la vida. Sacrificaban animales del bosque; una vida por otra. El ritual dura toda la noche hasta el amanecer, creando visiones aterradoras para el espíritu.
—¿Y funciona?
—Sólo si la persona permanece quieta durante el proceso. Si el espíritu escapa, no vivirá, pero no se dará cuenta de que está muerto hasta que esté cerca de los vivos. Su cuerpo permanecerá igual, pero su existencia quedará a la mitad, y seguirá haciendo lo último que hizo antes de morir, hasta la eternidad.
La otra mujer la miró asustada. Se había quedado sin palabras.
—Espero que Rosita vuelva pronto. No nos queda mucho tiempo aquí. La Revolución continúa y nadie nos protege.
—Mientras se mantenga quieta y confíe en Las Hermanas, todo saldrá bien.
Se quedaron juntas viendo el atardecer, esperando la entrada de la noche y la llegada de algo imposible. Rosa González luchó hasta la muerte, y seguirá luchando desde el otro lado.