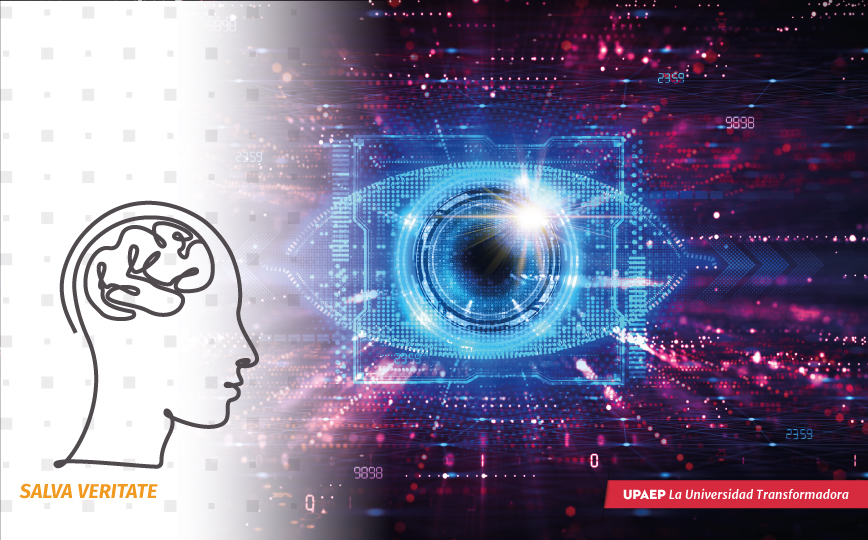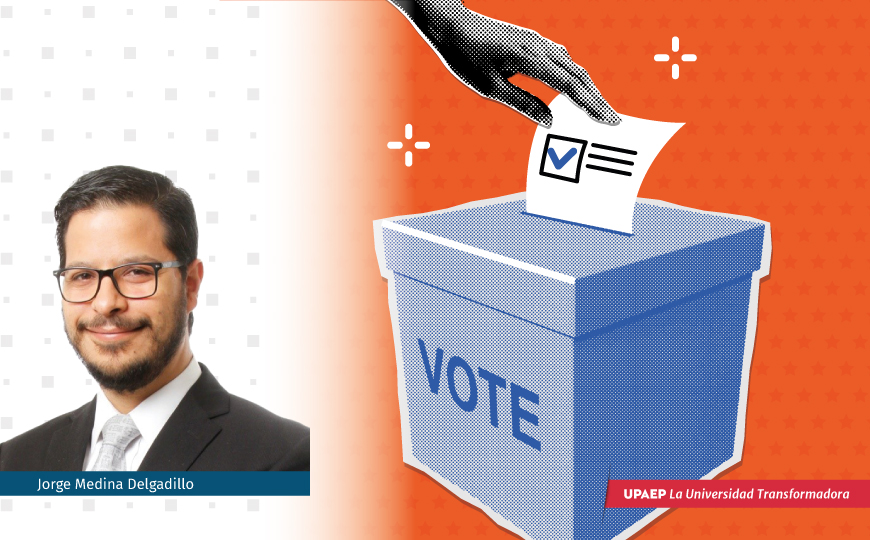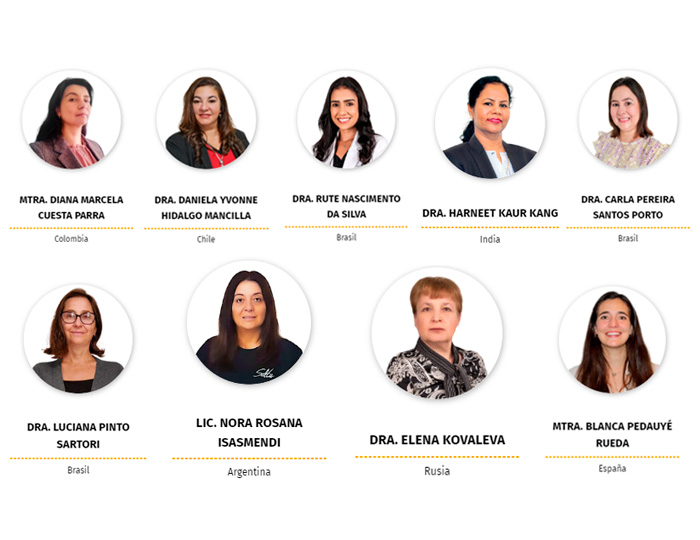Si bien la idea del panóptico proviene del ingenio de Jeremy Bentham, filósofo inglés fundador del utilitarismo, fue Michel Foucault quien desarrolló las consecuencias prácticas y sociales de una cultura que, en su afán de controlarlo todo, diseña diversos mecanismos para vigilar y castigar. La idea del panóptico es la siguiente: construir una prisión en cuyo centro se encuentra una torre de vigilancia en la que los observadores permanecen ocultos, pasan desapercibidos, de modo que los prisioneros crean que todo el tiempo son observados, incluso cuando esto no llegue a suceder. Bien podría ser una torre con cristales polarizados, o un sistema de cámaras ocultas que, parecido a lo que ocurre con las fotomultas, guardan evidencias de cualquier comportamiento inadecuado o en el que explícitamente se viole tal o cual ley, lo que produce un efecto muy particular: al sentirse vigilados, la gente cambia su forma de conducirse. Algo semejante nos advertía Platón a través del mito del anillo de Giges, cuyo protagonista cambia radicalmente su conducta al descubrir que ha encontrado un anillo que le permite hacerse invisible (cualquier parecido con Tolkien y el anillo del poder, es una mera coincidencia).
El panóptico de Foucault se comprende, así, como un mecanismo disciplinar que pretende garantizar el control sobre la sociedad: hay mucha gente que, en efecto, respeta los límites de velocidad, no porque considere que son medidas prudenciales para salvaguardar su seguridad y la de los demás, sino simple y llanamente porque se siente observado. Un mecanismo de control que encontramos, según Foucault, no sólo en las tiendas departamentales (y sus cámaras con vidrios polarizados que nos impiden ver a dónde apuntan), sino que también hacen acto de presencia en distintos ámbitos culturales, incluyendo los ámbitos educativos: no es raro, por ejemplo, encontrar escuelas que, además de lo académico, venden seguridad a través de ciertos dispositivos que los padres pueden consultar, para garantizar que sus hijos se encuentran donde se supone que deberían estar. Recuerdo, por ejemplo, que la primera guardería a la que llevamos a mi hijo mayor, contaba con cámaras que uno podía consultar en todo momento, un fenómeno que se está replicando a través de distintos mecanismos, como ocurre en el mundo digital.
No es raro, en este sentido, que filósofos como Byung-Chul Han adviertan sobre los peligros de un mundo que se ha vuelto totalmente transparente y que corre el riesgo, no sólo de caer en los excesos del exhibicionismo contemporáneo, sino también de atarnos a otra suerte de mecanismos de control que son todavía más sutiles. Mecanismos como los que se aprecian en las redes sociales, donde los usuarios se encuentran constantemente dominados bajo lo que Han denominó como el “imperio del algoritmo”. Un mecanismo sumamente peligroso, pues nos hace creer que somos totalmente libres de tomar ciertas decisiones, cuando en realidad lo que ocurre es que en las redes sociales todo el tiempo te están bombardeando con cierta información –una información que responde a tus intereses y a los comportamientos que has manifestado a través de las mismas-, la cual tiene como objetivo seducirte para que termines haciendo tal o cual cosa. No es raro, por ejemplo, que a los profesores nos aparezcan constantes anuncios de libros que curiosamente se ajustan al tipo de literatura que usualmente consumimos, y que estos anuncios sean continuos, de modo que nunca pierdas de vista que no tienes la nueva edición, la edición crítica o el nuevo libro publicado por tal o cual autor. Tampoco es raro que en la actualidad se hable de los peligros de manipular hasta elecciones presidenciales a través de las redes sociales, tal y como se denunció en el caso Trump, por ejemplo.
Esto que se hace patente a través de múltiples formas en la sociedad, también se presenta como un peligro que está constantemente acechando la vida universitaria. Ya sea a través de multiplicar mecanismos de evaluación, o, mejor dicho, de instaurar mecanismos de evaluación para cada uno de los aspectos presentes en la vida universitaria, o sea a través de mecanismos más sofisticados como las acreditaciones, los buzones de quejas y otras cosas semejantes, en todos estos casos se corre el peligro de caer en una suerte de panóptico foucaultiano, capaz de mermar la vida universitaria. No me malinterprete: no quiero decir que debamos renunciar a estos mecanismos, pues muchos de estos responden a necesidades concretas, a solicitudes legítimas que demandan de suyo este tipo de mecanismos, como ocurre en el caso de las acreditaciones y los buzones para denunciar ciertas faltas. Se trata de mecanismos que, sin lugar a duda, responden a causas legítimas y que, por lo mismo, reclaman la generación de límites, normas o reglas, que nos ayuden a evitar caer en ciertos excesos desproporcionados, todos ellos abusos que podrían llegar a deslegitimar una causa justa.
Este es justo el peligro al que se puede llegar, por ejemplo, cuando se privilegia una cultura de la evidencia sobre una cultura de la confianza, un modus operandi que nos demanda dar cuenta de todas y cada una de las cosas que hacemos, con tal de evidenciar y hacer totalmente transparente la vida universitaria. Lo peligroso de esto reside no en el hecho mismo de pedir cuentas claras, sino en el exceso mismo al que esto puede llevarnos, especialmente cuando esto se traduce en una serie de mecanismos que pretenden mantener el control absoluto sobre todo lo que ocurre en la vida universitaria. Algo que se agrava cuando se empieza a mezclar, e incluso me atrevería a decir, a confundir, con otro tipo de obsesiones, como ocurre con el afán de querer medirlo todo y creer que todo puede estar sujeto a una lógica del rendimiento. Un supuesto no demostrado y que muchos consideran inaceptable poner en tela de juicio, cuando debiéramos comenzar por cuestionarnos si realmente podemos o no medir ciertas cosas que son fundamentales para la vida universitaria. Una educación integral, por ejemplo, debe apostar por el crecimiento de la persona, algo que una prueba difícilmente puede medir, ya que lo que se mide realmente es el rendimiento. El rendimiento de los alumnos nos puede ofrecer una serie de datos interesantes y dignos de ser considerados, pero no nos dice nada sobre el crecimiento personal de un alumno, pues pudiera ocurrir que un alumno que tiene mejores resultados no necesariamente tuviera un gran crecimiento a lo largo de sus estudios, mientras que otro, que tiene peores resultados, haya experimentado un genuino crecimiento personal.
Pedir y dar cuentas sobre lo que se nos promete o sobre lo que prometemos, por ejemplo, cuando se inscribe un alumno a nuestros programas, a nuestras asignaturas, es algo a lo que difícilmente podemos renunciar. Tiene, además, ciertos frutos que vale la pena considerar. Pero pasar de esto a los excesos a los que puede incurrir una cultura de la evidencia, particularmente cuando no ha sido mediada por una cultura de la confianza, la cual es necesaria para alcanzar un justo medio, puede conducirnos a introducir ciertos mecanismos que, más que abonar a la vida universitaria, terminan por mermarla. Me gustaría cerrar mi contribución aludiendo a una anécdota donde se ilustra perfectamente los excesos a los que podemos incurrir si no pasamos nuestra cultura de la evidencia por el filtro de una cultura de la confianza. La anécdota es la siguiente: hace algún tiempo me pidieron una cita para tocar algunos temas operativos importantes, reunión a la que posteriormente nos volvieron a convocar para grabar la sesión y mostrarla como evidencia de que habíamos llegado a los acuerdos, a los que anteriormente habíamos llegado. Pedir una nueva sesión sólo para tener la evidencia de que nos habíamos reunido, no sólo fue una pérdida total de tiempo, sino también una tremenda falta de respeto a cada uno de los involucrados. Por ello me atrevo a sugerir una solución: busquemos un punto intermedio entre el evidenciar lo que hacemos y el confiar, de modo que el pedir evidencias no se vuelva sinónimo de una profunda desconfianza o sospecha.