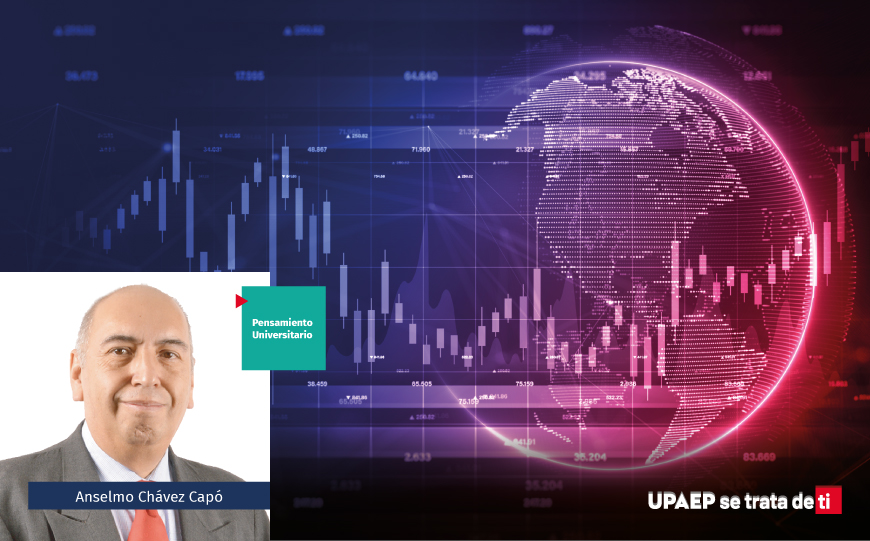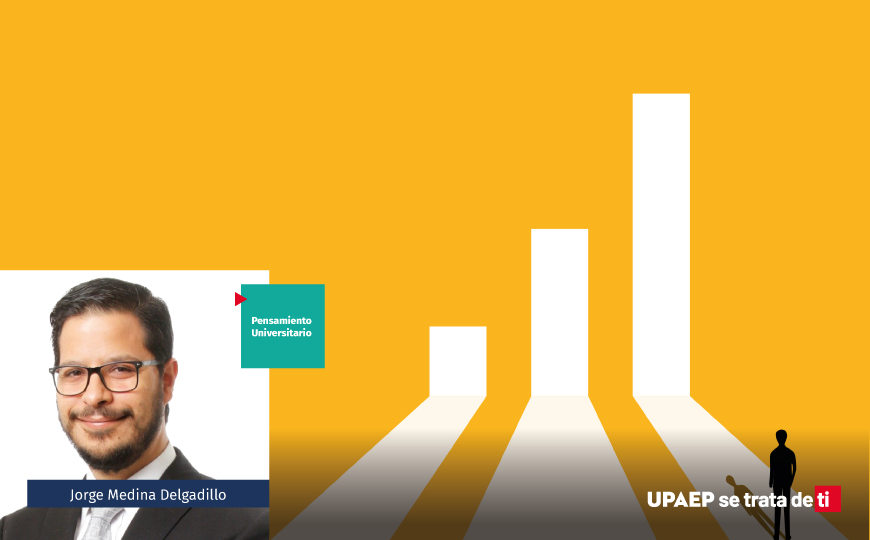Conocemos de Aristóteles tres grandes libros de ética: el más célebre y comentado de todos: la Ética a Nicómaco; otro, la Ética a Eudemo, y el menos conocido y más breve de los tres: la Gran Ética, también conocida por su nombre latino, Magna Moralia.
Aristóteles comienza los Magna Moralia con esta célebre afirmación:
«Puesto que hemos decidido tratar aquí de asuntos éticos debemos, en primer lugar, preguntarnos con precisión a qué ciencia pertenece la ética. Para decirlo brevemente, en mi opinión, la ética pertenece a la política. Y en política no se puede hacer nada sin estar dotado de cualidades, es decir, sin poseer un carácter excelente. Pero ser excelente equivale a poseer las virtudes» (MM, 1181a24-28).
El término “excelente” (en griego σπουδαῖος) encierra cierta amplitud semántica. Significa ser una persona moralmente buena, honesta, seria, diligente, formal, profesional, competente. Significa, por tanto, hacer las cosas muy bien y además con recta intención. No basta ser “buenos” pero ineptos, ni mucho menos ser “técnicamente impecables” pero con malas intenciones. Implica juntar conocimientos (ser inteligentes), habilidades (ser técnicamente diestros) y actitudes (ser moralmente honestos). Y un término que habitualmente captura estas tres dimensiones es “excelencia”. Para Aristóteles, como leemos en el texto citado, sólo se llega a este clímax del carácter tras la adquisición y ejercicio de todas las virtudes (prudencia, justicia, fortaleza, templanza, magnanimidad, mansedumbre, generosidad, buen humor, veracidad…)
Los enfoques de calidad, provenientes de la primera mitad del siglo XX en ambientes industriales, dan cuenta de la típica pretensión utilitarista de controlar procesos y productos de manera que se maximicen los beneficios y se minimicen los costes. Durante las distintas décadas del siglo pasado surgieron diversas extensiones o variantes de esa idea de “calidad”: Calidad Total, Calidad en el Servicio, Calidad percibida, Satisfacción total del cliente y un larguísimo etcétera. Ni duda cabe que los enfoques de calidad han traído muchos parabienes en la maquila de productos, pero no están exentos de críticas, sobre todo cuando han sido encajados a ámbitos no industriales, como la educación, las relaciones familiares o la cultura.
“Calidad” no equivale a “excelencia”. La calidad, si usted quiere, es un poco más objetiva, y refiere al cumplimiento de determinados estándares o criterios; la excelencia, por el contrario, es más subjetiva y refiere a una mejora permanente, a una aspiración del espíritu humano por llegar a ese clímax aristotélico que supone la posesión y ejercicio de todas las virtudes.
Cuando decimos que impartimos “educación de calidad” pronto se suscita un problema: ¿según quién?, es decir, ¿quién pone los criterios o establece los estándares? Y si no hay ningún chucho cuerero que los establezca sin que los demás chisten -cosa por demás ardua-, entonces sólo nos queda entrar de lleno al relativismo: cada quien establezca sus propios criterios y metas, y si los cumple al paso del tiempo, entonces es consistente con su pretensión y, por tanto, ofrece ‘educación de calidad’. Alguna vez platicando con unos colegas que laboraban en una acreditadora me decían que ellos no juzgaban nada acerca del contenido de una misión institucional, pues para ellos era válida y respetable cualquier formulación, simplemente estaban allí para corroborar si se cumplía o no y en qué grado. Yo les cuestionaba que esa aproximación era insuficiente. Pensemos en alguien que se fija una meta de 7 y llega a 7, él obtiene un 100% de efectividad; en cambio, alguien que se impone una meta de 100 y llega a 70 alcanza un 70% de efectividad. Pero el beneficio de dar 70 a la sociedad era 10 veces mayor que solo dar 7. ¡Me parecía una evidencia razonable! Pero a mis colegas no les pude sacar de su zona de confort cognitiva. Ese ejemplo matemático expresa, si usted quiere, de manera muy simplona, por qué prefiero, en cuestiones educativas, la ‘excelencia’ a la ‘calidad’, el σπουδαῖος de Aristóteles al Total Quality de W. Edwards Deming.
Tampoco desenvainemos las espadas tan pronto, porque creo que la complejidad de la vida en el hogar, de la promoción de la cultura o de la gestión de una Universidad, por poner tres ejemplos, sí admite que “ciertos” aspectos sean analizados bajo una óptica de calidad. Es sano y benéfico establecer criterios, fijar metas, medir con indicadores, establecer baremos… ¡claro que sí! Sólo que hay que identificar cuáles realidades son susceptibles de esa aproximación y cuáles no. El amor a mis hijos ciertamente no, pero la administración de la quincena sí. Mi relación con Dios tampoco creo que pueda ser parametrizada, pero sí el tiempo que dedico a meditar las Sagradas Escrituras. La madurez humana o el itinerario de crecimiento en la virtud tampoco obedece a indicadores, pero sí mis acciones y sus alcances cuando asisto a un voluntariado. Claro que hay signos externos de que hay crecimiento en el ámbito íntimo o espiritual, lo que no hay son parámetros numéricos. Es más correcto aproximarnos a lo más bello y noble del ser humano a través de una óptica de la excelencia; para lo demás, tal vez lo más correcto sea un enfoque de calidad.
La incapacidad de distinguir aspectos donde la aproximación de excelencia es más justa, y aspectos donde el enfoque de calidad es el más apropiado, ha conducido a una batalla campal entre tirios y troyanos: unos defendiendo a capa y espada el uso indiscriminado de calidad en ámbitos educativos, otros proscribiéndolo. Éstos llaman a aquéllos ‘malditos neoliberales’, y aquéllos a éstos ‘zurdos de mierda’. Para mí tengo que ambos tienen algo de razón y que ambos también están errados. Es verdad que la educación de excelencia es el enfoque adecuado para lo central y medular del quehacer educativo, pero también es verdad que navegar solo con esa bandera es una patente de corso para evitar auditorias, para no ser llamado a cuentas, en fin, para no ser reconvenido por la mediocridad. A veces el abuso y manoseo ideológico de términos tan correctos como “excelencia” resulta más trágico que su desconocimiento. Pero tampoco por el abuso evitemos su uso correcto y legítimo. Más aún, es nuestro deber reposicionar su justa comprensión y defender su sentido en una sociedad que confunde cada vez más la gimnasia con la magnesia y la velocidad con el tocino.