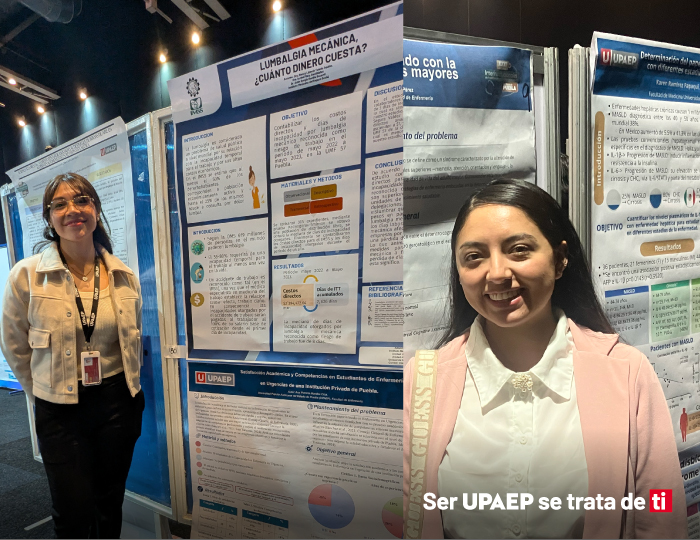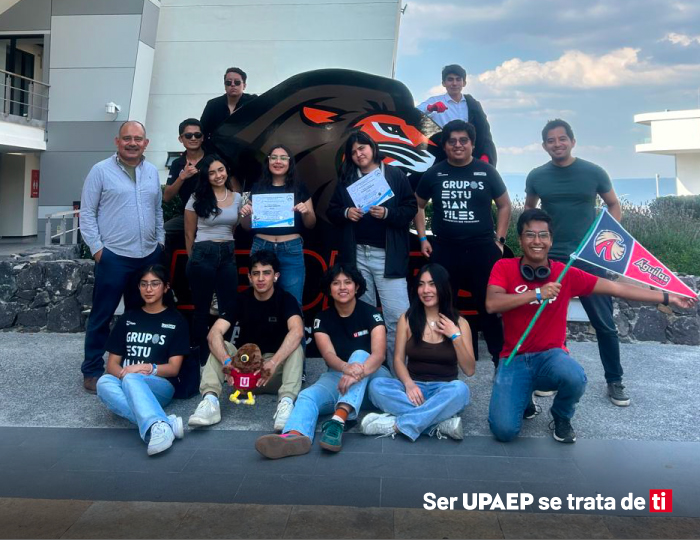La estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales relata su experiencia de haber misionado y conocido una de las tribus más grandes de este continente, la Masai.
Vivir la grandeza de una Iglesia que alaba a Dios en su diversidad, fue como estar soñando despierta. A ya algunos meses de haber vuelto de Kenia, Dios sigue hablando, trayendo a la memoria pequeños recuerdos que refrescan como un oasis el alma y encienden en fuego intenso el corazón.
Vivir un mes en Kenia fue definitivamente una locura que comenzamos a planear con muchos meses de anticipación, preparando muchos detalles de lo que creíamos que sería nuestra misión, sin saber que la realidad se nos presentaría de una manera totalmente diferente y sumamente hermosa.
Es un tanto complejo encontrar las palabras para describir los días de misión en Lenkisem, pero puedo decir que fue una experiencia que llegó a romper con todas las ideas, buenas y no tan buenas, que tenía de África.
Tuve la oportunidad de convivir con la tribu Masai, una de las más grandes en Kenia. Desde el primer momento, nos dimos cuenta que tenían una cultura fascinante, que se reflejaba en la belleza de sus collares, aretes y pulseras, y de manera más intensa, en la alegría compartida.
El comunicarnos con la comunidad fue, sin duda, de los retos más grandes que tuvimos, puesto que la mayoría de las personas no hablaban inglés. Lo impresionante fue que las personas están tan emocionadas por verte que te hablan y agradecen en su lengua, aún cuando no entendiéramos nada, porque sabían que había algo mucho más grande que unía nuestros corazones.
Al estar recorriendo Lenkisem, y sus alrededores, aprendimos algunas frases, expresiones y palabras que nos permitieron conectar un poco más con las personas.
- Jambo! (¡Hola!)
- Enta supa? (¿Cómo están?)
- Ipa! (¡Bien!)
El Masai “siempre está bien”, está siempre bien porque está con vida, está siempre bien porque está con Dios.

Los días en Lenkisem eran todos maravillosos, aún cuando eran parecidos entre sí. Nuestra rutina era sencilla, nos despertábamos temprano, íbamos a misa a una pequeña capilla que estaba a lado de la parroquia, estas misas las compartíamos con las monjas que también estaban en la comunidad y eran en inglés; después, íbamos a desayunar la deliciosa comida preparada por Polin, quien trabajaba en la casa de los Padres y, terminando, salíamos a la aventura que nos esperaba para el día.
La mayoría de los días íbamos con los padres a las pequeñas comunidades cristianas, que eran parte de la parroquia pero estaban un poco alejadas, y ahí participábamos en grupos de lectura de la Biblia, catequesis y misas.
Recuerdo muy bien el sentimiento que surgió en mí el primer día de misión, nos trasladamos a una comunidad que estaba como a dos horas de la parroquia y nos dedicamos a hacer el ya bien conocido “visiteo”, caminando entre bomas (casas), conociendo a la gente y aprendiendo mucho del idioma y la cultura. La cara ya dolía de la sonrisa que no se borraba, sonrisa que hacía visible el amor que quemaba cada parte del cuerpo.
Tuvimos un par de veces la oportunidad de dar algunas charlas de autoconocimiento, valores, plan de vida y superación personal. Convivimos con muchos niños, enseñándoles algunos bailes y canciones que nosotros disfrutamos y ellos nos enseñaron los que a ellos los unían. Los más pequeños nos platicaban muchísimas cosas, nos cantaban, nos acariciaban y abrazaban con un amor que se sentía en la piel.
Lo que más me gustó de la tribu Masai fue la manera en la que vivían su fe, una fe aún en construcción pero que se vive con una confianza tan valiosa que es, sin duda, digna de replicarse. “La Iglesia es para todos”, nos dice el Papa Francisco a los jóvenes, la Iglesia es para todos porque la grandeza de la verdad que nos ha sido revelada debe de ser compartida, hasta el último rincón de la Tierra.
Lenkisem fue un “sí” nuestro y un “te amo” de Dios.