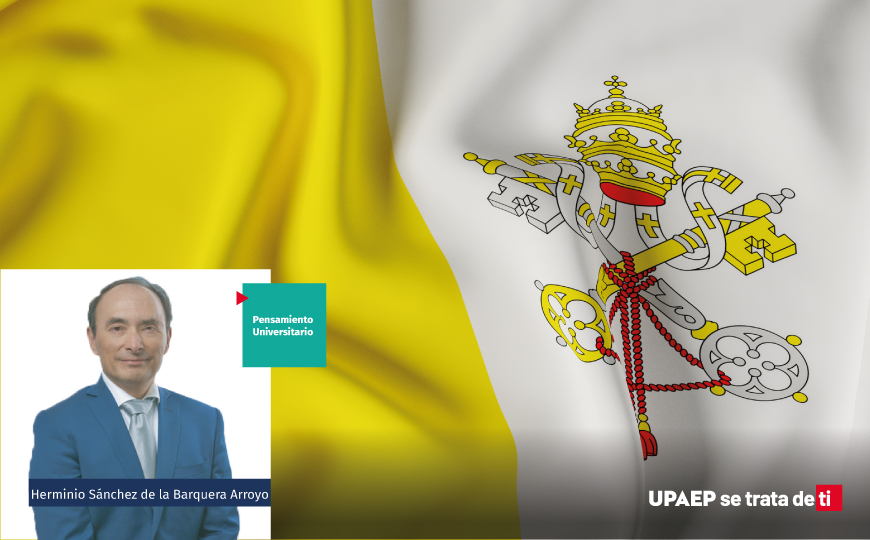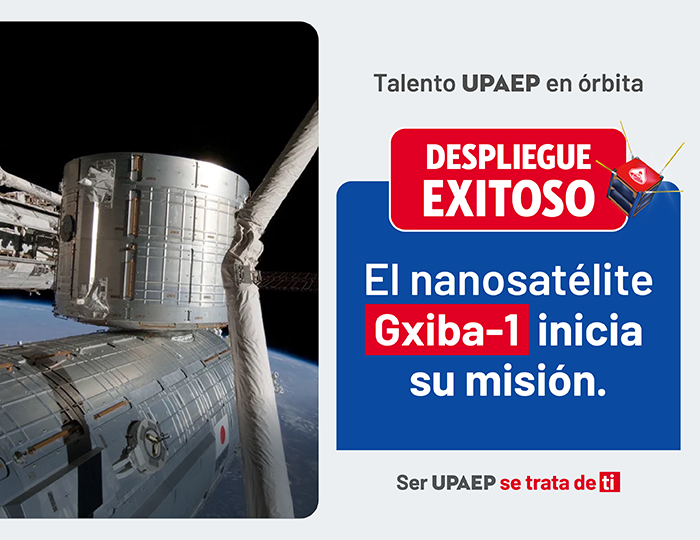Despuûˋs del fallecimiento del papa Francisco, en pocos dûÙas, el 7 de mayo, comenzarûÀn las deliberacionesô a puerta cerrada para sucederlo. Para eso tendrûÀ lugar un ãcû°nclaveã, el septuagûˋsimo sexto en la historia de la Iglesia, por lo que ahora pretendemos ilustrar brevemente los orûÙgenes y el desarrollo de este que es uno de los procedimientos sucesorios mûÀs importantes y antiguos en el mundo. Aunque su historia es en parte turbulenta, este proceso electoral es un ejemplo clarûÙsimo de institucionalizaciû°n, lograda despuûˋs de innumerables dificultades y obstûÀculos, pero que desde hace un tiempo ha llegado a un punto en el que parece haber encontrado una estabilidad y firmeza con las que muchas sociedades pasadas y presentes û¤nicamente podrûÙan soûÝar. La lûÙnea de sucesiû°n papal no ha sido interrumpida desde el siglo I, por lo que podemos decir que es la û¤nica ãdinastûÙa reinanteã que abarca desde la Antigû¥edad hasta nuestros dûÙas. Los papas son, como expresû° atinadamente el reconocido historiador inglûˋs Patrick Collinson (1929-2011), ãThe last Caesarsã.
Para empezar, tenemos que partir del hecho de que la Iglesia ãcomo toda instituciû°n en el mundo- estûÀ formada por hombres y mujeres de carne y hueso, no por ûÀngeles; su historia estûÀ inscrita en la historia de la humanidad, lo cual significa que un acercamiento a ella nos lleva necesariamente a enfrentarnos a sus miserias y a sus grandezas, a sus lados obscuros y a sus lados luminosos. Es por ello que los procesos de elecciû°n papal se han tenido que ir perfeccionando, pues los que eligen al Papa son personas como nosotros, con virtudes y debilidades, con imperfecciones y susceptibles por ello de moverse por intereses diferentes, frecuentemente irreconciliables, si bien no todos forzosamente ilegûÙtimos. Independientemente de que los fieles catû°licos puedan pedirle al Cielo que los cardenales encargados de la elecciû°n del pontûÙfice sean iluminados en sus decisiones, a travûˋs de la historia se han ideado ciertos procedimientos para mejorar y garantizar el proceso sucesorio y para hacerlo mûÀs seguro y confiable. La diversidad de ideas, intereses, visiones y enfoques polûÙticos, pastorales, personales y religiosos que estûÀn presentes en toda elecciû°n papal han propiciado la bû¤squeda de un constante perfeccionamiento en estos procedimientos.
En un principio, la palabra en latûÙn vulgar ãpapaã (derivada del latûÙn pater, padre, papûÀ), no se utilizaba para designar al sucesor de San Pedro, por lo que hasta el siglo IV cuando se encuentra por primera vez en dicho ûÀmbito, en un epitafio: (ãsub Liberio papaã). Sin embargo, a partir de las pretensiones del Papa Leû°n I (c. 400-461, papa desde el 440), quien proponûÙa el primado del Obispo de Roma, se fue reduciendo el empleo de este nombre hasta llegar al punto de utilizarse para designar û¤nica, exclusiva y precisamente al titular del episcopado romano. La reivindicaciû°n del obispo de Roma en torno al llamado ãPrimadoã sobre otras comunidades y sobre todos los fieles se deriva de la consideraciû°n del Obispo de Roma como sucesor de San Pedro, quien a su vez habûÙa recibido la especial encomienda de Cristo para guiar a los fieles.
Como todos los obispos, en un principio tambiûˋn el de Roma era electo por aclamaciû°n popular, lo cual en ocasiones podûÙa resultar muy problemûÀtico tanto debido a las dificultades para distinguir el peso de los grupos que aclaman, gritan y aplauden como por la influencia de gente o grupos de poder sobre la plebe. Un paso decisivo para afianzar la posiciû°n del Papa es el que emprende San Gregorio el Grande (en el trono del 590 al 604), al reservarse la facultad de confirmar el nombramiento de obispos, de interpretar el derecho canû°nico y el de aprobar las resoluciones de los concilios. Con Gregorio VII (reinû° de 1073 a 1085) termina el largo proceso histû°rico para reservar la palabra ãPapaã exclusivamente para el Sumo PontûÙfice Romano. De ahûÙ las palabras de Enrique el Poeta (ã c.1288): Papa brevis vox est, sed virtus nominis huius / Perlustrat quicquid arcus uterque tenet, es decir: ãò£Papaã es una voz corta, pero la fuerza de esta palabra abarca al cielo y a la tierraã.
A pesar de lo anterior, o quizûÀ precisamente por eso, los papas medievales trataron por todos los medios de subrayar su independencia frente al poder polûÙtico. Incluso un papa tan dependiente de Carlo Magno como Leû°n III (c. 750-816, en el trono desde el 795) afirmû°: Papa a nemine iudicatur, es decir, el Papa no puede ser juzgado por nadie. Entre los siglos IV al VIII debûÙa esperar el Papa reciûˋn electo a que el Emperador en Constantinopla revisara la legalidad de su elecciû°n para entonces poder ser consagrado. En los siglos IX y X era costumbre que, despuûˋs de la elecciû°n del Papa, este pidiera la confirmaciû°n del Emperador carolingio u otû°nida. El primero en exigir del papa reciûˋn electo, antes de su consagraciû°n, un juramento de lealtad, fue el emperador Lotario I (795-855). AdemûÀs, y esto se prolongû° hasta casi el Siglo XII, los papas estaban muy supeditados a las principales familias nobles romanas, que llegaron a asesinar a varios de ellos o a atentar contra sus vidas (ãnoblesã es solamente un eufemismo: eran familias ricas de bandoleros de cuello mûÀs o menos blanco). Como estas familias trataban de manipular la elecciû°n papal, entraban en ocasiones en conflicto con los emperadores alemanes, quienes nominalmente regûÙan sobre Italia.
Los emperadores que mûÀs se inmiscuyeron en los procesos electorales papales fueron Otû°n I, llamado ãEl Grandeã (912-973), Otû°n II (955-983) y Enrique III (1017-1056), tratando no sû°lo de influir en las polûÙticas de los pontûÙfices romanos, sino tambiûˋn de imponer candidatos papales a modo. Con el impulso de la llamada ãReforma Cluniacenseã y buscando liberar a la Iglesia de estas intromisiones perniciosas, el Concilio Lateranense del aûÝo 1059 acordû° restringir el derecho para elegir al Papa, designando para esto al Colegio de Cardenales. Esta medida permitiû° a la Iglesia Latina desembarazarse ãde momento, por lo menos- de las intromisiones extraûÝas. Por el contrario, la Iglesia Griega, con sede en Bizancio (Constantinopla), al ser la iglesia oficial del Imperio Oriental, no gozaba de la mûÀs mûÙnima independencia frente al poder temporal de los emperadores bizantinos.
Con Juan XII comienza la tradiciû°n de que el nuevo papa elige un nombre nuevo despuûˋs de haber sido electo. Este pontûÙfice gozaba de muy mala fama ya desde ese entonces; rechazû° su nombre de pila (Octaviano) y adoptû° el de Juan. AquûÙ es menester hacer una aclaraciû°n: hace unos aûÝos, con motivo de la llegada al trono papal de Benedicto XVI, se afirmû° en los medios de comunicaciû°n que la elecciû°n de un nuevo nombre por el pontûÙfice reciûˋn electo comienza con Juan II (533-535), quien tenûÙa el nombre pagano de Mercurio. En realidad, Juan II sûÙ se cambiû° el nombre, aunque no fue el primero, pues a Simû°n se lo cambiû° el mismûÙsimo Cristo; pero, sobre todo, ni con Pedro ni con Juan II se instituyû° una tradiciû°n, lo que sûÙ sucediû° a partir de Juan XII. AdemûÀs, este û¤ltimo Juan, mûÀs o menos a los 22 aûÝos de edad, iniciû° otra tradiciû°n de enorme peso durante siglos: en el aûÝo 962 coronû° a Otû°n I El Grande como emperador alemûÀn. Juan XII fue al parecer el û¤nico papa que iniciû° su pontificado siendo menor de edad (tendrûÙa a la sazû°n quizûÀ unos 16 aûÝos) y se destacû° tristemente por una vida llena de traiciones, violencia, indignidad y desû°rdenes de todo tipo.
Las intromisiones del emperador Enrique III lo llevaron a quitar y poner a varios papas, pues hacia la mitad del siglo XI, en un lapso de doce aûÝos hubo cinco papas de origen alemûÀn. Ya en esos aûÝos se hablaba de muertes muy extraûÝas y se decûÙa que era caracterûÙstico de un papa el vivir poco tiempo. Por lo menos en el caso de Clemente II (1046-1047) se confirmû° como resultado de un envenenamiento, ya que un anûÀlisis realizado en 1942 hallû° en sus huesos cantidades poco saludables y recomendables de acetato de plomo. ûl fue impuesto por el emperador y se significû° por su lucha contra la compraventa de puestos eclesiûÀsticos; por esta y otras cosas se le considera precursor de las grandes reformas llevadas a cabo por el papa Gregorio VII de 1073 a 1085.
Todo lo anterior llevû° a la Iglesia a buscar un mûˋtodo para cortar de tajo la influencia de extraûÝos, por lo que las medidas acordadas en 1059 dejaron en manos del Colegio Cardenalicio la elecciû°n del nuevo papa. Un cardenal, en aquellas ûˋpocas, era un eclesiûÀstico en una iglesia importante, primero en Roma, luego tambiûˋn en otras sedes episcopales. Estos cardenales cumplûÙan fundamentalmente tareas litû¤rgicas y caritativas. Hacia fines del S. XI estaba compuesto el Colegio de Cardenales por unos cincuenta miembros. Con esta suerte de ãauxiliaresã del obispo de Roma (es decir, del papa) se formû° por lo tanto una especie de ãSenadoã de la Iglesia, con la tarea de elegir al Sumo PontûÙfice. Por supuesto que los procedimientos de elecciû°n se fueron afinando poco a poco, aprendiendo de malas experiencias, pues al no haberse fijado por ejemplo un porcentaje mûÙnimo para designar al ganador, ocurriû° en varias ocasiones que todo degeneraba en una ãdoble designaciû°nã, es decir, al final habûÙa dos ãpapasã electos. A veces el asunto acababa a golpes, como en el caso de la elecciû°n de Alejandro III en 1159. Tan desagradable suceso ãque incluso significû° que Alejandro se las tuviera que ver con cuatro ãantipapasã- moviû° aûÝos despuûˋs a dicho pontûÙfice, en el gran Concilio Romano de 1179, a fijar como mûÙnimo para ser designado papa la cuota de dos tercios de los votos. Quien sacara menos votos y aun asûÙ exigiera ser nombrado papa, serûÙa excomulgado. Esta disposiciû°n fue muy acertada, por lo que en los siguientes doscientos aûÝos casi no hubo ãproblemas postelectoralesã.
Son por lo tanto dos elementos los que garantizan en ese tiempo la estabilidad en el procedimiento: elecciû°n del papa exclusivamente por el Colegio de Cardenales y la cuota mûÙnima de dos tercios de los votos. Hay que agregar ahora un tercer elemento, esencial en la elecciû°n: el ãCû°nclaveã, es decir, la realizaciû°n de la elecciû°n ãbajo llaveã (de ahûÙ el nombre: cum clavis, con llave), a puerta cerrada. Esta û¤ltima disposiciû°n se inspirû° en las prûÀcticas electorales de algunas ciudades italianas, quienes se valûÙan de este mûˋtodo para nombrar a sus autoridades en un lugar cerrado, a salvo de los gritos, amenazas, pasiones y presiones eventuales de la gente del pueblo o de los ricos. La palabra ãcû°nclaveã designû° primero al local cerrado en el que se reunûÙa el grupo de electores, pasando a significar despuûˋs al acto mismo de elecciû°n. El local en donde, hasta donde sabemos, se llevû° a cabo el primer cû°nclave cardenalicio de la historia ya no existe, pues fue demolido para aprovecharlo como material de construcciû°n en el marco de las impresionantes medidas arquitectû°nicas del papa Sixto V (1585-1590). Era el llamado Septizonium, un palacio mandado a construir por el Emperador Septimius Severus (193-211) hacia el sureste del Palatino, en Roma. Lamentablemente, las primeras experiencias con elecciones a partir de ãcû°nclavesã fueron desastrosas, verdaderamente dramûÀticas, por lo que el papa Gregorio X (1271-1276), aprovechando que no era cardenal, que no habûÙa estado presente en el cû°nclave en el que habûÙa salido designado y que habûÙa durado dos aûÝos y nueve meses (estaba acompaûÝando a Eduardo I de Inglaterra en una Cruzada), por lo que se sentûÙa libre de compromisos, decretû° en 1274 un estricto orden para el cû°nclave: se trata del documento llamado Ubi periculum. En este documento se determinaba que cada cardenal sû°lo podûÙa hacerse acompaûÝar en el cû°nclave por un sirviente. Si despuûˋs de tres dûÙas de iniciado el proceso electoral no se llegaba a ningû¤n acuerdo, se le servirûÙa a cada uno de los presentes, por los prû°ximos cinco dûÙas, nada mûÀs un platillo en la comida y uno en la cena. Si aû¤n no elegûÙan a nadie despuûˋs de estos dûÙas, se les mantendrûÙa a pan, vino y agua hasta que surgiera un candidato ganador. Uno pensarûÙa que con esto se solucionarûÙan los problemas del cû°nclave, pero no fue asûÙ: el de 1740, por poner tan sû°lo un ejemplo, durû° seis meses.
Los elementos centrales de la elecciû°n papal son, como se ha dicho, el Colegio Cardenalicio, los dos tercios de los votos como mûÙnimo y el cû°nclave, a los que se han agregado con el paso del tiempo solamente algunos detalles no esenciales. En 1586, por ejemplo, el papa Sixto V, de quien ya hemos hablado, estableciû° que el nû¤mero de cardenales no pasara de 70. PûÙo XII agregû° en 1945 la determinaciû°n de que ganara aquel que recibiera dos tercios mûÀs un voto del colegio cardenalicio, queriendo evitar que alguien votara por sûÙ mismo. Al poco tiempo, con Juan XXIII, se regresû° al lûÙmite de los dos tercios, pero con la salvedad de que, cuando el nû¤mero de los cardenales presentes no fuese divisible entre tres, entonces sûÙ se requerirûÙa del voto adicional. El mismo pontûÙfice elevû° el nû¤mero de cardenales a 135, dejando atrûÀs la simbû°lica cantidad de 70, inamovible desde hacûÙa siglos. Paulo VI volviû° a echar mano de la determinaciû°n de los dos tercios mûÀs un voto, con la Constituciû°n Romano Pontifici eligendo de 1975 y que no alterû° la cantidad de cardenales, agregando, empero, la determinaciû°n de que al alcanzar los 80 aûÝos de edad se dejaba de pertenecer a los cardenales con derecho a voto. El nû¤mero de cardenales menores de 80 aûÝos quedû° fijado en 120.
En la actualidad, de acuerdo a los cambios introducidos por Juan Pablo II en 1996 (Universi Dominici Gregis), mûÀs otros debidos a Benedicto XVI, bastan los dos tercios de los votos, pudiendo realizarse un mûÀximo de 34 vueltas electorales. Si en ese momento aû¤n no hay un ganador, se realiza un desempate entre las dos personas con mayor nû¤mero de votos, manteniendo la regla de los dos tercios. El nû¤mero actual de cardenales con derecho a voto fluctû¤a alrededor de los 135; ademûÀs, no hay que olvidar la estricta observancia del secreto a la que estûÀn obligados los cardenales participantes en el proceso.
Desde hace muchos aûÝos ya no ha habido ningû¤n ãproblema postelectoralã en un cû°nclave papal: la elecciû°n es un asunto en el que ya, al parecer, se ha logrado dejar fuera a las pretensiones ajenas al gobierno de la Iglesia de influir, manipular o alterar los resultados del proceso. Es por ello que la û¤nica razû°n que al parecer puede tener el pû¤blico en general para seguir con emociû°n y aû¤n con nerviosismo los trabajos de un cû°nclave ãcomo en el que estamos prû°ximos a vivir-, es por la natural curiosidad y por el interûˋs de saber quiûˋn serûÀ el prû°ximo PontûÙfice. Esta situaciû°n dista mucho de la que antes se presentaba, cuando el mundo era testigo atû°nito de las luchas a veces despiadadas, feroces, abiertas y prolongadas entre emperadores, reyes, familias adineradas, bloques nacionales, sicarios, cortesanas, papas y antipapas.