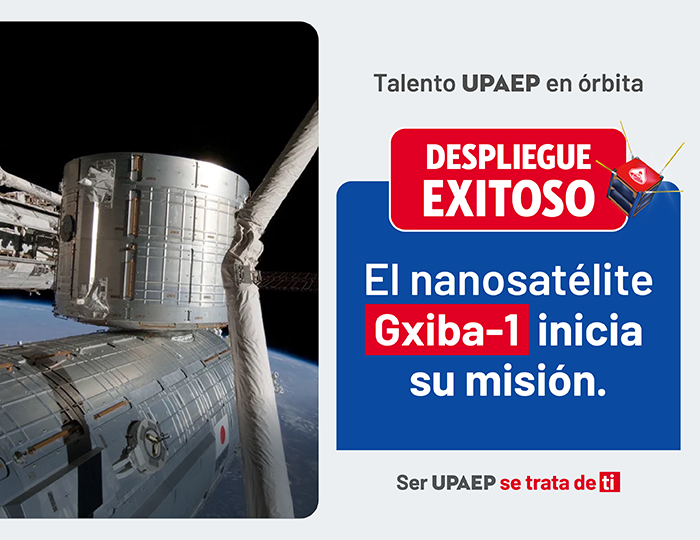Es evidente que hace 150 años ni el autor de estas letras ni el lector que las tiene presente existía; es decir, cualquier persona hace 150 años no existía, no tenía ser, por decirlo de alguna manera: antes de que una persona fuese concebida era nada, era vacuidad. ¡Y de repente! Sin ninguna consulta, sin que nadie pidiera permiso, sin avisar, como un don, regalo o dádiva, la vida es otorgada a una persona. Y cada individuo es arrojado a la existencia, de tal manera que la vida humana que se hace inmediatamente presente en una persona en cuanto que es concebida, comienza a desplegarse en los puntos del espacio y en los momentos del tiempo.
A cada persona se le ha dado la vida, se le ha regalado, pero no se le ha dado hecha, más bien cada persona tiene la problemática de hacer su propia vida. Por ello, he aquí la primera tarea junto con la primera responsabilidad que puede ser ubicada en la siguiente pregunta: ¿cómo es que vivimos con responsabilidad nuestra vida?
Cada persona nace y comienza un desarrollo humano a través de la siguiente secuencia: el niño llega a ser adolescente; el adolescente llega a ser joven; el joven llega a ser adulto; el adulto llega a ser anciano; pero el anciano ya no llega a ser más porque su vida humana se interrumpe con la muerte.
La muerte constituye el límite de la existencia humana dándole una medida temporal, pues como anteriormente se mencionó, hace 150 años una determinada persona —ahora viva— no existía, y por la muerte, dentro de 150 años no existirá; así entonces, el ser humano queda ubicado como homo viator, es decir, tanto varones como mujeres son sujetos viajeros cuyas existencias transitan (por decirlo poéticamente) de la cuna al sepulcro.
También se puede decir que en razón con los límites relacionados con el origen de la vida humana y la muerte correspondiente, el ser humano es un guion entre dos nadas, porque antes de que la vida fuese otorgada a una persona, esta no era una persona, y después de la muerte tampoco será. Lo más evidente en la existencia humana queda resumido en el siguiente juicio: el hombre y la mujer son un ser-para-la muerte (Martin Heidegger).
Ahora bien, el ser humano es un ser-para-la-muerte, no solamente porque su vejez concluye en el sepulcro, sino por la existencia de una posibilidad real (no ideal, ni ficticia) de que la muerte se haga presente en cualquier momento de la vida humana, y cuando eso suceda, esta última quedará reducida a la nada, al no ser, a la vacuidad.
Volviendo al desarrollo humano temporal, se pueden hacer las siguientes precisiones: el niño puede llegar a ser adolescente, pero su “llegar a ser” incluye intrínsecamente la posibilidad real de la muerte; el adolescente, puede llegar a ser joven, pero su “llegar a ser” incluye intrínsecamente la posibilidad real de la muerte; el joven puede llegar a ser adulto, pero su “llegar a ser” incluye intrínsecamente la posibilidad real de la muerte, el adulto puede llegar a ser anciano, pero su “llegar a ser” incluye intrínsecamente la posibilidad real de la muerte.
El ser humano es un ser-para-la-muerte porque su existencia está constantemente acompañada por la posibilidad real de morir en cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Y la muerte es posibilidad real que, cuando se presenta, reduce a no ser, reduce a nada las demás posibilidades de la vida, es decir, la muerte reduce a nada todo proyecto futuro y planes de vida que una persona buscó realizar. Así pues, la muerte no sólo acaba con la vida presente de una persona determinada, sino también, acaba con todos sus proyectos. La muerte es la posibilidad real, que al presentarse, anula las demás posibilidades de la vida porque acaba con la vida misma.
La plena conciencia que cada ser humano tiene de su condición de mortal, es decir, de que es un ser para-la-muerte, es aquello que no solo hace al ser humano diferente de los demás seres vivos, sino que dicha conciencia hace que la vida humana pueda —y tal vez deba— ser vivida como una preparación para la muerte (Platón). Quien toma en serio la muerte, toma en serio la vida, porque la muerte es una posibilidad real que acompaña a la vida de toda persona en cada instante.
Sin embargo, la conciencia de que cada persona es un ser-para-la-muerte, muchas veces se ve opacada cuando el ser humano goza de salud, de comodidades y no ha tenido experiencias cercanas a la muerte, tanto en su vida personal, como en la vida de personas moribundas. Principalmente es en la juventud cuando comúnmente la conciencia de la muerte queda eclipsada, no porque no se advierta o se niegue su realidad, sino porque se la ve como un algo distante y muy lejano a la vida plena propia de la etapa juvenil e incluso como extraña a la vida. Si la muerte es vista como un algo distante a la vida, esto puede tener como consecuencia el no tomarse en serio la vida, porque quien toma en serio la muerte toma en serio la vida.
Si la persona humana es un ser-para-la-muerte, entonces el ser humano es alguien condenado porque no puede ser salvado de la muerte. Condenación que hace de la existencia humana una vocación para la nada. Aquí cabe cuestionarse si existe una posibilidad de salvación de aquella condenación hacia la muerte. Posibilidad de salvación en un ALGUIEN que muriendo superara a la muerte, un ALGUIEN real histórico, que no sea ficticio ni novelesco. ¿Existe ese ALGUIEN?...
Si se dice que no existe, entonces la persona humana es un ser-para-la-muerte de manera absoluta; es decir, el ser humano es un sujeto cuya vocación y sentido es el no-ser absolutamente, lo cual da lugar al triunfo del nihilismo: ¡comamos, bebamos y divirtámonos placenteramente, pues al fin moriremos!
Si se dice que sí existe, entonces la persona humana, aunque no deja su condición de ser-para-la-muerte, puede en razón de ese ALGUIEN constituirse en un ser humano que sea también un ser-para-la-salvación (Agustín Basave), a pesar de la muerte, con lo cual el nihilismo no triunfa totalmente.
La vida de cada persona humana oscila entre: ser-para-la-muerte o ser-para-la-salvación. He ahí el dilema.