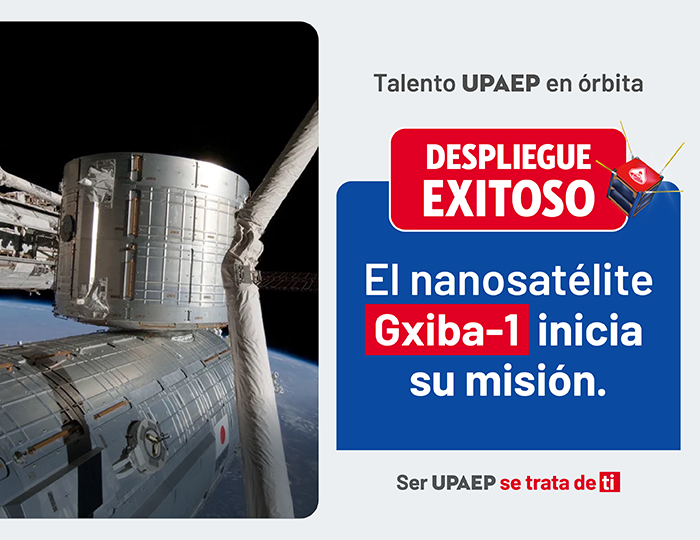I
Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ****Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. ****Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; ****pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ****¡Miserable de mí! (Rom 7:18-24).
Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti (Agustín, Las Confesiones, i, 1, 1).
En Pablo y su mayor discípulo, el obispo de Hipona, encontramos una bella conversación sobre un mal contemporáneo. (Digo “uno” porque decir “el” o “el mayor” sería vano y pueril en un mundo de cabeza, que, echando mano de Bernard-Henri Lévy, ya no gira y que ha hecho en silencio la cama a los seres humanos). Hacemos el mal que no queremos antes que el bien que anhelamos, y eso, aun cuando nuestro corazón [¿debería?] estar inquieto. Hiperplasia del individuo productor de sí mismo, administrador de sí mismo, mezclada con la histeria híper-productiva de corte capitalista. Dice Byung-Chul Han que es precisamente esta perversa disfunción la que subyace a la desaparición del eros:
[E]l amor… en el curso de una positivación de todos los ámbitos de la vida, es domesticado para convertirlo en una fórmula de consumo, como un producto sin riesgo ni atrevimiento, sin exceso ni locura… El sufrimiento y la pasión dejan paso a sentimientos agradables y a excitaciones sin consecuencias (Han, La agonía del eros, 43).
Al eros, no olvidemos, se le encuentra no solo en el registro sexual. En él aflora una rica topografía que comienza en la superficialidad del cuerpo para adentrarse al espíritu mismo de la persona, y de ahí, ser capaz de intuir, rasguñar, acariciar ese eros último, esa cima en la última montaña, locura absoluta que produce el encuentro con Aquel que es el amor.
¿Cómo, entonces, imaginarnos capaces de cualquier bien, si la base misma sobre la que este se produce está rota? ¿No seremos víctimas del absurdo sueño de quien quiere volar con alas de papel, de quien se piensa capaz de conquistar la luna con una escalera?
El bien, dice Agustín, es imposible para los seres humanos sin la gracia divina. Todo bien procede de Dios; todo mal no es sino la consecuencia del desorden de la voluntad humana.
II
El congruente sigue la fórmula de Jesús: “Cuando ustedes digan ‘sí’, que sea realmente sí; y cuando digan ‘no’, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno” (Mt 5:37). La congruencia exige que palabra y vida caminen de la mano, que se besen y se fecunden mutuamente. El congruente no dice “soy congruente” sino que lo es y ya, nada más. Al felicitarme como congruente pierdo todo piso y me convierto en su contrario.
Exactamente eso le sucede al arrogante fariseo: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos” (Lc 18:11). Exactamente eso nos pasa a tanto católico-de-misa-diaria cuya vida fuera del templo es motivo de escándalo. Efectivamente eso nos pasa cuando alardeamos de nuestro rezo ante la comunidad, pero detrás de las palabras se evidencia un tremendo vacío o, peor, una voluntad de poder. Es Jesús, nuevamente, quien nos da la clave: “Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público” (Mt 6:6). ¿Miedo a asumir nuestro catolicismo? ¡De ninguna manera! Pero sí, eso sí, humildad y sencillez en la vida y, por encima de todo, las obras por delante: “Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” (San 2:18). Puntualmente peca quien disocia la orto-doxia y la orto-praxis, asumiendo que una u otra va antes y la otra después. A Jesús hay que confesarlo con la voz, pero también con las obras. De ahí la linda enseñanza que forman las palabras del maestro: “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mt 10:32); pero también: “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7:21). “Confesar” no es lo mismo que meramente “decir”.
III
Ahora bien, existe la debilidad del espíritu (“hago el mal que no quiero”) y existe también la hipocresía. Es Agustín quien nos da la pista: “sucede que la ciudad de Dios tiene, entre los miembros que la integran mientras dura su peregrinación en el mundo, algunos que están ligados a ella por la participación en sus misterios y, sin embargo, no participarán con ella la herencia eterna de los santos. Unos están ocultos, otros manifiestos” (Civitate dei I.35). “No todo el que diga ‘Señor, Señor’”, insistamos. Porque “si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” (Mt 5:23-24).
La hipocresía implica simulación. Con la careta de la piedad, el hipócrita lastima, ofende, maldice, rumia, vomita y agravia a su prójimo. Careta de piedra, que endurece sus muecas sin dejar entrever maldad alguna; de cera, capaz de transformarse y metamorfosearse a voluntad. Careta hecha de estiércol compostado, que no huele, pero no deja de ser lo que es, desperdicio y podredumbre. El hipócrita es selectivo con la verdad, huero en sus acciones, esquivo y mendaz en sus relaciones, inquietante e incluso fascinante en su personalidad, pero, no obstante, renco, estulto y pestilente cuando tropieza y se muestra sin máscara.
El hipócrita hace fraude con la congruencia. Se apropia de la palabreja como el secuestrador de su víctima, forzándola y vejándola con un comportamiento sin honor ni fuselaje: “¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas” (Mt 23-27). La hipocresía sonríe, saluda, dice “gracias”, “perdón”, “con permiso” y un firme “sí, señor” rechinando los dientes, pues en realidad quisiera decir todo lo contrario. El hipócrita no pierde tiempo tratando de encontrar la verdad en los problemas, se conforma con ponerse del lado del poder. Dime quién manda y te diré qué opino y quién soy, dice el hipócrita, casi sorprendido de que existan quienes no siguen su lógica. Al fin y al cabo, “los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz” (Lc 16:8) ¿no es cierto?
IV
Si la universitas está regida por la incansable, impostergable, irrenunciable búsqueda de la verdad —y, por supuesto, de la Verdad— al costo que sea, entonces la hipocresía no tiene cabida en ella. El hipócrita aparece como anti-universitario, como enemigo de la esencia universitaria. En lugar de beber de la savia que mana del tronco universitario, el hipócrita se embriaga con los orines del oportunismo y el servilismo, prefiriendo aferrarse a la ubre del poder de su cofradía que luchar por la consecución del bien de todos, sin distingos ni jerarquías ni asociacionismo ni clasismo ni aporofobias ni otras enfermedades de nuestro tiempo.
Si la UPAEP quiere ser lo que dice ser, debe tener siempre como horizonte este compromiso, que se asume en pie de guerra contra todo tipo de simulación o hipocresía, considerando ambas hijas de la corrupción del espíritu, furias sedientas de sangre, venganza y retribución. Debemos asumir la verdad en toda su profundidad, permitiendo que las voces hablen sin temor a castigo, abriendo las ventanas y las puertas, volviéndonos iglesia en salida que, en el encuentro, da la bienvenida, cura las heridas y convierte al extraño en hermano.
Si los católicos soñamos aproximarnos un día al ideal marcado por Pablo —“ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí” (Gal 2:20)— tenemos que hacer de la congruencia la virtud que vertebre la existencia. Vivir en Cristo es vivir con, en y para la verdad. Es dejar que el amor de Dios transfigure nuestra existencia en una vida de servicio, de amor y compasión. Ser con él implica morir a nosotros, morir a nuestra vanidad y avaricia.
No sea que, al final de nuestra vida, caiga sobre nuestra cabeza la condena que hiciera Jesús: “Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Lc 13:23).