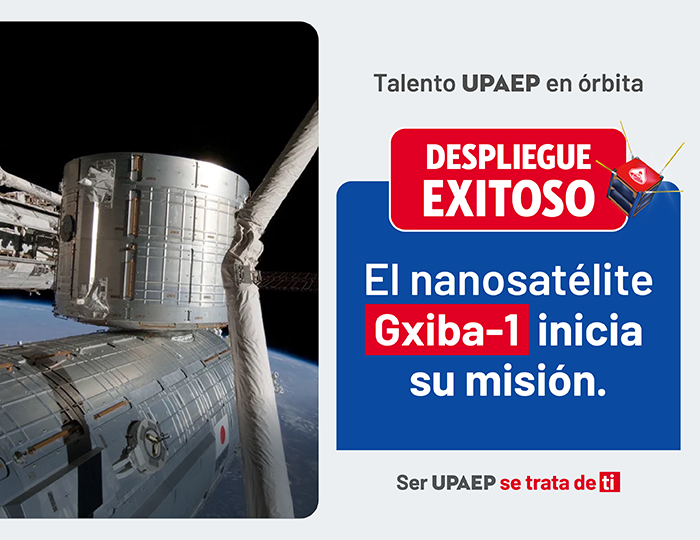Las reflexiones en torno a la discapacidad y la enfermedad son tan inagotables como las indagaciones que constantemente se hacen respecto a la persona humana y el funcionamiento de las estructuras sociales, sobre todo, considerando el complejo panorama de la posmodernidad. Lo anterior nos remite a la construcción de vínculos y dinámicas de interrelación que se crean a partir del encuentro con el “otro” mediante procesos donde el individuo configura modos de vida en su entorno. Cuando tratamos de aproximarnos a estas conceptualizaciones en la realidad, nos topamos con abundantes perspectivas aún difusas y limitantes. ‘Definir’ es el primer reto al que nos enfrentamos para comprender cómo se logran esos tejidos en los que se mueve el ser, desde su individualidad. Asimismo, esto se vuelve más problemático cuando, antes de acercarnos a los fenómenos sociales, nos enfocamos en la experiencia personal, que no siempre está a nuestro alcance. En este sentido, la discapacidad y la enfermedad nos revelan una necesidad vigente para atender a la persona humana en su constitución íntegra como cuerpo, alma y espíritu.
Actualmente, se propone abordar este tipo de consideraciones desde la transversalidad, donde las ciencias humanas y sociales son el punto de partida en aras de enriquecer nuestra comprensión del “yo” y el “nosotros” en situaciones de vulnerabilidad. El proyecto de investigación Cuerpo enfermo, dignidad y discapacidad de la persona. Un estudio desde la filosofía social, se abre para aterrizar planteamientos sobre lo diferente, lo extraño y específicamente, lo que significa vivir en situación de discapacidad o enfermedad. Cuenta ahora con seis integrantes de distintos niveles: doctorado (2) y licenciatura (3) más el director del proyecto. Juntos se reúnen periódicamente para socializar avances de investigación y trazar líneas de acción, metas y objetivos. Dos estudiantes de licenciatura realizan sus prácticas profesionales y un estudiante del doctorado en filosofía social realiza su proyecto de tesis.
A lo largo de casi un año de exhaustiva búsqueda, recopilación bibliográfica, análisis teórico, diálogo e intercambio de ideas, el equipo que colabora en el desarrollo de esta iniciativa se encamina a un objetivo común. El propósito consiste en examinar vivencias a través de testimonios y narrativas que dan sentido a las personas que experimentan alguna discapacidad o enfermedad, no solo en su dimensión corporal, sino también psicológica. La aproximación fenomenológica permite establecer que ambos modos de existir impactan en el cuerpo personal y en la extrañeza de estar en el mundo; estos fenómenos alteran la vida, por lo tanto, se les consideran fenómenos vitales. Ya que estos involucran el “yo” y los “otros”, el perspectivismo ofrece la posibilidad de considerar las vivencias por discapacidad y enfermedad desde el punto de vista no solo del paciente, sino también de profesionales de la salud como enfermeras, médicos, psicólogos y familiares y amigos, servidores públicos, asociaciones civiles, etc.
Ahora bien, ya que este proyecto reconoce la unidad mente-cuerpo, al hablar de “ruptura” se enfatiza que una pérdida o crisis que afecte el cuerpo repercutirá en la mente; y viceversa, las emociones y sentimientos pueden afectar el bienestar corporal. En relación con lo anterior, la investigación se orienta a localizar acontecimientos que interrumpen la continuidad biográfica de un individuo, donde la prolongación de la existencia hacia el futuro también se ve obstaculizada.
Las metas, la identidad, la pertenencia y la comunidad son algunos rasgos que conforman la narrativa biográfica de una persona y dan sentido a su vida. Ante ello, surgen las siguientes preguntas que favorecen el horizonte del proyecto: ¿cuáles son las causas de la discapacidad y la enfermedad? ¿cuáles son los criterios que permiten distinguirlos y denominarlos como tal? Se piensa, por ejemplo, de qué forma la vejez o la ansiedad generan la ruptura biográfica para tratarse como experiencias vulnerables, ya sea desde la discapacidad o la enfermedad.
Con la finalidad de sustentar estas cuestiones, el equipo de colaboradores continúa indagando desde la interdisciplinariedad para ampliar el rango de conocimiento sobre este enfoque. Recientemente, se está trabajando en la elaboración de instrumentos de entrevistas que ayuden a la recopilación de los relatos y vivencias. En el proceso, se está priorizando la creación de categorías que permitan abordar la experiencia vivencial sin limitar respuestas; así, se espera que el entrevistado desglose sus testimonios y vivencias sin condiciones.
Asimismo, los últimos avances de la investigación, presentados por integrantes del equipo del proyecto, han mostrado tres oportunidades de estudio: en primer lugar, la existencia de diversas definiciones sobre la discapacidad que se encuentran entre lo relativo y lo absoluto. A su vez, se propone que una discapacidad involucra una deficiencia funcional, una limitación y una restricción, añadiendo factores del contexto personal y externo. En segundo lugar, la integración de una bioética narrativa aplicada, donde se antepone el relato y la experiencia como un espacio que se sitúa para construir sentido al entrelazar la memoria y la identidad. Esta perspectiva incluye la narrativa del cuidador del paciente en situación de discapacidad o enfermedad, quien además cumple la función de intérprete. La importancia de esta reflexión expone que las vivencias narradas implican una responsabilidad moral, pues el relato se cuenta desde la vulnerabilidad, a través de un acto de comprensión compartida, y sirve como un modo de acoger la voz del otro sin reducirlo. En tercer lugar, se concibe el concepto de la empatía, entendiendo que la vida es un proceso que se da como un fenómeno fundamental de la existencia, de la sociedad al individuo y del individuo a la sociedad. Así, la empatía permite una transición del “otro” al “nosotros”, como una condición que estimula la construcción de sentido en comunidad.
Los recientes hallazgos han arrojado otras dimensiones de la discapacidad y la enfermedad, pues además de pertenecer al ámbito clínico, se reflejan en asuntos de la vida pública, por ejemplo, en áreas como la educación, la política, la economía y la cultura. Los alcances de esta investigación a nivel académico e institucional dejan entrever que la interdisciplinariedad no permanece en el aula; rescatar el valor de la persona es una práctica necesaria para lograr el bien común y el proyecto busca dar continuidad a la senda que otros ya han comenzado.