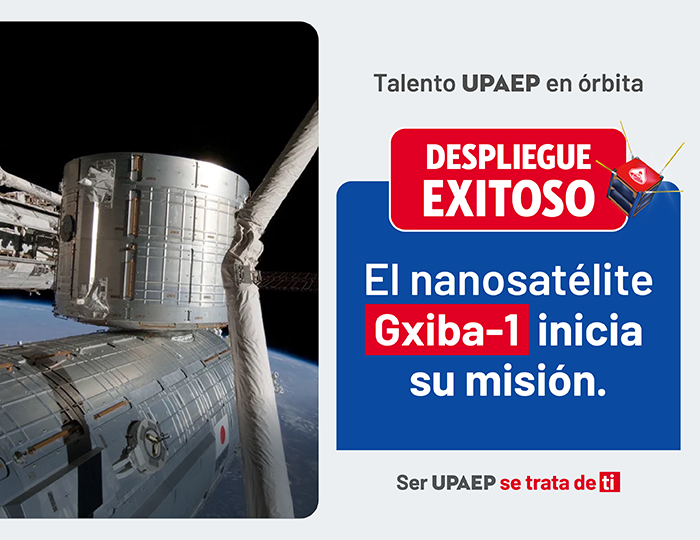Hace algunos años, el comentario de una adulta mayor del Barrio de Santiago llamó mucho mi atención. A ella, no le parecía que fuera positivo que muchos jóvenes foráneos pertenecientes a la UPAEP vivieran en las casas alrededor de tal universidad. Aunque reconocía que estos jóvenes contribuían al sustento económico de muchas familias que rentaban espacios o proveían servicios en la zona, también consideraba que generaban un ambiente desagradable. Según su experiencia, estos jóvenes no participaban de los acuerdos del barrio, dejaban basura tirada en la calle o la sacaban en horarios no establecidos, fomentaban la inseguridad al ser descuidados con sus pertenencias mientras transitaban en las calles, y organizaban fiestas con ruido insoportable, con gente alcoholizada y desconocidos entrando y saliendo de las casas. Todo esto, según su percepción, los convertía en vecinos desagradables.
Su descripción me llevó a reflexionar, pues mi percepción era distinta. Yo veía a esa generación comprometida con causas sociales, participando en manifestaciones y luchas contra la injusticia, la impunidad, la corrupción, la violencia o la discriminación. Entonces me surgió una pregunta: ¿Es posible que un joven participe en manifestaciones por sus derechos, en contra de la violencia o de alguna injusticia, pero sea un vecino poco agradable en su comunidad inmediata? Este artículo busca explorar esta paradoja apoyándose en la teoría de la participación de Karol Wojtyla y el concepto de sentido psicológico de comunidad de la psicología comunitaria.
Karol Wojtyla, en su teoría de la participación (2014), señala que toda acción humana auténtica debe orientarse hacia el bien común y basarse en el reconocimiento de la dignidad de las personas. Desde esta perspectiva, la participación social no se limita a eventos puntuales como marchas o manifestaciones; debe extenderse a las interacciones cotidianas, incluidas las que construimos con nuestros vecinos y entornos inmediatos.
Según Wojtyla (2014), existen dos dimensiones de la comunidad humana: la relación interpersonal yo-tú y la relación social nosotros. La primera implica encuentros directos y personales (alumno y maestro por ejemplo), mientras que la segunda surge en un contexto social más amplio (joven con sus vecinos por ejemplo). Sin embargo, incluso en una relación social nosotros, es esencial reconocer que estamos interactuando con personas concretas, con un conjunto de tús, no con una masa anónima (López, 2020). Lo anterior no implica que, aunque una persona pueda participar de forma activa en relaciones del tipo nosotros, se involucre en relaciones de tipo yo-tú. No obstante, en ausencia de encuentros reales de tipo yo-tú, la relación social nosotros, aunque sea activa, es aparente y no verdadera.
Desde la psicología comunitaria, el sentido psicológico de comunidad desarrollado por McMillan y Chavis (1986) nos ofrece una perspectiva interesante para comprender este fenómeno. Este concepto es definido diciendo: "Sense of community is a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that members’ needs will be met through their commitment to be together” (McMillan & Chavis, 1986, p.9). Es así que incluye como elementos importantes para su estudio el sentimiento de pertenencia, la influencia mutua, el cumplimiento de necesidades y la conexión emocional. Cuando estos elementos están ausentes, como en el caso del joven que se describe anteriormente, se genera una desconexión entre los ideales defendidos públicamente (en manifestaciones) y las acciones concretas en el entorno inmediato (comportamiento poco agradable como vecino). Por lo tanto, la participación comunitaria implica preocuparse por el bienestar de los demás y encontrar satisfacción tanto en atender sus necesidades como en recibir su apoyo cuando sea necesario para satisfacer las propias.
Considerando ambas posturas, se puede afirmar que coinciden en señalar que un compromiso parcial dentro de una relación nosotros (en una manifestación pública) que se extingue al finalizar un evento, diluye el impacto real en la comunidad y no constituye una verdadera participación comunitaria, ni muestra un auténtico sentido psicológico de comunidad. En contraste, comprometerse con los vecinos y participar en las acciones de una comunidad cercana, o establecer una relación yo-tú orientada hacia el nosotros, requiere un nivel de involucramiento personal que hace imposible permanecer en el anonimato o ignorar las consecuencias de las acciones realizadas. Esto se debe a la conexión emocional, el sentido de pertenencia, la influencia mutua y el cumplimiento de necesidades que dicha participación implica.
De este modo, la respuesta a nuestra pregunta inicial es afirmativa: sí es posible que un joven participe en manifestaciones y, al mismo tiempo, descuide su relación con la comunidad inmediata. Sin embargo, esa participación no sería auténtica si no estuviera acompañada de un compromiso verdadero y empático con cada tú que forma parte de las causas y de la comunidad.
Sería hipócrita no admitir que he asistido a varias marchas por causas justas sin haber participado en las acciones posteriores, si es que las hubo. No obstante, cuando, como familia, tuvimos que coordinar a los vecinos del fraccionamiento en el que vivimos la situación fue distinta. Fue una experiencia compleja: atender diversas situaciones, dar seguimiento a las necesidades de todos e, incluso, enfrentar quejas por omisiones no intencionales en nuestra gestión. Esta experiencia me permitió empatizar con el joven que era un vecino poco agradable, pues quizá asumir las responsabilidades de un vecino comprometido le resultaba complicado por diversas razones. Aun con buenas intenciones, no siempre es fácil actuar con coherencia respecto a las causas que consideramos justas ni llevar a cabo acciones concretas que contribuyan a la justicia, la equidad, la paz o la seguridad.
Con base en las propuestas teóricas señaladas, participar en comunidad, nos convierte en mejores vecinos y ciudadanos. Wojtyla (2014) afirma que mi persona se enriquece en el encuentro real con el otro y en el trabajo conjunto por el bien común:
La participación en esta relación vale como realización de la comunidad interpersonal, en la cual la subjetividad personal del <<tú>> se manifiesta a través del <<yo>> (y en cierto sentido también recíprocamente) y, sobre todo, la subjetividad personal del hombre y del otro se funda, es garantizada y crece en esa comunidad (Wojtyla, HD, 2005, p. 105)
Al construir relaciones interpersonales fundadas en estos principios, los jóvenes y todos los que formamos parte de la comunidad UPAEP podemos contribuir al logro del bien común en el Barrio de Santiago.
La participación comunitaria auténtica exige más que la mera presencia en manifestaciones o eventos masivos; requiere transformar ideales en acciones concretas y locales dentro de las comunidades a las que pertenecemos. Cada pequeño acto —como participar y respetar los acuerdos del barrio o cuidar los espacios comunes— se convierte en un eslabón que enriquece a las personas y construye verdadera comunidad.
El desafío no está únicamente en levantar la voz por causas justas, sino en reflejar esos valores en cada interacción con cada tú, convirtiendo nuestras relaciones inmediatas en cimientos de un cambio más amplio. Si aspiramos a un mundo más justo y pacífico, debemos comenzar por ser buenos vecinos, pues desde lo local se construyen las transformaciones globales.
La pregunta con la que me quedo para reflexionar en otro momento ya no es si es posible que el joven sea así, porque veo que lo es. La duda que espero podamos compartir como comunidad es: ¿Cómo desarrollar o fortalecer una comunidad UPAEP en la seamos un nosotros dispuesto a vivir el compromiso por el bien común en cada pequeña acción de nuestra vida diaria?
Referencias:
López, S. G. (2020). Amar para participar en comunidad: una propuesta desde la psicología comunitaria y la teoría de la participación wojtyliana. Quién: Revista de Filosofía Personalista, (11), 83–101.
McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6–23.
Wojtyla, K. (2005) El hombre y su destino, ed. Juan Manuel Burgos (4ª ed.), Palabra, Madrid.
Wojtyla, K. (2014). Persona y acción (2ª ed.). Ediciones Palabra.