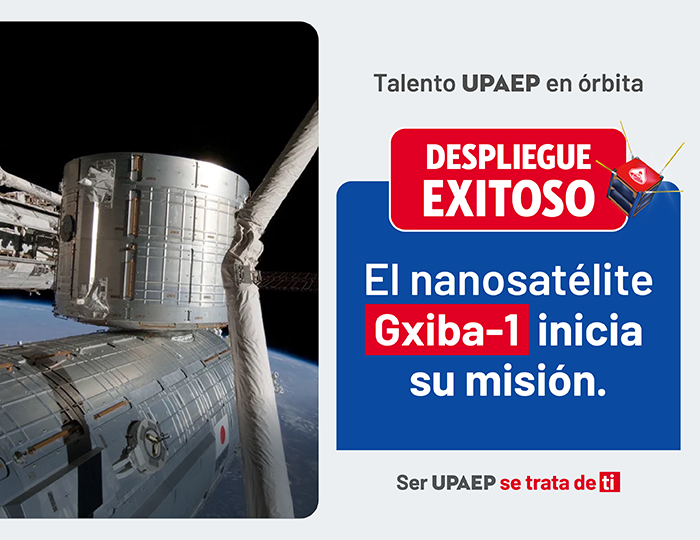El primer día de abril de 2013 escribí en este espacio un tributo a mi maestro, Joseph Ratzinger/Benedicto XVI. Este texto busca continuar esa reflexión, doce años después.
Nací bajo el pontificado de Juan Pablo II. Recibí mi nombre de él: estaba por nacer y mi padre, reportero que cubría los viajes papales, debía incorporarse a la gira del Papa polaco por Centroamérica, así que mis padres echaron mano de esa vieja práctica del trueque a la divinidad, prometiendo darme el nombre Juan Pablo si yo nacía a tiempo para que mi papá se fuera a dicha gira. En mi adolescencia, leí varios libros de Wojtyla. Me llamó la atención, particularmente, Signo de Contradicción, publicado en 1979. Hice mis pininos en el pensamiento cristiano apoyado de su mano, tratando de penetrar el complejo pensamiento personalista y fenomenológico de sus obras filosóficas. A decir verdad, nunca conseguí enamorarme de su pensamiento. Aun reconociendo su genio, hoy día tiendo a evitar esos silogismos cíclicos que me recuerdan a uno de sus maestros, el pesadamente árido Max Scheler.
Como conté en aquel artículo, mi encuentro con Ratzinger me rescató de la mayor crisis de fe que he experimentado. En él encontré tanto la simpleza de un lenguaje que no peca de pomposidad como una profundidad teológica que no dejaba de mantener un pie en las grandes controversias de nuestro tiempo.
A su muerte, el encuentro con el Papa argentino significó para mí una nueva crisis. Esta fue menor, menos intensa, pero no menos real. El contraste entre mi maestro y el Papa recientemente nombrado se me antojaba demasiado grande. Entre el alemán y el argentino veía crearse un auténtico abismo que imaginaba imposible de franquear. Este nuevo Papa quería abandonar demasiado rápido la solemnidad de Benedicto XVI, su delicado gusto por un pensamiento exacto y elegante. Francisco era un Papa harto distinto a Benedicto XVI: era (latinoamericanamente) desordenado, hablaba de todo, extendiéndose a veces hacia costas que parecían secundarias, regresando y retomando el hilo solo para perderlo otra vez; para mayor preocupación, este Papa parecía tender la mano al liberalismo y coqueteaba con la teología de la liberación que Ratzinger se había esforzado tanto en criticar. En resumen, el nuevo Papa no me había cautivado. Quizá fuera necesario bajar la cabeza y recluirse en el pensamiento del maestro; quizá fuera necesario alzar la voz.
Fiel a mi forma de pensar, me prometí familiarizarme con el pensamiento del nuevo Papa antes de formarme una opinión. Sus textos nunca dejaron de desilusionarme en cuanto a su forma: sigo, y seguiré, siendo un nostálgico del genio ratzingereano. Sin embargo, la cosa pronto comenzó a cambiar. Ese Papa que al parecer daba poco juego a la ortodoxia estaba, no obstante, completamente apostado por la ortopraxis de una iglesia en crisis. Hablaba del pobre de forma conmovedora, con auténtica preocupación. La publicación de Evangelii gaudium cautivó mi atención: este Papa se enfrentaba a un mundo descorazonado, hostil, cruel y apático al dolor del otro con una valentía descomunal. Su crítica al descarte, que llevaba el problema de la desigualdad más allá de la explotación denunciada por el marxismo, pronto sería recogida por grandes teóricos políticos y filósofos de la pobreza. Esta denuncia sería redondeada por el Pontífice con su idea de la “ecología integral”, desarrollada en su encíclica Laudato si’, que pondría en el centro de la discusión católica el problema del cuidado de la casa común. Sería su exhortación Amoris laetitia, de 2016, la que ganaría finalmente mi corazón. Después de leerla, me sorprendió el surgimiento de las dubia, cuestionamientos disfrazados de piedad que esgrimían cardenales enemigos al papa para debilitarlo. En ese tiempo, participé en el primer congreso internacional de la Red de Pensamiento Social Católico de ODUCAL, celebrado en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, presentando una ponencia que defendía la solidez doctrinal de la exhortación, frente a los ataques de los cardenales de las dubia. En síntesis, afirmé ahí que el discernimiento y el camino pastoral propuestos por el Papa estaban en perfecta sintonía con la mejor tradición de la iglesia, no solamente con los últimos Papas (Juan Pablo II, como los cardenales de las dubia querían), sino con la patrística misma.
El Papa guardó silencio a las críticas que llovieron sobre su pontificado, incluso cuando el hoy excomulgado, Carlo María Viganò, sugirió que la encíclica Fratelli tutti pudo haber sido escrita por un masón, dando ejemplo de un nivel de estupidez y maldad sin parangón en los últimos años de la iglesia.
El estreno, finalmente, del documental Amén: Francisco responde, terminó por mostrarme el rostro más hermoso de la pastoral del Pontífice. Sentado frente a un grupo de jóvenes de diversos trasfondos culturales y espirituales, el Papa entabló un diálogo sincero y caritativo, sin dejar de ser estricto en la defensa de la doctrina de la iglesia. Quizá ese documental fue la explicación de la controversial declaración que hiciera al inicio de su pontificado, el 28 de julio de 2013, aseverando: “¿Quién soy yo para juzgar?”, refiriéndose específicamente a los homosexuales y lesbianas católicos. Francisco no asaltó al otro, increpándolo por su pecado, sino más bien lo acogió desde la caridad, esperándolo como el padre al hijo pródigo, abrazándolo en lugar de reprimirlo por su vida indecente. No dejó nunca de hablar del bien, la verdad, la justicia y la moralidad, pero lo hizo desde y a partir de la caridad (Caritas in veritate, veritas in caritate, como había dicho Benedicto XVI). Quizá uno pueda (¿y deba?) olvidar por un segundo que el otro ha cometido este u otro pecado, abrazarlo con fuerza y decirle que todo va a estar bien, que ha llegado a casa, darle un baño y ofrecerle una buena comida, tras la cual, una vez satisfechas las necesidades más básicas, sea posible entablar un diálogo. Quizá faltó misericordia en los cardenales de las dubia, que parecían querer la condena pronta y expedita, el regreso al canon, a la iglesia del todopoderoso Santo Oficio, a la doctrina como pesada losa sobre la espalda del creyente, y a éste, finalmente, dócil, domesticado y servil a sus excelencias y eminencias, perfumadas de colonia para no apestar a hediondo borrego, a campo, a sudor y a estiércol.
El papa Francisco fue atacado tanto, o más, como lo fuera Benedicto XVI. A muchos nos costó entenderlo, pero, una vez conectados con su pensamiento, nos fue imposible dejar de reconocer a él a uno de los más grandes pastores que ha tenido nuestra iglesia contemporánea, a un hombre de una sencillez espiritual admirable, a un latinoamericano que puso sobre la mesa de Europa y del mundo las grandes deudas que hemos arrastrado desde décadas para con los pobres, los marginados, los olvidados, los sin uso, sin nombre, sin nacionalidad, sin esperanza ni voz. Es de ese Pontífice del que me enamoré, comprendiendo que su pensamiento no solo no contradecía el de mi maestro, sino que lo completaba, construyendo ese hermoso tapiz que es la diversidad cristiana, que postula la unidad a través de la diversidad y no como mera homologación, como totalitarismo espiritual. Hoy tengo un maestro y un pastor.
Despedimos hoy a Francisco y, al hacerlo, nos hacemos la pregunta por el futuro de la iglesia. No de la iglesia de Pablo, de Juan Pablo, de Benedicto o de Francisco, sino la iglesia de Cristo. Y lo despedimos con la absoluta certeza de que tuvo razón el Papa argentino cuando dijo, en
Fratelli tutti
§137, que, de cara a la crisis generalizada que enfrenta la humanidad, “hoy, o nos salvamos todos, o no se salva nadie”.