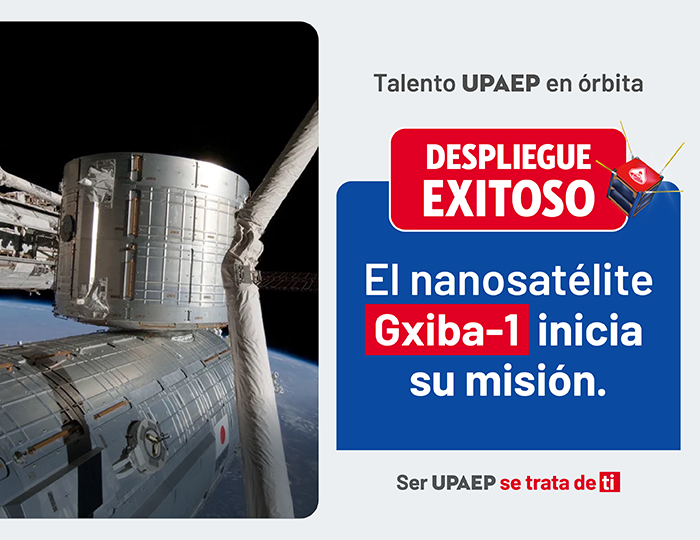Nuestros cuatro fieles y amables lectores recordarán sin duda alguna que estamos desde hace un par de semanas enfrascados en el espinoso tema de la estupidez en la política. Nuestras sesudas y profundas reflexiones al respecto llegan hoy a su momentáneo fin, pues el tema da para mucho y seguramente volveremos a él más adelante, con la anuencia de quien siga atreviéndose a leer esta columna que perpetramos semanalmente con singular tozudez.
Como hemos señalado en las dos colaboraciones previas, mucha gente prefiere seguir a los líderes ruidosos, que hablan mucho y que aparentan una enorme seguridad en sí mismos, en lugar de escuchar a los que son más reflexivos y prudentes. De hecho, la historia conoce a oradores que hablan por horas y que son tomados por muchos por grandes dirigentes políticos, aunque sus frutos hayan sido, en los hechos, más que pobres.
Pensemos, por citar un caso, en Fidel Castro. O comparemos, también a guisa de ejemplo, los sendos discursos pronunciados en estos días ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por el presidente Donald Trump y por el rey Felipe VI: mientras el primero, abusando de su poder para pisotear las reglas más elementales de la diplomacia, empleó casi una hora en disparar sandeces una tras otra, el discurso del rey (y no me refiero a la película) expresó exactamente las ideas opuestas a las que Trump había externado un día antes.
Así, Felipe pronunció una dura crítica al gobierno de Israel y al terrorismo de Hamas, una defensa de quienes se ven forzados a emigrar, la importancia de atender el cambio climático, la defensa de los valores democráticos, etc. Estoy seguro de que el discurso de Felipe pasará a la historia; el de Trump también, pero en sentido negativo: lo que no hay que decir. Mientras Trump fue grosero, ruidoso, pendenciero y vacuo, el rey fue breve, brillante, substancioso y contundente.
Llegados a este punto, resulta casi imposible no pensar en un gran teórico de la política: Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), el filósofo, diplomático, cronista, escritor y poeta florentino. Nos referiremos aquí a su obra más famosa: Il Principe (“El príncipe”), escrita hacia el 1513. Como todos sabemos, en este libro no le interesa al autor escribir cómo debe ejercerse el poder idealmente, sino que describe cómo funciona esto en la realidad, en la cruda realidad. Es un libro a la vez hermoso (por su prosa) y profundo (por su análisis).
Entre las muchas observaciones que Machiavelli formula sobre lo que ve, está aquella en la que nos dice que no importa qué tan virtuoso sea el gobernante (el príncipe), sino que tan virtuoso parezca ser ante los ojos de todos. Esto significa que la percepción pública predomina sobre la verdad, así que quien entiende esta dinámica tiene todas las herramientas para impulsarse hacia arriba. La falta de capacidad “técnica”, digamos, se puede substituir por la capacidad para la escenificación, así que muchos gobernantes exitosos a lo largo de la historia han sido maestros de las apariencias.
En este juego de aparentar lo que no se es, la ética se convierte en decoración del escenario y la verdad, en un arma táctica que se esgrime solamente que se requiera. El escritor florentino era de la idea de que los hombres son criaturas manipulables; quien entiende esto, sabe que, con ayuda de medios como el miedo, la esperanza o la insistencia puede ir construyendo una imagen de autoridad que se verá más real a los ojos de la gente que la “verdadera” realidad o que un conocimiento profundo de las cosas. Bajo esta lógica, un engañoso inteligente aventaja al pensador inteligente, pues este último se pregunta si algo es correcto o no, y el engañador sólo se pregunta si algo funciona o no para sus fines.
Un instrumento particularmente útil en este juego es la simplificación consciente de la realidad: la complejidad es impopular, no sólo en épocas de Machiavelli, sino también en nuestros días. Así que, según lo que el florentino observaba en la vida política de su época, quien pretenda obtener, mantener o recuperar el poder no necesita del conocimiento para explicar algo, sino que requiere de un instinto para simplificar la realidad. No se dice la verdad, sino lo que la gente desea escuchar.
Podríamos decir que, en este caso, la estupidez es estratégica, pues es decidida, clara y contundente. Por eso creo yo que muchos dirigentes populistas buscan aparentar un alejamiento de la ciencia y del conocimiento, para aparentar un acercamiento con la gente sencilla. Recordemos esa lapidaria afirmación del ex presidente López, en el sentido de que no es gran ciencia gobernar, o de que los posgrados en el extranjero son inútiles y dañinos. La gente, ignorante en su mayoría, ve a este tipo de políticos más cercanos, al grado de identificarse plenamente con ellos.
Pareciera que los electores no recompensan el saber, la bondad y la capacidad, sino la simplicidad y el efecto. Si el mensaje de un político es entendible, lo más seguro es que los electores le otorguen su voto. Así que, siguiendo a Machiavelli, podemos decir que la aparente estupidez de algunos políticos no es una desventaja, sino un medio o recurso para ascender en las estructuras del poder. Esta aparente estupidez de ciertos líderes (que a veces es tan convincente que quizá sea real) tranquiliza al elector y crea una identificación mutua, lo compromete con la causa y no le deja ver más allá. Así como Claus von Clausewitz hablaba de la “niebla del combate”, aquí estamos ante la “niebla de la estupidez”.
Esto encaja muy bien con el elector de nuestros días, que no quiere saber de complejidades, sino que requiere de respuestas simples ante problemas profundos, pareciendo como que colocase a la emoción por encima de la razón. Cierto, “la verdad os hará libres”, pero ¿qué pasa cuando esa verdad es demasiado complicada? ¿Eso no la hace incómoda? El ejemplo de la campaña política de Mario Vargas Llosa en 1990 es ilustrativo: se empeñó en hablar con la verdad al electorado y perdió, mientras su adversario Alberto Fujimori se dedicó a prometer el oro y el moro, erigiéndose como el ganador de la contienda. Tiempo después, ante la decepción generalizada, se ganó el mote de “chino mentiroso” (aunque era de origen japonés). Pero ganó en parte porque les dijo a los electores lo que estos querían escuchar, mientras que Vargas Llosa les decía lo que él creía sinceramente que debía decirles, por muy dura que fuese la realidad que él veía venir.
Las personas son seres emocionales, por lo que sus juicios y decisiones, sobre todo en ámbitos como la política, se remiten rara vez a la lógica, sino a una mezcla de emociones, sentimientos, instintos y experiencias. Sorprendentemente, los hechos tienen en este juego de poder político un papel menor: lo que importa es el efecto, no el contenido de la verdad. Pareciera que lo que le importa al elector no es que le expliquen lo que está pasando y cuáles son las posibles soluciones, sino que el líder político transmita esperanza, aleje los temores o logre despertar la indignación frente a enemigos reales o imaginarios.
Por el contrario, quien explica la complejidad de los fenómenos, distingue entre distintas soluciones, no se va a los extremos, sino que busca un punto medio, quien deja claros cuáles son sus límites o qué puede lograr y qué no, ese está perdido. Digamos que, bajo esta lógica, la verdad y la honestidad tienen un serio problema de imagen. Por eso es tan complicado para los políticos de cuño democrático encontrar un discurso convincente contra los populistas.
Como lo que importa es el efecto, el discurso que indigna y enciende es el que trasciende y se arraiga en el corazón de los electores, mientras que el discurso que explica algo se pierde y se olvida. Un discurso que confirma lo que la gente quiere escuchar se queda en la memoria; al discurso que explica algo que quizá vaya en contra de lo que la gente desearía escuchar se le presentan oídos sordos. El público no busca necesariamente la verdad, sino la seguridad. Por eso los rusos le han entregado su libertad a Putin, porque a cambio creyeron que recibirían seguridad. Y lo van a sostener hasta que se den cuenta de que él ya no podrá mantener su palabra. Así pasa con los autócratas; el problema es que, cuando la gente se da cuenta, es generalmente ya demasiado tarde para derrocar al régimen.
Un discurso que presenta las cosas como son puede ser incómodo porque nos hace ver, por ejemplo, nuestras propias culpas y nuestra propia corresponsabilidad, y eso a nadie le gusta; o nos presenta el escenario de que ciertas cosas en las que creíamos no son así. Esto va en contra de nuestros deseos de estabilidad. Por eso es más fácil y deseable para muchos el discurso donde se descubre a los chivos expiatorios, a los culpables históricos, a los que tienen la culpa de nuestros males. En lugar de presentar y analizar problemas sistemáticos o estructurales, se descargan las culpas en supuestos enemigos del pueblo: los empresarios voraces, los inmigrantes, el occidente, la mafia del poder, el pantano de Washington, etc. Un enemigo concreto es más fácil de vender en las lides electorales que un problema complejo, de muchas aristas y que requiere de años de esfuerzo para ser resuelto.
Digamos, como conclusión, que los electores no exigen a gritos la verdad ni la explicación de la realidad, sino que quieren escuchar un discurso que cree identidad, que los incluya y los descargue de culpa. La verdad es en este sentido demasiado seca, demasiado sobria y poco emocional. Lo trágico en esto no es solamente que la verdad sea ignorada, sino que incluso se le combata activamente y que sea percibida como dañina, como si fuera una amenaza. En cuanto a la inteligencia, diremos que no sólo brinda claridad, sino también nos ayuda a identificar zonas grises; pero también nos muestra nuestras limitaciones. El que reflexiona, se cuestiona a sí mismo. Quien toma a la responsabilidad propia en serio, se aleja muchas veces de la política porque no está dispuesto a darle la espalda a un comportamiento ético. Muchas personas fracasan en la política no por incapaces, sino por íntegras.
De ahí el escenario actual, triste y desolador: los incapaces y malvados llegan al poder arropados por mesnadas de electores refugiados en la estupidez como fenómeno colectivo, que pareciera se rehúsan a pensar, como dicen Les Luthiers en uno de sus espectáculos: “¡El que piensa, pierde!”. En este sentido, sirvan como cierre de estas cavilaciones las palabras de Edmund Burke (1729-1797), que son una exhortación para la acción orientada por la reflexión y el sentido de responsabilidad: “Para que triunfe el mal, sólo se necesita que los buenos no hagan nada”.