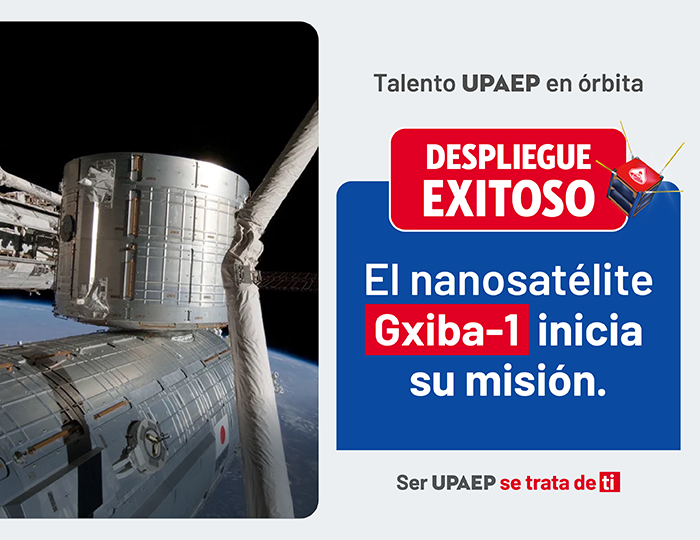En el judaísmo clásico existe una noción potente y muy interesante: la de «reparar el mundo» (Tikkun Olam). Recuerdo haber conocido la profundidad y potencia de esta idea a través de un libro de Emil Fackenheim, pero conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que está presente en distintas tradiciones religiosas y culturales. Quiero comenzar por lo más obvio y luego invitarnos a todos a una comprensión más exigente.
Se repara lo roto, lo descosido, lo desvencijado, lo que fue estropeado por descuido, desuso o mal manejo. Se repara una máquina o una instalación eléctrica, pero también se repara un ecosistema o un corazón. Se repara lo que está enfermo, lo que necesita auxilio, lo que ya no puede más.
No sólo estamos llamados a reparar lo que nosotros estropeamos. Podemos reparar también lo que otros dañaron. Y aquí entra en juego algo que podríamos entender por “responsabilidad”, más o menos elástica, según se achique a atender lo que el yo ha causado o según sea magnánima para acometer la tarea de reparar el mundo, con independencia de quién lo haya maleado. ¿De qué somos responsables? ¿Cuáles son los límites y los alcances de nuestra responsabilidad?
El flanco liberal responde pronto a esa pregunta diciendo que somos responsables sólo del daño hecho por nuestra libertad. ¡Hasta ahí! Pero pronto se deja ver que esa es una respuesta incompleta, pues muchas veces sólo se consideran los efectos directos y a corto plazo de nuestras acciones. Pero nuestra libertad, por ejemplo, también hiere a otras personas, y esas heridas les afectan en sus propios actos libres. ¿También de ello somos, en parte, responsables? De la misma manera, nuestra libertad elige no elegir. ¿También somos responsables de las consecuencias de nuestras omisiones y de lo que hemos dejado de hacer que ha afectado el curso de la historia? Si la respuesta es sí a ambos interrogantes, entonces no es tan fácil conmensurar nuestra responsabilidad ni nuestra libertad.
Nos encontramos cabe el mundo y un mundo dañado por todos. Un daño del cual todos somos responsables, pero no al modo de una responsabilidad genérica. No. Yo me encuentro responsabilizado, en primer lugar, por mis acciones, por mis palabras, por mis omisiones. El mundo, en parte, está mal, por causa mía: o por mi maldad que insiste en herirlo, o por mi cobardía que me invita a distraerme en vez de sanarlo.
En la tradición cristiana existe también una línea expiatoria parecida a la judía: la espiritualidad de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Para los católicos, aunque Cristo expió toda culpa con su sacrificio en cruz, cada ser humano puede “unir” su sufrimiento al de Cristo y así cooperar en la reparación del mundo. La oración, el sacrificio, la solidaridad con los demás, son actos que no sólo reparan el mundo, sino reparan el Corazón de Aquel que creó el mundo, ya por haber sido ofendido ya por haber sido olvidado (Cfr. Pío XI, Miserentissimus Redemptor, n. 6).
También en el Islam hay una noción parecida al Tikkun Olam, y los musulmanes lo denominan «Islah» y equivale a hacer el bien, reformar, sanar y restaurar lo que está roto o corrompido. En el Corán, reparar implica, por ejemplo, mejorar la suerte de los huérfanos (Sura Al-Baqarah 2:220), reconciliar a las familias y devolverles la paz (Sura An-Nisa 4:35) o liberar a las personas de opresiones injustas (Sura Al-Hujurat 49:9).
En un mundo por demás marcado por el signo de lo desechable, de lo que puede tirarse porque ya no es útil, el acto de reparar es una verdadera revolución y contestación. Reparar es una vocación: la de devolver dignidad, sanar y recuperar. Reparar es hacerse cargo de quien uno ama. Reparar el mundo implica cuidado medioambiental, responsabilidad social, atención a los más vulnerables, justicia restaurativa y participación política para resarcir el tejido social.