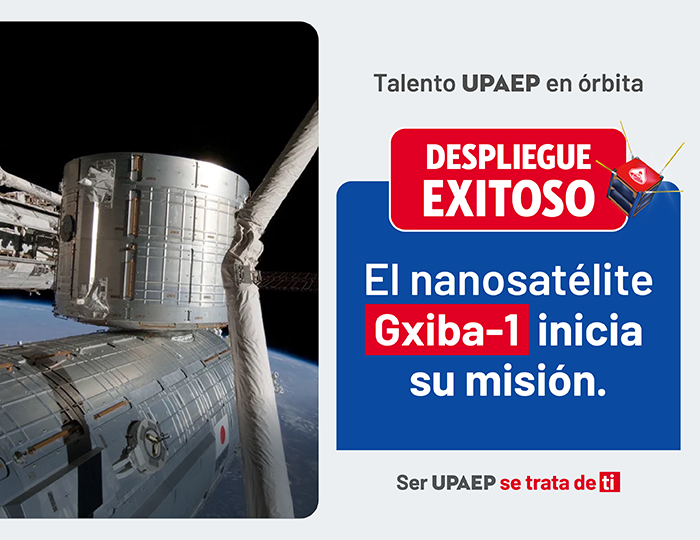La liturgia es un lenguaje vivo, donde el cuerpo y el espíritu se unen en una misma expresión. Cada gesto, canto o silencio que acontece en ella revela una manera de situarse ante Dios y ante la comunidad. Tal como lo recuerda el salmista: “alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza de los buenos” (Sal 147,1). Esta invitación a la alabanza no se limita a la voz, sino que abarca al ser humano entero: cuerpo, mente y espíritu. Durante mi estancia en Mashuru, en Kenia, compartiendo la fe con la comunidad maasái, observé que la liturgia católica puede vivirse como un acto profundamente corporal. Allí comprendí que el cuerpo no es solo un accesorio o instrumento en la fe, sino su morada y su camino.
Durante mi estancia en el continente africano entendí que la liturgia católica no se reduce a una repetición universal, sino que se encarna en cada circunstancia concreta. José Ortega y Gasset afirmaba que “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y Gasset, 1914/2005, p. 87). En África pude entender esta frase de un modo nuevo. No estaba ante una liturgia “universal” que borrara las particularidades de la cultura, sino frente a un pueblo que integraba su cuerpo, sus danzas y su voz en la misa católica. Su circunstancia era su historia, sus cantos y su modo de moverse y esa circunstancia, su cultura, se volvió también mía, la fe compartida se hizo carne en mi propio cuerpo, sorprendido y conmovido.
Para comprender mejor esta experiencia es necesario ir a la fenomenología. Edmund Husserl recordaba que “toda conciencia es conciencia de algo” (Husserl, 1913/1997, §84), es decir, que no existe vivencia aislada, sino siempre intencional y dirigida a un mundo. Así, el cuerpo maasái en la liturgia no puede entenderse como un mero soporte pasivo, sino como conciencia encarnada que se orienta hacia lo divino mediante el canto, el salto y el gesto. Esta orientación se manifiesta en la forma particular en que la comunidad celebra los cantos: que son originalmente en kimaasai o en swahili, y en ocasiones con frases en latín, resuena en órganos, panderos, en la fuerza de las voces, las palmas y algunos tambores sencillos. El estilo es de carácter coral y responsorial, inicia con la entonación de una línea por parte del director del coro que puede ser un catequista, mujer u hombre a la que responde toda la asamblea en coro repetido, integrando así a cada miembro en un mismo ritmo y oración. A esto se añaden los movimientos corporales, el balanceo del cuerpo, de las manos, las palmas e incluso los famosos saltos de los morani (jóvenes guerreros), que se transforman en expresión de alabanza. El resultado es una sonoridad fuerte, rítmica y repetitiva, que genera una atmósfera de comunión donde la brevedad y vibración de las melodías, lejos de la melancolía, refuerzan la oración y hacen posible que toda la comunidad participe de manera plena.
Cuando llegué a África descubrí que allá todo se vive de un modo distinto, no solo en el paisaje, en los colores de la tierra o en la cercanía con el reino animal, sino en la manera en que las personas se expresan. En Mashuru, cada gesto, canto o movimiento de los niños, jóvenes, mujeres y hombres tiene un sentido profundo, cargado de historia, tradición y comunidad. Lo que presencié no era un espectáculo para otros, sino una forma de decir quiénes son y cómo entienden la vida; una manera de transmitir fuerza, unidad y alegría. Richard Schechner sostiene que “el performance no es una cosa, sino una manera de hacer” (Schechner, 2020, p. 30). Así, cuando en la misa de Mashuru la gente salta al ritmo de los cantos, cuando se danza en torno al altar para presentar la ofrenda, no se trata de un adorno folklórico, sino del modo en que el pueblo maasái hace presente su identidad y su visión de la vida.
Hans-Georg Gadamer señaló que la verdad no se posee como un objeto, sino que se experimenta en un acontecer, en un “juego” en el que todos participan (Gadamer, 1960/1993). La liturgia es ese acto que podríamos llamar juego serio donde el cuerpo tiene un papel esencial, allí el sentido se revela en la participación común: la celebración es ya comprensión. La corporeidad, diría Gadamer, es el medio por el cual la palabra de Dios se hace experiencia. Y si el Evangelio es “Buena Noticia”, entonces debe sonar, debe sentirse en la piel, debe mover los pies y las manos.
El Concilio Vaticano II, en la constitución Sacrosanctum Concilium (1963), afirmó con claridad que la Iglesia desea que todos los fieles participen “plena, consciente y activamente en las celebraciones litúrgicas, pues la misma naturaleza de la liturgia lo exige” (n. 14). La liturgia no se vive desde la pasividad, sino desde la acción compartida. En Mashuru esa enseñanza se cumple de manera palpable. No había separación entre el altar y la asamblea: la expresión corporal de la comunidad es parte del rito. El cuerpo no estorbaba a la oración, sino que la intensificaba.
Alabar a Dios no consiste únicamente en pronunciar palabras, sino en ofrecer la propia presencia como instrumento de oración. La corporalidad no solo acompaña la liturgia; la constituye. Así, la comunidad se convierte en coro, danza y celebración, haciendo visible y audible la fe en su forma más plena. El Salmo 144,7 cobra aquí un sentido renovado: alabar al Señor con música es bueno, no solo porque produce melodía, sino porque el cuerpo entero se ofrece como alabanza, transformando el rito en experiencia viva de Dios entre los hombres.
Referencias
Gadamer, H.-G. (1993). Verdad y método (2ª ed.). Salamanca: Sígueme. (Obra original publicada en 1960).
Husserl, E. (1997). Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (trad. J. Gaos). Madrid: Trotta. (Obra original publicada en 1913).
Ortega y Gasset, J. (2005). Meditaciones del Quijote. Madrid: Cátedra. (Obra original publicada en 1914).
Schechner, R. (2020). *Performance studies: An introduction (*4th ed.). New York: Routledge.
Sacrosanctum Concilium. (1963). Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Vaticano II. https://www.vatican.va