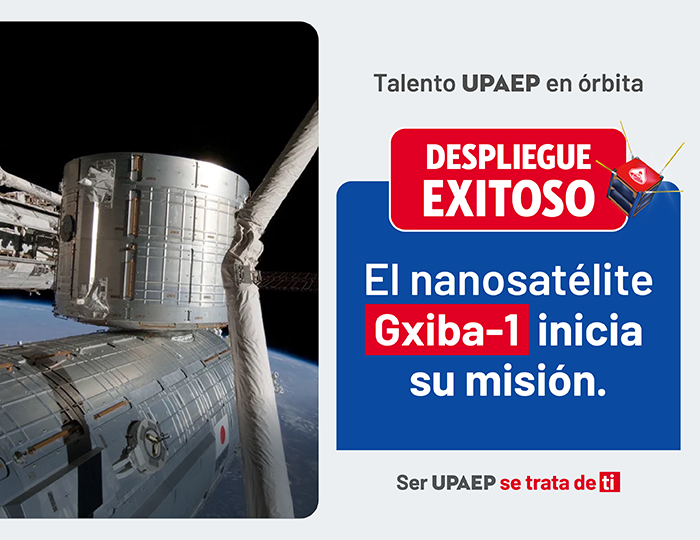I
Hace un par de años tuve la grata ocurrencia de arriesgar la compra de una novela de cuyo autor no sabía casi nada. Kazuo Ishiguro ganó el Nobel de Literatura en 2017. Movido por la terca esperanza de encontrar premios Nobel que todavía puedan gustarme—tuve que pasar por plumas como la de Hertha Müller o Peter Handke, autores quienes no me emocionaron ni un poco, debido con toda certeza a mis limitaciones, pero de todos modos autores que me aburrieron hasta el punto de soltar sus libros y encender la televisión—tomé del estante una novelita intitulada Nunca me Abandones. Poco es decir que quedé maravillado de la prosa fluida, nada pomposa ni esnobista, de Ishiguro. Y qué decir de la historia, ¡una magnífica distopia! que aquí no resumiré por respeto al lector que guste entrarle a esta obrita. Después de terminarla, compré casi apresurado Pálida Luz en las Colinas, novela que, debo reconocer, no me cautivó, sin dejar de ser una novela bellamente escrita e interesante.
A Pálida Luz en las Colinas le siguió Los Restos del Día, novela que leí el fin de semana pasado y que me reafirmó como un enamorado de las letras de Ishiguro. La novela comienza con un tema que no podría ser más lejano a un mexicano del siglo XXI, a saber, la vida de un gran mayordomo en la Inglaterra del siglo XX. La trama es lenta, pues Ishiguro parece montar un cortejo en el que seduce a su lector estableciendo una tensión que, por momentos, podría parecer desesperante, pero que más bien supone un baile que dispone al lector, a través de métrica, ritmo y cadencia, a las alturas a donde el autor quiere llevarlo. La novela es íntima al tiempo que histórica, abigarradamente local y, sin embargo, de un universalismo fantástico. Una verdadera joya. Tampoco relataré demasiado de esta novela, pues no hay nada más desagradable que alguien que traiciona el secreto de lectura—que bien podría compararse al secreto profesional—contando demasiado sobre una novela, echando a perder el embrujo que ella contiene.
II
Pocas páginas pasada la mitad de la novela, encontré un texto que disparó mi imaginación sobre la disputa entre quienes piensan que los mejores [ἄριστος] deben gobernar y quienes consideran esta opción en exceso peligrosa y se decantan, en cambio, por el gobierno de todos—o, siendo precisos, de todos aquellos a quienes una ley fundamental considera como integrantes del cuerpo soberano de un Estado particular. El protagonista reflexiona sobre la diferencia entre su generación y la anterior a él, estableciendo una diferencia importante:
A mi juicio, nuestra generación fue la primera en reconocer un hecho que había pasado inadvertido hasta entonces, a saber, que las decisiones importantes que afectan al mundo no se toman, en realidad, en las cámaras parlamentarias o en los congresos internacionales que duran varios días y están abiertos al público y a la prensa. Antes bien, es en los ambientes íntimos y tranquilos de las mansiones de este país donde se discuten los problemas y se toman decisiones cruciales. La pompa y la ceremonia que presencia el público no es más que el remate final o una simple ratificación de lo que entre las paredes de las mansiones se ha discutido durante meses o semanas (Los Restos del Día, 125).
En pocas palabras, Ishiguro da cuenta de una característica central de la idea de “nobleza”, idea que para un latinoamericano carece hoy de sentido pero que en Inglaterra no deja de tener peso. Ser un gran mayordomo, continua el protagonista, implicaba el deseo de trabajar con un gran humanista, con un aristócrata preocupado por incidir positivamente en la humanidad; servirle, por tanto, satisfaría “el deseo de aportar nuestro granito de arena a la creación de un mundo mejor” (126). Un poco más tarde, el autor ofrece un bellísimo ejemplo de lo que entiende por un granito de arena, algo tan pequeño pero tan materialmente obvio como la adecuada limpieza de la cubertería de plata, una pequeñez que podría afectar positivamente el ánimo de un invitado especial cuya participación en una de esas reuniones “íntimas y tranquilas” donde se decide el futuro del mundo.
III
¿Por qué ha muerto el ideal de los grandes hombres y mujeres, de los aristoi capaces de poner su excelencia al servicio de los demás? ¿Qué ha sucedido que hoy la excelencia misma es vista con sospecha, por no decir con franca animadversión? ¿Será acaso que tenían razón quienes creen que lo antes dicho no es, por decir una perogrullada, sino fantasía?
Respondamos, antes que nada, con un rotundo No. Es posible, necesaria y urgente la existencia de hombres y mujeres de excelencia. No solo eso, los excelentes existen, se les encuentra en todos los ámbitos de la vida, incluso hoy que parece que el mundo le pertenece a quien más estúpido sea capaz de aparecer frente a un público cada vez menos exigente. (Vamos, que las ventas de Los Restos del Día no son nada comparados con bestsellers de alcantarilla como Cincuenta Sobras de Gray y El Código Da Vinci… No olvide el querido lector que el autor de esta última bazofia, Dan Brown, Tontín de la literatura basura, ha publicado recientemente El Último Secreto, que promete matar el espíritu de cualquiera a través de sus ¡más de ochocientas páginas!).
La excelencia existe y, no obstante, es perseguida en nuestros días de forma permanente. Se le persigue acusada de violentar el pacífico y amistoso ethos de las democracias empobrecidas por un liberalismo renco y famélico—no el liberalismo de John Locke, de Adam Smith, o de John Stuart Mill, sino el liberalismo descafeinado del “todo se vale”, del “prohibido prohibir”, del “sé quien se te dé la mentada gana porque, fin de cuentas, a nadie le va a importar”, el liberalismo que terminó por sumir a la humanidad en una sociedad de consumidores imbéciles que no podemos escapar de los círculos viciosos en que Amazon, Google y demás engendros nos metieron hace décadas. Evidentemente, una sociedad adormecida por el soma del consumo programado, eficiente e indoloro no es capaz de ofrecer lugar alguno al excelente, quien aparece como intruso, y peor, como cruel enemigo que quiere hacer despertar a quienes plácidamente dormitan. El excelente es aquel que ha salido de la caverna platónica y que, a su regreso, quiere convencer a mentes pueriles de la existencia de un mundo fuera de las sombras. Y no se equivoque aquí el lector, la culpa no es de esas mentes, sino de estructuras—¡sí, “estructuras”, tal como las describió y conceptualizó Marx!—diseñadas para mantener al débil, débil, al pobre, pobre, y al ignorante, ignorante. “Salir” de la caverna, más aún, no es un acto de heroísmo del individuo; Platón es claro: uno es liberado de sus cadenas y obligado a salir de ella por medio de un proceso educativo. El gran filósofo entendía la naturaleza del ser humano, y qué decir de su comprensión del privilegio.
Isighuro tiene razón en la necesidad de la excelencia, de aquellos que ofrecen su vida por ideales universales. Y nadie puede hacer esto si no tiene cierta medida de excelencia. Ahora bien, debo notar que el ideal descrito por Ishiguro (y de ello él mismo es absolutamente consciente) no es exclusivo de las altas esferas del poder (si bien no puede simplemente ignorarse que son regularmente quienes tienen acceso a poder económico y político los que efectúan cambios en la sociedad). La excelencia a la que se refiere el autor puede, en principio, encontrarse en las periferias—piénsese en Rigoberta Menchú, en Malala Yousafzai o en Abraham Lincoln, pues su característica central no es la riqueza material sino la robustez del espíritu, la amplitud de miras, la apuesta por el bien común y la defensa de la dignidad humana. Ishiguro hace un gran trabajo describiendo la excelencia que solía existir—me atrevo a sugerir que ésta ya no existe o está en franco proceso de putrefacción—en las clases nobles inglesas, pero su idea puede y, a mi entender, debe ser pensada y discutida con el telón de fondo de nuestra crisis actual.
IV
En la era contemporánea de nuestro planeta azul, hemos abandonado la excelencia confiados a la más burda e insensata doctrina de masas. Vox populi, vox Dei, se sigue repitiendo hasta el cansancio. Y nada es más falso que ello. Las masas se equivocan, maldicen, anatematizan e incendian en la pira de la opinión pública a todo el que ose contradecirlas. La estulticia reina, pues, junto con sus hermanos, ignorancia, frivolidad y espectáculo. Nuestras sociedades pecan de simplismo y fanatismo lo mismo que de mesianismo barato e indiferencia relativista. El excelente no abunda y, aun existiendo, no logra encontrar espacios públicos desde donde efectuar cambios. Resuena ese verso de Nirvana: I feel stupid and contagious, Here we are now, entertain us, y aquel de Pink Floyd, que sentencia a nuestra sociedad: I have become comfortably numb.
Pero, ¿por qué ha sido esto? ¿Por qué hemos renunciado a ese tipo extraño, extraordinario de ser humano que persigue la auténtica excelencia, independientemente de fanfarrias, de cheques millonarios o de reflectores? Y, quizá más importante, ¿es posible recuperar algo de lo que Ishiguro parece extrañar en su novela?
Diré, primero, que nuestra situación no es, por supuesto, nueva. La estupidez es una marca de lo humano, un compañero molesto pero imposible de matar. El estúpido está en todos los tiempos y espacios en los que haya actividad humana. Nuestro tiempo simplemente refleja la última iteración de este fenómeno, el cual deviene dominante cuando entendemos lo que Étienne de la Boétie llamó “servidumbre voluntaria”, un yugo compuesto de dos elementos: miedo y costumbre. Miedo, dirá el jovencísimo ensayista, a una muerte temprana y súbita, miedo a la espada, al cañón, a la cárcel y al ostracismo social. Es el miedo que paraliza a toda una sociedad que, de pronto, deja de caer en cuenta de que las armas con las que han sido hechos súbditos fueron forjadas en sus hornos, que las cárceles donde son arrojados fueron construidas por sus albañiles, que los recursos que utiliza el poder para amedrentarlos no son sino recursos salidos de sus carteras. Es un pueblo, dirá la Boétie, que no ha entendido todavía su poder, que no ha hallado todavía lo que Marx llamará, trescientos años después “conciencia de clase” [Klassenbewusstsein], que no es otra cosa que un despertar del letargo, un empoderamiento individual y social.
El miedo da paso a la costumbre. Lo dirá Jean-Jacques Rousseau, quien con toda probabilidad se refiere a la Boétie cuando advierte que es muy difícil para un pueblo conseguir la libertad, pero casi imposible para ese mismo pueblo recuperarla una vez que la ha perdido. La primera generación que es sometida tiene todavía el corazón hirviendo por el deseo de libertad y autogobierno; ese fuego se apagará rápidamente en las generaciones siguientes, que habrán nacido en la servidumbre y no saben otra cosa que obedecer a sus amos. Así, tras unos cuantos años, la idea misma de libertad se habrá perdido y los seres humanos estarán reducidos a la servidumbre sin prestar objeción o resistencia alguna.
¿De qué sirven los excelentes, entonces? Son ellos la última resistencia ante los poderes que sedan y obnubilan a los seres humanos. Son los excelentes quienes conservan la memoria de la libertad, la dignidad humana y el bien común, memoria que se conserva en las grandes artes y la historia. (No sorprende que Bradbury alertara sobre el carácter revolucionario de la literatura en Farenheit 541). El excelente, diría yo tratando de completar la idea de Ishiguro, no es necesariamente el que toma decisiones, sino el que funge como memoria de la ciudad, primero, y como tábano de la misma, en segundo lugar. Es el Sócrates molesto, punzante e inquisitivo, pero también es la lucidez de John Henry Newman y Joseph Ratzinger, el corazón de Jorge Mario Bergoglio, la alegría del chamaco Acutis y la profundísima humildad de Francisco de Asís; es la lucidez de Edith Stein y de Hildegarda, la sencillez de Lucía frente a la Virgen de Fátima, el corazón de Teresa de Lisieux y la profundísima humildad de Teresa de Calcuta. Es la grandeza de quien entiende que el progresismo sin dirección no llega a ningún lado, que el bien común exige un acuerdo en el tiempo que, no obstante, abre las puertas al diálogo, la crítica, la innovación y al cambio, siempre que no implique ruptura, sino auténtica reforma.
La excelencia es parte constitutiva de una sociedad. Los laboratorios de esa excelencia son hoy las aulas universitarias. ¿Será que estamos haciendo realidad esta función social?