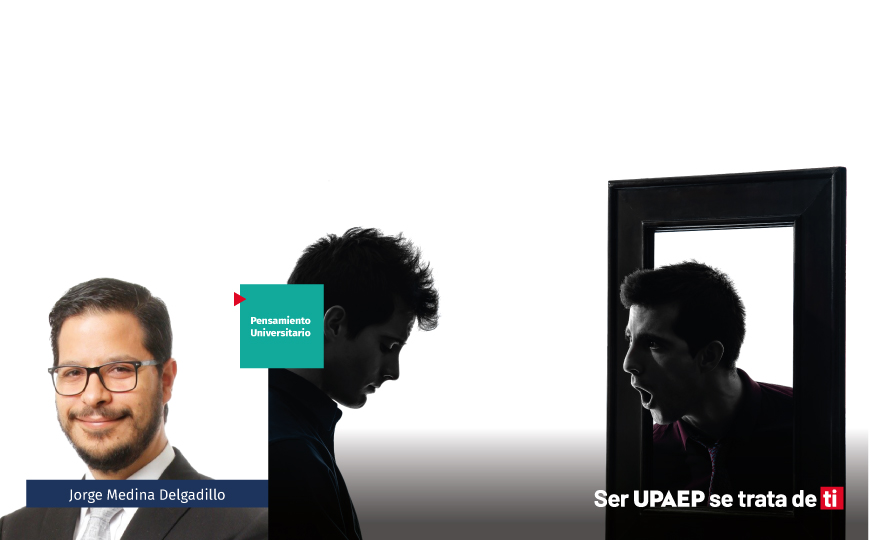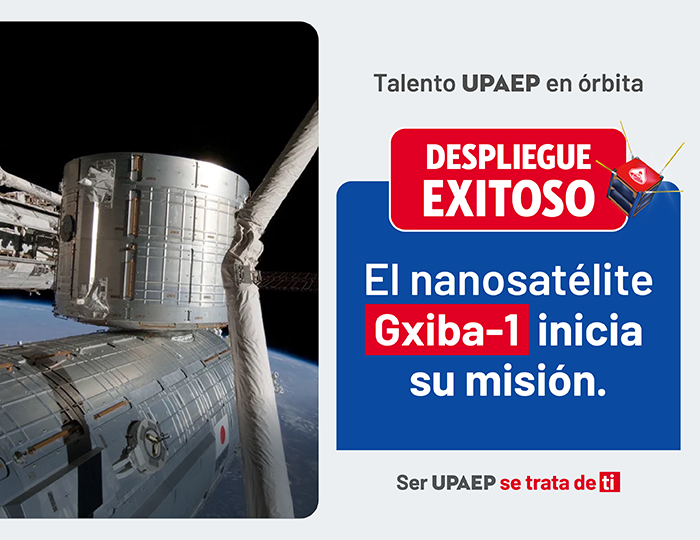Mi pobre experiencia me ha mostrado que la madurez es directamente proporcional a la sana autocrítica. A mayores niveles de autocrítica, la gente es más sensata, madura, objetiva; a menores niveles, la gente es más torpe, ciega, conflictiva.
Para que la autocrítica sea sana, no deben faltar dos ingredientes:
- Que sea objetiva, es decir, que la reflexión del sujeto sobre sus acciones no caiga en cualquiera de estos dos extremos: personas doloridas y personas complacientes. Las primeras se laceran por todo, en vez de arrepentirse con objetividad de algo en específico, pronto dicen: “yo siempre soy el que lo estropea todo…”, “siempre soy el culpable de que todo vaya mal…” Y así, van por la vida tirando la autoestima por la borda y magullando su ego a cada paso, y nunca terminan por madurar y aprender de aquel error que fue el causante del problema. El otro extremo es la complacencia propia de quienes minimizan su responsabilidad. Expresiones como: “tal vez me equivoqué en la palabra que pronuncié, pero no más allá de eso…”, “nunca tuve mala intención, es posible que mi error haya sido confiar de más…” son típicas de quien esquiva todo, aquel que se unta pomada de valemadrina para que le resbale toda crítica. Esta actitud también impide el crecimiento y el aprendizaje.
- Que sea proactiva, es decir, que a la reflexión sosegada y objetiva sobre la responsabilidad que tenemos frente al estado de cosas siga una propuesta de solución, un impulso natural a arreglar lo desordenado, a reparar lo roto, a rehacer vínculos. No basta ser objetivo en la crítica, no bastan la lucidez y el razonamiento exacto, ni la relatoría apegada a los hechos, es necesario, como decía el bienamado Papa Francisco, “primerear” y acomedirse, ponerse manos a la obra, disponerse a la acción. Siempre me han molestado sobremanera las personas brillantes en la crítica e indolentes en la acción: me parecen monstruos morales.
¿Por qué la sana autocrítica es tan importante?
Por una parte, porque asistimos a sociedades cada vez más violentas y hostiles (en los hogares, en los lugares de trabajo, en las calles, en los restaurantes y plazas públicas). En medio del estrés y ansiedad que genera saberse en un medio hostil, es natural que nos encontremos en constante actitud defensiva. Percibimos todo como ataque. La crítica sana de mi esposa o de mis amigos no es un ataque, sino una oportunidad de crecer. Sin embargo, en un medio hostil, esa crítica puede confundirse con agresión, por eso me defiendo y surgen actitudes como:
negación (“yo nunca hice tal o cual cosa…”);
transferencia (“yo no pienso así, eres tú más bien el que quieres ver las cosas de ese modo…”);
justificación (“yo la verdad no suelo ser así, sólo que estas circunstancias me orillaron a responder así…”).
Uno de los pedagogos del siglo XX que más me ha atraído e influido es Reuven Feuerstein. Este educador judío enseñaba, entre otras cosas, a “hacer las paces con el error” y a verlo con más naturalidad, sin horror, sin retirar pronto la mirada. Porque quien hace esto lo olvida, no repara en él, no aprende. Tampoco invitaba a una mirada obsesiva ni compulsiva. El error hay que entenderlo, hay que verlo con madurez y con paz (con objetividad y con proactividad). Cuando se hace eso, comienzo a salir de él, comienzo a caer en la cuenta e ideo estrategias de solución.
Esta pedagogía del error puede aplicarse más allá del aula: también a nuestra vida afectiva y laboral. ¿Qué hago con mis fallos, errores y problemas con mi esposa? ¿Le echo la culpa a ella? (transferencia). ¿Rechazo todo y me absuelvo de todo? (negación). ¿Siempre encuentro una “buena razón” para defender mi actuar, una explicación razonable que me declara inocente y a ella culpable? (justificación). Si hago esto, estoy condenado a nunca madurar como esposo, a quedarme raquítico en mi amor, a estancarme en mis habilidades socioemocionales, etc.
¿Qué hago con mis fallos, errores y problemas laborales? ¿Soy un mago de la negación, la transferencia y la justificación? ¿Considero que mi jefe, colaboradores o compañeros representan una amenaza que debo vencer, pues de lo contrario seré vencido? ¿Qué genero allí donde me encuentro: oasis de paz o desiertos de incomprensión?
¿Qué hago con mis fallos, errores y problemas en los demás órdenes de la vida? ¿Qué banderas izo en mi vida y que los demás notan con meridiana claridad: soberbia o humildad, mezquindad o generosidad, presunción o naturalidad, ceño fruncido o sonrisa?
No puedo responder a ninguna de las anteriores preguntas con un sí perfecto o un no total, porque la vida no es en blanco y negro, sino que hay una gama de grises. Una autocrítica sana me lleva a reconocer que incluso en mis fortalezas, se encuentran ciertas debilidades que debo atender y mejorar, con objetividad y proactividad, y que incluso en mis serias debilidades como persona, hay destellos positivos que debo aquilatar y conservar. Pero de algo sí estoy seguro: sin autocrítica no voy a ningún lado, solo hay retroceso. La autocrítica es ese espejo incómodo que, si lo observamos con humildad, termina devolviéndonos un rostro más humano.