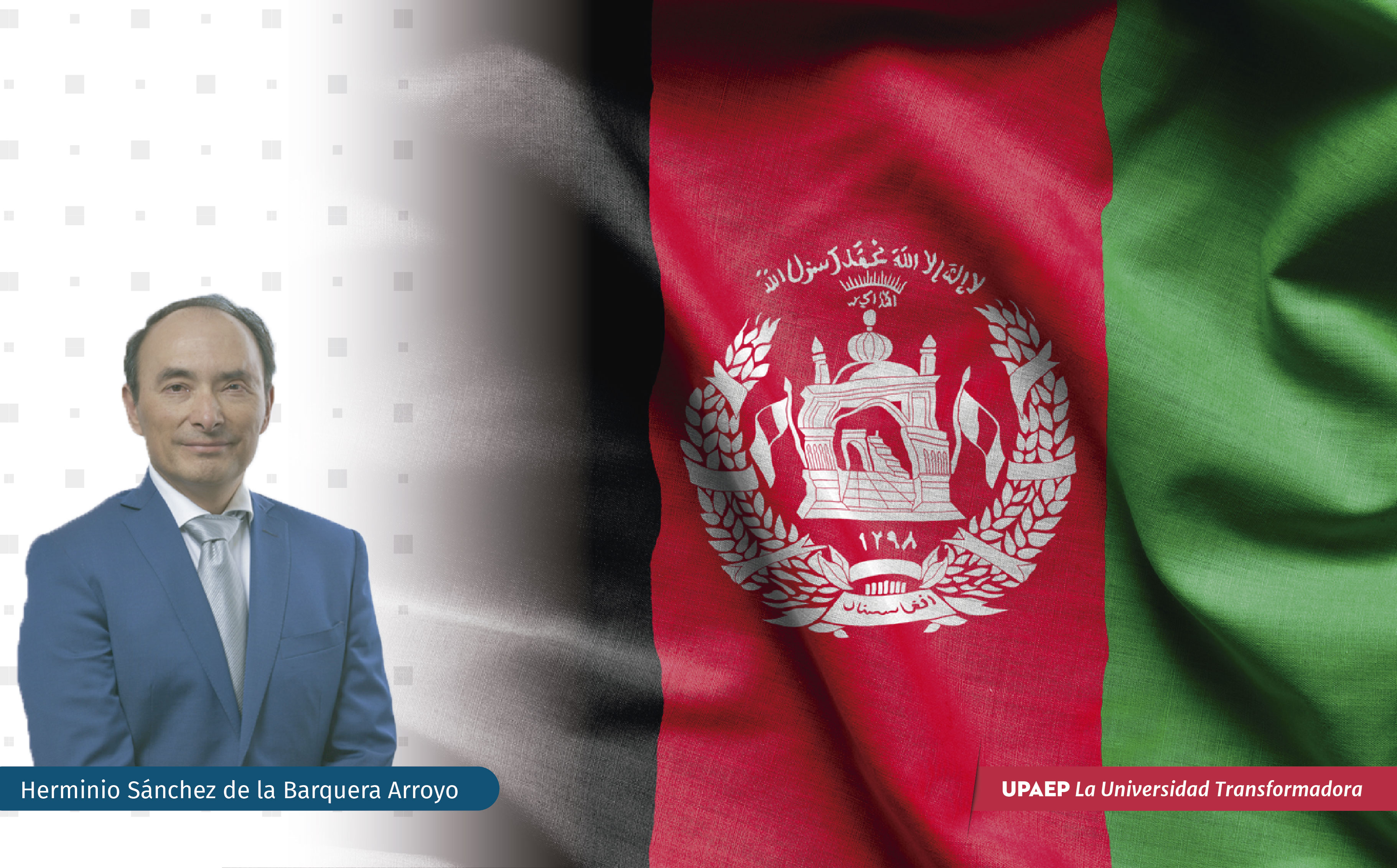Hace unos días, para sorpresa de todo el mundo, el régimen afgano sostenido por los Estados Unidos y sus aliados occidentales se desmoronó en cuestión de horas. La campaña final emprendida por las milicias de los talibanes para reconquistar el territorio afgano duró escasos diez días. Después de tomar Kandahar, Dschalalabad y Masar-i-Scharif, los milicianos terroristas entraron el domingo pasado a la capital, Kabul. Fue tan precipitada la huida del presidente afgano, Ashraf Ghani, que según declaró horas después, desde el exilio, no tuvo tiempo ni de ponerse las botas y salió en pantuflas, dejando incluso su laptop. Pero sí le dio tiempo de poner en Facebook: “Los talibanes han vencido”. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Cómo fue posible que un ejército, en el que los países occidentales invirtieron miles de millones de dólares, haya sido literalmente barrido del terreno por milicianos con menos armamento y adiestramiento?
Teóricamente, las fuerzas armadas afganas (ejército, fuerza aérea y policía) constaban de 300 000 elementos. En este momento no sabemos cuántos de ellos desertaron, cuántos se pasaron al bando talibán y cuántos huyeron con su armamento al extranjero en los últimos días. Se sabe, por ejemplo, que algunos pilotos lograron llevarse 22 aviones de combate y 24 helicópteros hacia Uzbekistán, lo que podría ser quizá en el futuro la columna vertebral de una fuerza aérea anti-talibán, si es que ese proyecto político pudiese concretarse. Por su parte, las milicias talibanas han de constar de unos 50 000 hombres, aunque quizá lleguen a 100 000, sobre todo ahora que han triunfado, pues ya sabemos que los ejércitos milicianos triunfadores atraen reclutas fácilmente. Como milicias que son, los talibanes carecían de apoyo aéreo, y, aun así, triunfaron.
Es probable que la decisión de retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de Afganistán haya sido correcta; el problema fue la forma en la que esta retirada se realizó. Y es que una cosa es retirarse y otra, muy diferente, salir literalmente por piernas, es decir, huir. En lugar de haber observado una retirada ordenada y bien planeada, lo que vimos fue una huida precipitada y desesperada, como si se hiciese bajo el lema “¡Sálvese quien pueda!”
El Presidente Biden tiene razón cuando afirma que los estadounidenses no pueden poner la sangre, los muertos y el dinero para pelear una guerra que las fuerzas armadas y el gobierno de Afganistán no estaban dispuestos a pelear. Hay que pensar que el ejército afgano recibió alrededor de 83 mil millones de dólares en los últimos veinte años tanto en armamento como en adiestramiento, pero ni en la cúpula política, ni en los mandos militares ni en la tropa apareció por ningún lado el elemento más valioso y esencial de un ejército: la motivación para el combate. Pero si los aliados occidentales del gobierno afgano anuncian en Abril de este año que la presencia de las tropas occidentales se termina y que se retiran en un par de meses, no puede uno esperar que los soldados afganos se sientan motivados y entusiasmados para pelar contra el talibán. Se sintieron, literalmente, abandonados a su suerte. El dinero puede comprar armamento y capacitación, pero no puede comprar la voluntad para pelear ni el espíritu de cuerpo. Esa motivación, según los aliados occidentales, era la parte que correspondía hacer al gobierno afgano. En ello, sea quien haya sido el responsable concreto, el gobierno afgano y sus aliados occidentales fracasaron miserablemente.
Según Carlo Masala, politólogo de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich, los problemas que conducirían directamente al fracaso y a las dramáticas escenas de estos días en Afganistán, comenzaron con la manera tan precipitada (o “precipitosa”, como diría Cantinflas), con la que los Estados Unidos echaron a andar la retirada de sus tropas: en lugar de hacerlo con orden, preparando a los afganos para asumir paulatinamente responsabilidades y capacidades militares, dejaron a sus colegas de las fuerzas armadas afganas sin ayuda esencial, como el apoyo aéreo, las capacidades de reconocimiento del terreno, así como el mantenimiento de los equipos.
Por el contrario, como explicó el almirante (r.) estadounidense James G. Stavridis, los talibanes aprovecharon perfectamente el apoyo recibido desde Paquistán, se fortalecieron y funcionaron cada vez mejor, imbuidos de una fuerte moral de combate. Las fuerzas armadas estadounidenses, al parecer más preocupadas por la retirada que por dejar la estafeta de la conducción de la guerra de manera ordenada, se dieron cuenta, demasiado tarde, que el ejército afgano estaba bueno para desfilar, si acaso, pero no para combatir.
Lo anterior nos muestra que la idea de fundar unas fuerzas armadas bajo el modelo estadounidense fue errónea, pues no tuvieron en cuenta las diferencias culturales, las necesidades y el contexto propios de Afganistán. Los afganos no estaban preparados para asumir retos de ese tipo, con una doctrina que no les era propia, con retos enormes que aún no estaban listos para asumir y sin la suficiente lealtad hacia el gobierno y hacia valores democráticos que nunca acabaron por entender del todo. Además, las capacidades que exigía el dominio militar del difícil territorio afgano estaban aún fuera de su alcance, como el aprovisionamiento de muchas unidades militares, que sólo era posible hacer desde el aire. La fuerza aérea afgana carecía simplemente de esas capacidades.
Esto quiere decir que uno no puede fijarse exclusivamente en el adiestramiento y en el armamento, sin tomar en cuenta el factor, esencial en verdad, de la motivación para el combate y de la lealtad política. Algunos estudiosos creen que muchos soldados afganos les tenían más lealtad a actores políticos locales o a los llamados “señores de la guerra” que a su gobierno nacional. También se calcula que, cada año, había que reemplazar a un tercio de los elementos militares que desertaban, caían en combate, resultaban heridos o ya no renovaban su contrato. Esto es un gran impedimento para crear y fortalecer un espíritu de cuerpo y de cohesión interna en las fuerzas armadas.
Y a esto hay que agregar la corrupción en los altos puestos de las fuerzas armadas, en la policía y en el aparato de inteligencia. Es decir, la mezcla para el fracaso resultó perfecta. Por supuesto que los oficiales del ejército afgano supieron, antes que sus colegas occidentales, lo que significaba la retirada de estos de suelo afgano: el peligro, para ellos y sus familias, de ser asesinados por los talibanes. Así que se desencadenó una reacción en cadena: empezaron a huir unos cuantos oficiales, y siguió una cantidad cada vez mayor, incluyendo pilotos y personal altamente capacitado. El ejército afgano se desmoronó como un castillo de naipes.
Casi sin esfuerzo, los talibanes fueron recuperando el territorio y, con él, se hicieron de un gran arsenal de origen estadounidense que los soldados afganos abandonaban: carros blindados, municiones, armas personales, aviones y helicópteros. Lo más seguro es que no sepan manejar el equipo más complejo, pero ya habrá exmilitares que se pasen al bando talibán. Algún día se les acabarán las refacciones, pero la captura de equipo militar tan sofisticado provocó un golpe moral terrible para el gobierno afgano, para su ejército y para los Estados Unidos, a la vez que significó una victoria de mucho prestigio para las milicias terroristas. ¿Qué mejor fotografía que posar sobre un tanque o un avión tomado al enemigo odiado?