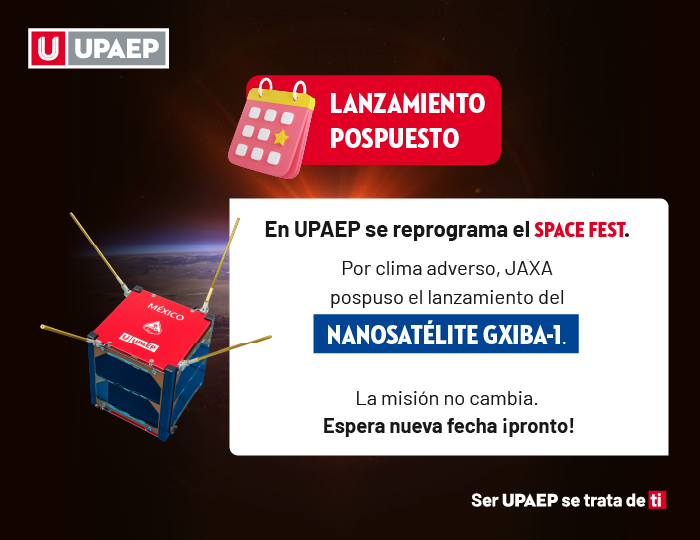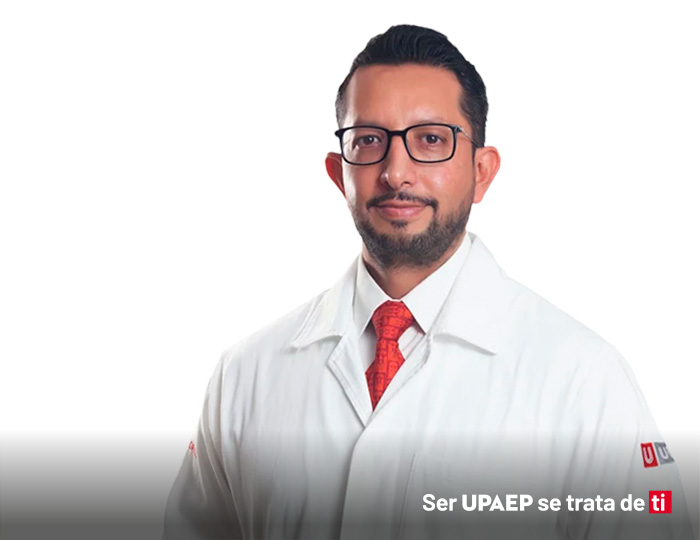Damián Emilio Gibaja Romero, Director del Departamento de Matemáticas de UPAEP, ofreció una reflexión sobre la vigencia de los procesos estocásticos —la ciencia que estudia los fenómenos aleatorios— y su papel esencial en la comprensión del mundo actual. Desde los movimientos financieros hasta los algoritmos de inteligencia artificial, el académico subrayó que “entender el azar es una herramienta para anticipar y tomar mejores decisiones en contextos inciertos”.
Gibaja Romero explicó que los procesos estocásticos permiten describir y modelar fenómenos aparentemente impredecibles, como el clima, la propagación de enfermedades, las fluctuaciones económicas o el comportamiento de los usuarios en redes sociales.
“Lo fascinante de los procesos estocásticos es que nos permiten entender cómo movernos en la niebla. No eliminan el azar, pero sí nos ayudan a interpretarlo y anticipar escenarios posibles”, señaló el académico.
El especialista recordó que esta rama de las matemáticas tiene más de un siglo de historia, desde los estudios pioneros de Louis Bachelier, considerado el precursor de las matemáticas financieras, hasta las aplicaciones actuales en ciencia de datos y aprendizaje automático.
Para ilustrar el concepto, Damián Emilio Gibaja utilizó el ejemplo de la caminata aleatoria, en la que una persona da un paso hacia adelante o hacia atrás dependiendo del resultado de una moneda. Este modelo, aunque simple, se utiliza hoy para analizar desde el movimiento de partículas hasta la volatilidad de los mercados bursátiles.
“Cuando analizamos el tráfico en una ciudad, los precios en la bolsa o el comportamiento de un sistema digital, detrás hay modelos estocásticos como los procesos de Markov, que ayudan a entender el futuro con base en el presente”, explicó.
Incluso el algoritmo de Google, añadió, está sustentado en estos modelos matemáticos para determinar la relevancia de las páginas web, lo que demuestra su impacto en la vida cotidiana.
El investigador y Director del departamento de Matemáticas de la UPAEP, destacó también el movimiento browniano, fenómeno descrito por Einstein que explica cómo las partículas se mueven de forma aparentemente caótica. Este principio se aplica hoy en áreas tan diversas como la física, la biología o las finanzas.
“El azar no significa caos absoluto. Los procesos estocásticos nos permiten descubrir patrones ocultos que nos ayudan a prever fenómenos naturales o sociales complejos, como huracanes, epidemias o crisis económicas”, puntualizó.
El académico subrayó que la matemática y la estadística trabajan de manera conjunta, los datos nutren los modelos y los modelos permiten interpretar los datos.
“No podemos generar datos sin un modelo que los interprete, ni hacer matemáticas sin validar con datos. Los procesos estocásticos nos ayudan a filtrar el ruido y enfocarnos en lo que realmente importa”, destacó.
En un mundo donde las inteligencias artificiales se han vuelto herramientas cotidianas, Damián Emilio Gibaja advirtió que muchos estudiantes confían ciegamente en los resultados que generan estas plataformas, sin cuestionar su validez.
“Estamos formando analfabetas digitales que sobreconfían en las inteligencias artificiales. La IA es poderosa, pero no sustituye el pensamiento crítico. Debemos enseñar a los estudiantes a analizar, cuestionar y reflexionar sobre lo que generan estas herramientas”, enfatizó.
Incluso explicó que los propios sistemas de IA funcionan bajo principios estocásticos, pues eligen sus respuestas con base en probabilidades. “Por eso, cuando un estudiante entrega un texto hecho por una IA, se nota: siguen patrones repetitivos. Las inteligencias artificiales son escritores muy aburridos”, comentó.
Gibaja Romero recalcó que UPAEP no prohíbe el uso de la inteligencia artificial, sino que promueve su uso ético y responsable como apoyo al aprendizaje.
“El reto no es evitar la tecnología, sino enseñar a los jóvenes a distinguir cuándo la IA es un buen asesor y cuándo no. La inteligencia artificial debe ser una herramienta que potencie el pensamiento crítico, no que lo sustituya”, expresó.
Para el académico, el futuro de la educación debe seguir fortaleciendo el vínculo entre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), fomentando la curiosidad y el razonamiento analítico.
En un entorno global donde la incertidumbre se ha vuelto constante, los procesos estocásticos representan una brújula científica que ayuda a la humanidad a transformar el azar en conocimiento útil.
Gibaja Romero enfatizó, “el mayor logro del pensamiento matemático es convertir la incertidumbre en una herramienta para entender y mejorar el mundo”, una misión que UPAEP continúa impulsando a través de la formación de nuevas generaciones de científicos e ingenieros comprometidos con la verdad, la razón y el bien común.