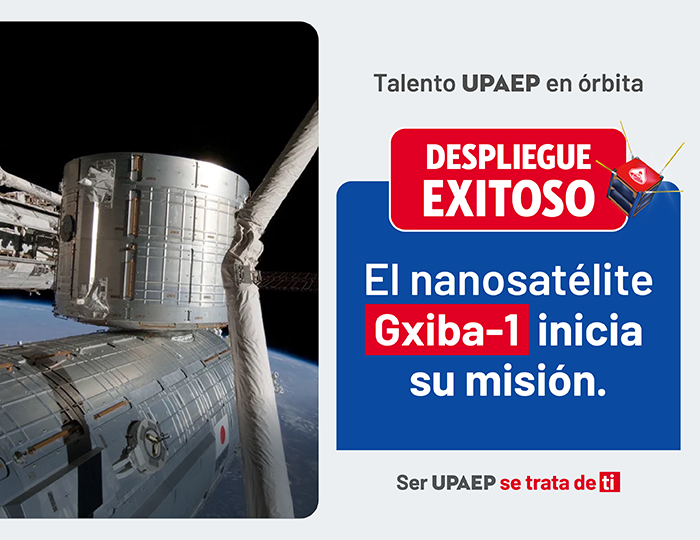Ante la propuesta a la reforma a la Ley de Salud de Puebla en materia de objeción de conciencia, académicos UPAEP realizaron un análisis detallado, identificando contradicciones legales y errores de fundamentación que requieren atención. Los especialistas hacen un llamado al diálogo constructivo con los legisladores para enriquecer la propuesta desde una perspectiva científica, ética y deontológica, con el objetivo de garantizar tanto los derechos de las usuarias como los de los profesionales de la salud. A continuación presentamos el texto desarrollado por el Dr. Jorge Medina Delgadillo y el Dr. Agustín A. Herrera Fragoso
Al Honorable Congreso del Estado de Puebla y a la opinión pública:
Hemos leído con detenimiento la iniciativa de “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud” fechada el 23 de septiembre de 2025 y presentada por la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil.
En especial, causa preocupación cómo se interpreta y aplica el tema de “objeción de conciencia”. Proponemos un acercamiento con ustedes para brindar nuestro conocimiento técnico en materia jurídica, de derechos humanos, de libertad de conciencia, de atención médica en situaciones de urgencia y en potenciales riesgos a la salud no contemplados en su proyecto.
Existen diversos impactos negativos del proyecto que pueden evitarse si es enriquecido por destacados juristas y por médicos expertos en el ramo, objetores o no, que a fin de cuentas serán los sujetos obligados por esta legislación. Es fundamental que una propuesta así sea construida por todos. En el concierto de la democracia, nuestra Universidad quiere aportar su voz.
Así como ha sido presentada, la iniciativa contiene significativos defectos conceptuales y técnicos que requieren corrección, porque manifiestan:
- Desconocimiento de la adecuada concepción de “objeción de conciencia”, su más correcta aplicación y regulación en otros ámbitos de salud (redacción propuesta de Artículo 33 bis).
- Errores de fundamentación: por ejemplo, en los considerandos se afirma que la Ley Penal reconoce el derecho a abortar (p.7/29).
- Aporías: el art 33 bis dice que el derecho de objeción de conciencia “no podrá invocarse cuando la vida de la persona usuaria este en riesgo, le produzca secuelas o discapacidades, se trate de urgencia médica, implique un riesgo a la salud o la agravación de este, o no exista alternativa viable o accesible para brindar un servicio oportuno y de calidad.” Pensemos el caso siguiente: si una usuaria de servicios de salud solicita la interrupción del embarazo, estando ella en perfecto estado de salud, el procedimiento solicitado sí implicaría riesgos a su salud. De ahí que haya motivos legítimos para abstenerse.
- Contradicciones: por ejemplo, la redacción de 33 ter dice que el “personal objetor se abstendrá de emitir juicio valorativo que discrimine o vulnere la dignidad de la persona usuaria o de su familia, y de intentar persuadirlas, con el fin de evitar la prestación del servicio solicitado” y el art. 33 quinquies que: “Las personas usuarias tienen el derecho de ser informadas oportunamente sobre cualquier objeción de conciencia sobre los servicios solicitados”. ¿Cómo las usuarias ejercerán este último derecho sin que a su vez sea interpretado, cuando el objetor explicite los motivos de su abstención, como un intento de persuasión?
- No taxatividad de la ley: Demos por hecho que el objetor de conciencia es un médico sin experiencia alguna, sin capacitación y sin práctica que lo avale en determinados procedimientos quirúrgicos. Pero su derecho de objeción no puede ser invocado ante una usuaria que solicita el aborto, ¿cómo obligar a que dicho médico realice un determinado procedimiento y a la vez garantizar que se realice sin “riesgos a la salud” y donde los servicios prestados sean “de calidad”?
Apreciables legisladoras y legisladores, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, argumentado motivos de conciencia, cuyo fundamento se apoya generalmente en derechos humanos, documentos deontológicos y éticos, consagrados en instrumentos normativos internacionales. El problema se presenta cuando el concepto “objeción de conciencia” se equipara con la noción “libertad de conciencia”.
La objeción de conciencia no persigue la modificación de la ley o de una determinada política institucional, sólo se enfoca a la falta de cumplimiento excepcional de una obligación por parte del objetor. La conciencia moral percibe un valor ético como lo que debe ser, con independencia de que se cumpla o no.
En la práctica profesional, especialmente en el ámbito de la salud, hay principios éticos que no admiten concesiones o suspensiones. El profesional de la salud en ejercicio, deberá tomar decisiones que pueden llegar a influir sobre la libertad o la vida humana. Debe resolver problemas que no dependen solamente de sus conocimientos científicos, sino de sus creencias y de sus convicciones y formación humanista.
La Deontología médica, ha guiado desde el siglo V a.C. la conducta profesional en el área de la medicina, y a través de ella se han conformado una serie de juramentos, declaraciones y guías que señalan que los valores éticos en esta profesión son tan importantes como la aplicación de su ciencia. El principio “primum non nocere” (lo primero es no hacer daño), es una máxima aplicada en el campo de la medicina, base axiológica de ese arte o ciencia, guía de la “lex artis ad hoc” (la ley del arte, según el caso) que todo profesional de salud tiene presente previo a cualquier intervención médica.
La objeción de conciencia de los profesionales de la salud se encuentra en el Juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra, adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Y en 1949, la tercera Asamblea Médica Mundial adoptó su Código Internacional de Ética Médica, dividido en tres vertientes: los deberes de los médicos entre ellos, los deberes de los médicos en general y los deberes de los médicos hacia el paciente.
Posteriormente, aparecieron otras declaraciones que inciden sobre problemas nuevos de urgente consideración, entre las principales destacan: Declaración de Oslo de la Asociación Médica Mundial sobre el Aborto Terapéutico (1970). El Código de Ética Médica de Núremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de Núremberg (1947). Declaración de Ginebra (1948), Declaración de Helsinki (1964), actualmente actualizada, donde destaca: “2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.” Hasta llegar a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por aclamación en octubre de 2005, por la Conferencia General de la UNESCO. En psiquiatría destacan varios instrumentos: La Declaración de Hawái (1977; actualizada en 1983) y en el plano americano, la Declaración de Caracas (1990), entre otros instrumentos.
Como se aprecia y se desprende de lo señalado hasta aquí, los profesionales de la salud, tienen una cultura de la ética al servicio del paciente y refuerzan su honorabilidad en su arte, mismo que no es de ahora, sino histórico.
En materia de salud la objeción de conciencia, se estructura con una nutrida fuente de base ética y deontológica, reforzando el planteamiento basado en ciencia, no sólo para el aborto, sino en toda su pericia y profesión. Ésta se encuentra fundamentada en el derecho humano a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que se encuentra plenamente reconocido y protegido en los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el ámbito sanitario, es imperativo que todos los profesionales de la salud sustenten su acto médico en conocimientos basados en la evidencia científica y principios éticos, tal y como se fundamenta en la Ley General de Salud, en sus artículos 2, 41, 51, 77 bis 1, 77 bis 29, 97, 100 fracción I y 102, el artículo 14 fracción I, 33, 34, 41, 106, 116 fracción II, y 117 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, los artículos 9, 17 fracción VI, 48, 138 Bis 2 fracción V, y 103 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, y los artículos 99 fracción V, 103 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y párrafo tercero del artículo 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.
Con fundamento en todos los instrumentos y ordenamientos anteriores, la objeción de conciencia se ha de entender como un derecho humano y no debe obstaculizarse más que por los límites que marcan los propios derechos humanos.
Como miembros de la comunidad científica de México, nos preocupa cuando las leyes civiles ignoran, por desconocimiento o falta de consideración, los avances del saber en cada materia. Aún estamos a tiempo de que este no sea el caso y por ello deseamos, con ánimo constructivo y democrático, poner al servicio estos conocimientos especializados.
Sin más, quedamos atentos a la espera del diálogo abierto y respetuoso, la reflexión conjunta y la mejor toma de decisiones en esta materia. Las usuarias de salud, lo mismo que las personas médicas y el personal de enfermería no merecen menos, ni de legisladores ni de académicos.
Cordialmente,
Dr. Jorge Medina Delgadillo
Dr. Agustín A. Herrera Fragoso