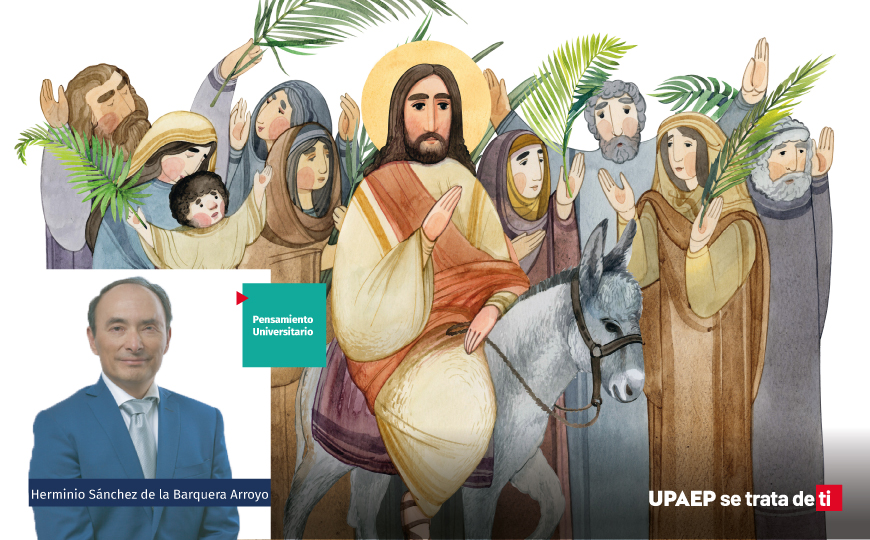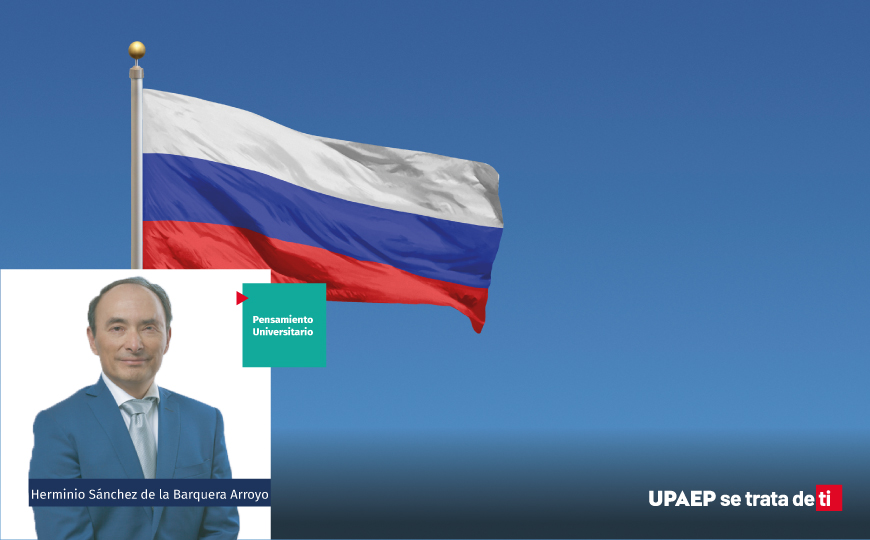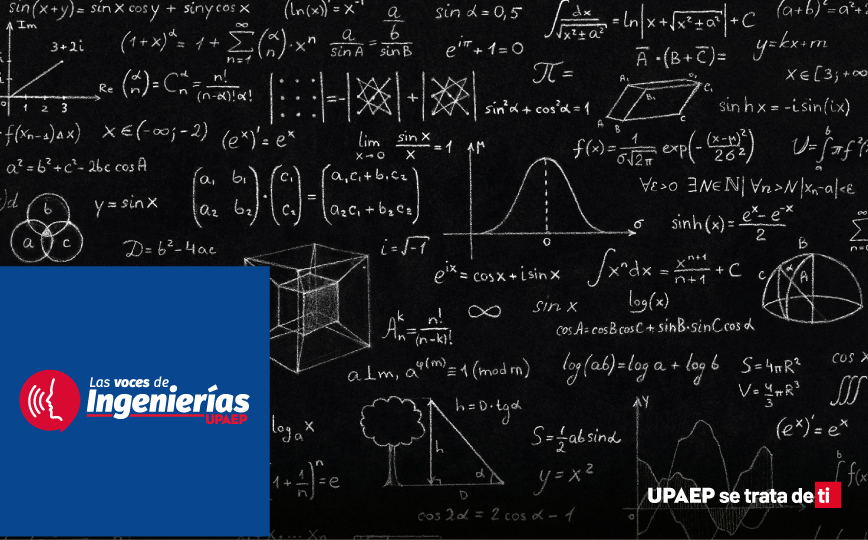La Semana Santa es la más importante del año litúrgico. Durante esos días la Iglesia recuerda por qué y cómo murió el Hijo de Dios. La liturgia de la Semana Santa difiere significativamente de la de los domingos y días festivos habituales, e incluye: el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.
Dado que los servicios desde el Jueves Santo hasta la Pascua están litúrgicamente vinculados de manera muy estrecha, el Concilio Vaticano II (en 1969) decidió separarlos estrictamente de la Semana Santa. Por lo tanto, desde el punto de vista litúrgico, la Semana Santa termina antes de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo.
De gran importancia es el Domingo de Ramos, llamado en latín, en el Misal Romano, “Domenica in palmis de passione Domini”. Ya en esta denominación se deja ver la mezcla de dos aspectos cruciales: la conmemoración de su entrada triunfal en Jerusalén y la conmemoración de su Pasión. A este respecto, es de gran utilidad lo que informa Egeria (también llamada Eteria, Ætheria o Etheria), una viajera y escritora hispanorromana del siglo IV, autora de un famoso diario de viajes, el Itinerarium Egeriae / Peregrinatio Aetheriae / Peregrinatio ad Loca Sancta, comúnmente denominado Itinerario de Egeria. Esta mujer, dueña de una gran cultura, muy probablemente de origen noble, profundamente religiosa y curiosa y observadora en extremo, viajó desde la antigua Hispania hasta los Santos Lugares, recorriendo numerosos países, entre los años 381 a 384. Por ella sabemos que los cristianos en Jerusalén, en esa época, se reunían en las primeras horas de la tarde en el Monte de los Olivos para asistir a una Liturgia de la Palabra. Una vez terminada esta celebración, participaban por la tarde noche en una procesión, llevando en las manos palmas y ramas de olivo, por las calles de la ciudad. Este ritual pronto encontró eco en otras iglesias orientales y obedece muy probablemente al interés de los fieles de recrear de manera cronológica los acontecimientos en torno a la Pasión y Muerte de Jesús.
Hacia el año 600, tenemos noticias de que el nombre “Domingo de Ramos” ya se empleaba en algunos países occidentales, como en Hispania y las Galias (aproximadamente lo que hoy son España, Portugal y Francia), pero todavía no hay noticias de la procesión con palmas. Un poco más adelante, la costumbre de bendecir las palmas que llevaban los fieles aparece ya documentada: hacia mediados del siglo VIII, en el “Sacramentario de Bobbio”, se habla de que los fieles llevan diferentes tipos de ramas para que el sacerdote las bendiga, a falta de palmas, que crecían solamente en los países del sur europeo.
En los más antiguos textos litúrgicos de origen griego y latino se les confiere a las palmas un significado simbólico de vida, esperanza y triunfo, mientras que la creencia popular de esa Edad Media temprana les atribuía la cualidad de tener efectos mágicos o milagrosos, es decir, se creía que tenían efectos taumatúrgicos. Esto es herencia clara de la Antigüedad grecolatina, pues la gente creía que las ramas de ciertos árboles poseían una fuerza apotropaica. Esto significa que algo tiene cualidades mágicas y simbólicas, por lo que es capaz de alejar el mal y propiciar el bien. Así que muchas personas seguían creyendo que ciertas cosas u objetos tenían el poder de alejar a los espíritus malos y a sus obras.
En los países en donde no crecían palmas ni olivos, la gente empleaba otras ramas en su lugar, atribuyéndoles también estos efectos mágicos y santificadores. Estas ramas y palmas se colocaban en las casas para alejar a los malos espíritus, antes incluso de que se redactaran estos efectos en las fórmulas rituales eclesiásticas. Esto quiere decir que estas fórmulas litúrgicas no crearon la costumbre, sino que las costumbres extendidas desde hacía tiempo entre la gente propiciaron que se crearan dichas fórmulas. Con el paso del tiempo, el poder de mantener las casas y campos a salvo de esos espíritus malos se le empezó a transferir paulatinamente a las oraciones pronunciadas por el sacerdote en la bendición de las ramas y palmas.
Sin embargo, esta confianza en los poderes apotropaicos llevó a mucha gente, en su ignorancia, a llevar a cabo ciertas prácticas que incluso han llegado hasta nuestros días, como la de comer los botones y hojas de algunas de las ramas, para prevenir enfermedades; o la de enterrar palmas y ramas en forma de cruz en los campos, para evitar tormentas, rayos y granizadas; o la de fijar en las casas ramas y palmas, también formando una cruz, para proteger a sus habitantes de desgracias e infortunios, para evitar daños al ganado, a las hortalizas o a las aves de corral. Así, en muchos lugares se creía y se sigue creyendo que estas ramas alejan a los zorros de las gallinas y a las moscas de las verduras. Esto significa que mucha gente no entendía ni entiende el verdadero sentido y la extensión de la bendición pronunciada por un sacerdote: es una intercesión de la Iglesia ante Dios para implorar su ayuda frente a las amenazas y peligros que nos acechan; los objetos bendecidos expresan la fe, el amor y la esperanza, pero de ninguna manera son portadores de fuerzas mágicas.
Hacia finales del siglo VIII ya aparecen testimonios en el Occidente de procesiones con palmas, cobrando paulatina notoriedad el himno “Gloria, laus et honor”, escrito por el obispo Teodulfo de Orleans (750-821). Esta procesión, a lo largo de la Edad Media, fue adquiriendo cada vez más un carácter teatral y dramático. Así, en algunos lugares en Europa se incluía en la procesión una cruz, representando a Cristo; o se empujaba un burro de madera, montado sobre ruedas, cargando a una figura de Jesús. En muchas ciudades, la gente se reunía en alguna iglesia situada fuera de las murallas, con el fin de que allí se llevara a cabo la bendición de las palmas y ramas, para después marchar en procesión a la iglesia principal de la ciudad. Esta antigua costumbre, que ya en el siglo XX amenazaba con desaparecer, fue revivida con los ordenamientos papales de 1955 y por el Concilio Vaticano II.
Es importante señalar que estas nuevas disposiciones sobre la procesión del Domingo de Ramos no pretenden darle un carácter historicista a la representación de la entrada de Jesús en Jerusalén, sino que debe tomarse como una expresión pública de nuestra voluntad de seguir a Cristo en la fe y en el amor agradecido. Como cánticos de acompañamiento, en algunos países europeos sigue cantándose una muy antigua antífona:
Pueri Hebraeorum
Portantes ramos olivarum
(“Los hijos de los hebreos portaban ramos de olivo”, etc.).
El himno del obispo Teodulfo, compuesto alrededor del año 810, se sigue cantando en algunos lugares. El Misal Romano toma los primeros seis versos, siguiendo a la procesión. Los cantores de la iglesia, que se mantiene con las puertas cerradas, cantan los dos primeros versos:
Gloria, laus et honor tibi sit Rex Christe Redemptor,
Cui puerile decus prompsit hosanna pium.
(Gloria, alabanza y honor te sean dados, Rey Cristo Redentor,
A quien el esplendor de los niños aclamó: ¡Salud al piadoso!).
Estos son repetidos por el coro fuera de la iglesia, de tal manera que se alternan ambos grupos hasta que el subdiácono golpea la puerta con el bastón de la cruz. Mientras se abre la puerta, cesan los cánticos y la procesión entra a la iglesia. Las palabras del estribillo (puerile decus) quizá nos indique que en la Edad Media el himno era entonado por los muchachos cantores, como algunas fuentes indican.
La letra del himno compuesto por el santo hispano nos deja un buen sabor de boca, pues termina diciendo que a Cristo, como Rey bueno y clemente, todo lo bueno le agrada:
Rex bone, Rex Clemens,
cui bona cunta placent.