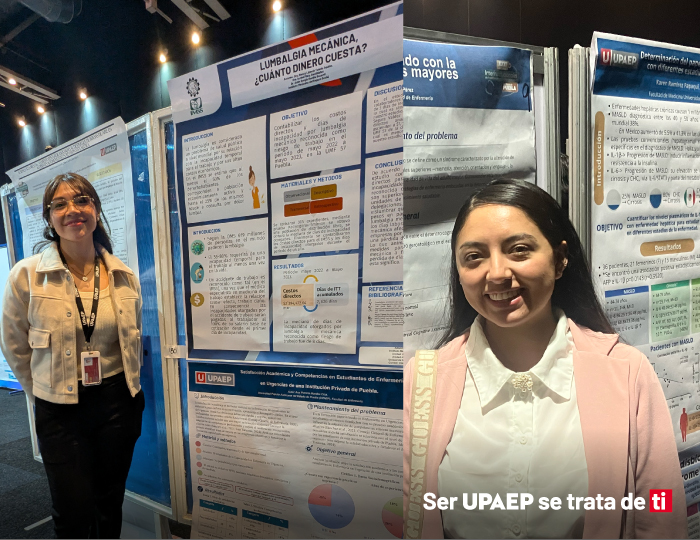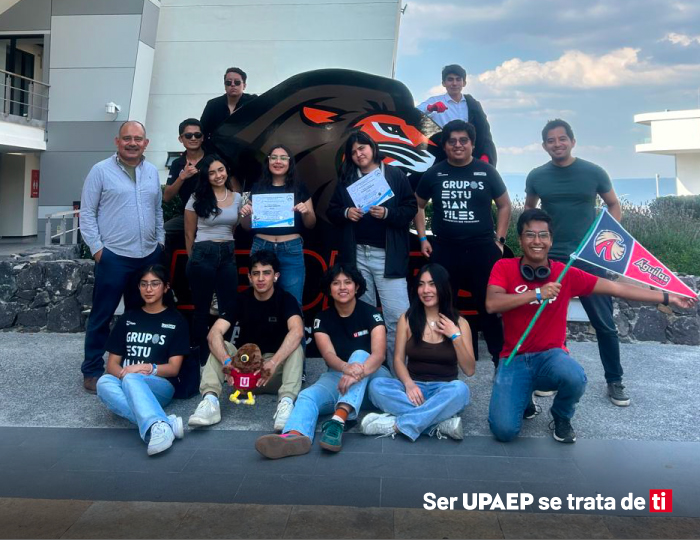En México, expertos de la UPAEP y la UAM alertan sobre vacíos normativos.
México necesita una norma nacional de diseño sismorresistente de edificaciones que unifique criterios, reduzca vulnerabilidades y eleve los niveles de seguridad estructural en todo el país, coincidieron Eduardo Ismael Hernández, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de UPAEP, y Tiziano Perea Olvera, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), egresado y profesor visitante de UPAEP.
Durante la conferencia “La necesidad de una norma nacional para diseño sismorresistente de edificaciones”, ambos especialistas enfatizaron que, aunque México es un país con alta actividad sísmica, no existe aún un marco normativo homogéneo que garantice la seguridad de las construcciones en todos los estados y municipios.
Eduardo Ismael explicó que México se encuentra sobre cinco grandes placas tectónicas (Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, del Caribe y de Rivera), lo que provoca una sismicidad considerable, principalmente en la costa sur. Ante ello, destacó que la única forma de reducir riesgos es mitigando la vulnerabilidad estructural a través de normas adecuadas y aplicables a todo el territorio.
“Las normas y reglamentos de construcción son herramientas fundamentales para garantizar niveles óptimos de desempeño sísmico en las edificaciones. Sin embargo, en México muchas de ellas se derivan de los criterios de la Ciudad de México, cuyo tipo de suelo no representa la realidad de otras regiones como Puebla, Oaxaca o Tlaxcala”, señaló el académico.
Ismael Hernández recordó que la normativa sísmica mexicana comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XX, tras el sismo de 1957 conocido como “el del Ángel”, que motivó los primeros estudios técnicos e ingenieriles de diseño sismorresistente, encabezados por pioneros como Emilio Rosenblueth y Luis Esteva Maraboto.
No obstante, subrayó que muchas normas locales aún dependen de adaptaciones parciales de la reglamentación capitalina, lo cual representa una limitación técnica. “No podemos usar los mismos parámetros sísmicos en todo el país, porque el comportamiento del suelo y la amenaza sísmica varían significativamente de una región a otra”, puntualizó.
Por su parte, Tiziano Perea Olvera señaló que el problema radica no solo en la falta de un código nacional, sino también en la ausencia de reglamentos municipales actualizados.
“De los casi 2,500 municipios del país, menos de 200 cuentan con un reglamento de construcción. Eso significa que solo alrededor del 7% tiene un marco técnico que oriente cómo deben diseñarse las edificaciones”, alertó.
Perea Olvera explicó que, ante esta carencia, muchos ingenieros deben basarse en literatura internacional o en el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un documento técnico que, aunque útil, no tiene carácter obligatorio y fue diseñado originalmente para infraestructura energética, no para vivienda u oficinas.
Además, mencionó que los parámetros de este manual son más estrictos debido a la naturaleza de las obras que regula, lo que genera sobrediseños costosos e inadecuados para construcciones civiles comunes.
El académico de la UAM advirtió que, mientras en otros países las normas se actualizan cada cinco o seis años, en México el promedio es de 20 años entre cada revisión, usualmente tras la ocurrencia de un gran sismo, como en 1985 o 2017.
“No podemos esperar a que un terremoto nos obligue a actualizar la normativa. Las revisiones deben ser continuas, sistemáticas y técnicas, no reactivas”, enfatizó Tiziano Perea.
Asimismo, propuso que las sociedades técnicas y las instituciones especializadas, como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS) y la CFE, trabajen de manera coordinada en la creación de un código nacional único. Este documento debería unificar criterios técnicos para todo el país, tal como ocurre en Estados Unidos, Chile, Japón o la Unión Europea, donde existen normas nacionales o supranacionales que cubren todas las regiones.
“Sería un error empezar de cero cuando ya existen avances importantes, como los del Manual de Obras Civiles. Lo que necesitamos es integrar el conocimiento acumulado en una norma nacional coherente, aplicable y actualizada”, propuso el investigador.
Ambos especialistas coincidieron en que las universidades desempeñan un papel esencial en el desarrollo de estudios de zonificación sísmica y en la generación de conocimiento técnico. Ejemplo de ello, mencionó Perea Olvera, es que los primeros estudios de zonificación sísmica de Puebla y Tehuacán se realizaron a partir de tesis desarrolladas en UPAEP.
Ismael Hernández concluyó que una norma nacional de diseño sismorresistente no solo debe centrarse en proteger la infraestructura, sino en salvaguardar vidas humanas, reducir pérdidas económicas y garantizar edificaciones resilientes y reparables tras un evento sísmico.
“México tiene la capacidad técnica y científica para lograrlo. Lo que falta es una voluntad institucional y social que haga de la seguridad estructural un tema de Estado”, subrayó.